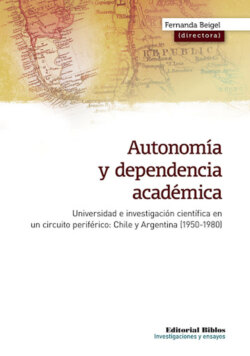Читать книгу Autonomía y dependencia académica - Fernanda Beigel - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
El papel de Chile y la fugaz consagración de las ciencias sociales latinoamericanas
ОглавлениеMientras se fortalecía el papel de Chile como espacio de internacionalización y destino de cientistas sociales de todo el mundo, un conjunto de fuerzas centrífugas modificaban el escenario internacional y nuevas tendencias sacudían el corazón mismo de las elites intelectuales y políticas que venían conduciendo el proceso desde Santiago. El asesinato de Kennedy, el cierre del Concilio Vaticano II, el Mayo Francés, la Primavera de Praga y la Guerra de Vietnam terminaron afectando directamente los frágiles equilibrios que se habían construido en la región desde la segunda postguerra. El triunfo del candidato demócrata cristiano en las elecciones de 1964 y el golpe de Estado producido en Brasil, parecían consolidar el liderazgo de este país austral como plataforma de regionalización, pero las circunstancias internacionales y el cambio en el escenario político nacional hicieron que virara de sentido. De ser un foco de irradiación de la Alianza para el Progreso y el principal ejecutor de las reformas sociales promocionadas tanto por la Iglesia Católica como por el gobierno de Estados Unidos, Chile pasó a ser el estandarte del socialismo democrático y líder del tercermundismo. Se convirtió en un escenario principal para la radicalización de católicos y socialistas en un proceso que desembocó en el triunfo de Salvador Allende en las elecciones presidenciales de 1970.
Los cientistas sociales de distintas nacionalidades que trabajaron en Chile en esta etapa, regresaron a sus países con condiciones favorables para la inserción en las universidades y los centros de investigación. Las titulaciones de posgrado adquiridas en Santiago; el prestigio logrado en los eventos académicos; la presencia en el curriculum de posiciones ocupadas en las universidades chilenas o los centros regionales dependientes de organismos internacionales; la edición de obras producidas en Chile, así como otras fuentes de capital académico-militante fueron valorizados al compás de la radicalización política y sirvieron como credenciales de peso en las disputas de los campos académicos nacionales. Todo esto favoreció la consagración regional de una nueva generación de cientistas sociales y aumentó la circulación de los conocimientos sociales en revistas y libros. Así, entre 1960 y 1973, el circuito académico regional vivió un período excepcional de productividad, en el que surgieron teorías y conceptos que contribuyeron a la consolidación de tradiciones sociológicas propiamente latinoamericanas.
El ambiente internacional convulsionado contribuyó ciertamente en el interés por la producción intelectual de nuestra región y ofreció un contexto favorable para la circulación del pensamiento latinoamericano dentro del tercer mundo. El flamante circuito académico regional que venía creciendo desde Buenos Aires, Santiago, México DF y São Paulo salió a competir internacionalmente en dos terrenos: los Estudios Latinoamericanos y los Estudios del Desarrollo (Development Studies). El primero lo disputó intensamente. Sostuvo la legitimidad de los análisis de la realidad latinoamericana realizados en la región, frente a los Latin American Studies desarrollados hasta entonces, desde academias de países centrales. En Estados Unidos, particularmente, este campo de estudios había sufrido muchos embates provenientes de las múltiples alianzas entre las ciencias sociales y la política, un desgaste que se nutría del escándalo del Proyecto Camelot como veremos más adelante y también de los fracasos de la Alianza para el Progreso. En el segundo campo intervino con el enfoque de la dependencia, proponiendo una perspectiva radical en un ámbito encabezado hasta entonces por las academias anglosajonas. Sin embargo, esta competencia fue fugaz y los éxitos fueron fragmentarios: una mínima porción de los escritos de los dependentistas se tradujeron al inglés y esta teoría padeció, como veremos en el capítulo 6, una campaña de desprestigio ciertamente mayor que la consagración individual alcanzada por algunos de sus exponentes. En definitiva, los conocimientos sociales desarrollados durante este período tuvieron una circulación restringida y concentrada en la región, una recepción selectiva en el mundo anglosajón y un espacio subordinado dentro de las jerarquías del sistema académico mundial.
Cuando se produjo el golpe de Estado en 1973, el eje del circuito se desplazó a México, junto con una buena parte de los cientistas sudamericanos que habían residido en Chile, que se radicaron en el país azteca, en la segunda ola de exilio de académicos de la región. En la tercera parte de este libro veremos que con las dictaduras del Cono Sur se desató un proceso de segmentación cada vez mayor de las universidades, con la creación de circuitos de prestigio cada vez más estamentados y aislados entre sí. En algunos casos, como en Chile y Argentina, se ejecutó una política deliberada de “desinstitucionalización” de las ciencias sociales, cuyas repercusiones siguen haciéndose visibles en el presente.
[1]. Este peso se modificó paulatinamente con el ingreso de los países descolonizados: para fines de la década de 1950, sobre un total de 71 Estados miembros, las delegaciones latinoamericanas sumaban 19. Esta proporción siguió disminuyendo cuando la Organización alcanzó los 119 miembros, en 1970.
[2]. La UNESCO modificó, paulatinamente, su clasificación de las áreas de conocimiento. Según el Informe IESALC-UNESCO (2006), se reconocen actualmente 8 áreas del conocimiento: Humanidades y Artes; Educación; Ciencias Sociales, empresariales y jurídicas; Ingeniería industria y construcción; Ciencias (Naturales); Salud y bienestar social (Ciencias Médicas); Servicios; y Agricultura. En las universidades latinoamericanas, estas áreas fueron diferenciándose según las experiencias de institucionalización. En las universidades nacionales argentinas, por ejemplo, ha sido una tendencia relativamente general la separación progresiva en cuatro áreas del conocimiento de lo social: a) Derecho, b) Filosofìa, Letras y Humanidades, c) Ciencias Sociales y d) Ciencias Económicas. En Brasil, en cambio, existen dos grandes áreas para reunir estas disciplinas, las ciencias humanas y las ciencias sociales aplicadas.
[3]. El número doble de Social Science Information, publicado por SAGE en 2005, expresa los resultados de un trabajo reflexión y colaboración entre diferentes investigadores latinoamericanos y europeos, coordinado por Hélgio Trindade, que se desarrolló en la EHESS-MSH de Paris. Representa un muestrario del nivel de desarrollo alcanzado por los estudios de historia de las ciencias sociales en la región y un importante nivel de acuerdos acerca de los procesos de institucionalización de estas disciplinas durante el siglo XX (Trindade, 2005c).
[4]. Los autores distinguen como cuarta vía a los estudios de investigadores independientes, que escribieron informes sociales o antropológicos a partir de estudios de caso. Dado que buena parte de estos investigadores sirvieron en oficinas públicas y que muchos publicaron sus hallazgos en el periodismo parece más conveniente separar estos antecedentes según el ámbito de su producción.
[5]. El primer pico de creación de universidades católicas fue en 1960 y el segundo en la década de 1980. El último impulso, a mediados de la década de 1990, contribuyó significativamente en la consolidación de un modelo dual –público/privado– de educación superior en la región (Zapiola, 2006).
[6]. Entre 1950 y 1970 la TBEU a nivel regional creció de 1,9 a 6,9. La feminización de la matrícula tiene un alto impacto en el proceso. Informe PNUD-UNESCO, 1981, vol. 3, p. VIII-7.
[7]. En su primera asamblea, la CEPAL había acordado que su sede sería, asimismo, la sede de las agencias de la organización.
[8]. Finalmente, en 1971, la FLACSO fue aceptada como miembro ordinario y pleno del CLACSO, pero la tensión entre un centro nacional y un organismo regional no tardaría en estallar junto con todo el campo académico chileno, cuando sobrevino el golpe militar, en septiembre de 1973.