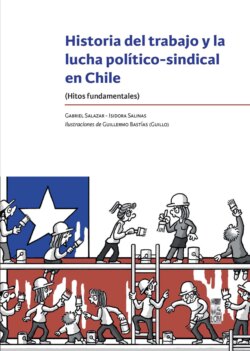Читать книгу Historia del trabajo y la lucha político-sindical en chile - Gabriel Salazar Vergara - Страница 13
6. La esclavitud (1600-1931)
ОглавлениеPrimero se proclamó en Chile la «libertad de vientres» (1811) y, luego, «la abolición de la esclavitud» (1823). La élite se enorgulleció, públicamente, de haber hecho eso. Pero, en realidad, las prácticas esclavistas (a la sombra del conchabamiento) fueron de mayor masividad y brutalidad después de la abolición, y no antes; es decir: cuando gobernó la oligarquía mercantil, no el Rey. Por eso, el trato dado a los esclavos negros en la Colonia fue más humano que el que se le dio al mestizaje conchabado durante la República.
La tendencia de los conquistadores fue esclavizar a los pueblos conquistados, siguiendo la costumbre de los imperios: esclavizar a los pueblos ‘vencidos’. Sin embargo, por presión de la Iglesia Católica, se aprobó una legislación laboral (encomienda indígena, etc.) que detuvo, en parte, esa tendencia. No obstante, en el terreno mismo, los conquistadores siguieron forzando el trabajo indígena, porque ‘ése’ era el premio a sus esfuerzos. Y desde los cabildos comunales defendieron ese «premio» contra obispos y virreyes. La esclavización era su «derecho». Pero lo que no logró la corona cristiana del Rey, lo hizo la extinción progresiva de la población indígena. Y el «derecho» en cuestión, quedó cesante... Y sólo tuvo aplicación volcándose al tráfico mercantil de esclavos negros del Atlántico Norte, respecto al cual el Rey no dijo nada, porque la nobleza de su corte lucraba allí. Por eso, el precio de los esclavos africanos subió constantemente.
Y por eso mismo, en Chile –lejos del océano mercantil–, la esclavitud negra fue una inversión de lujo (daba ‘estatus social’) más bien que una fuente de trabajo forzado. Aquí los esclavos se utilizaron en el servicio doméstico visible (como mayordomos) y no en el duro e invisible trabajo extractivo de las haciendas y la minería. Por tanto se les cuidó y se les dio privilegios negados a la servidumbre mestiza. Su aporte laboral fue, pues, más simbólico que esencial. Pero la oligarquía mercantil chilena (no industrial), excluida de los mares ‘capitalistas’, necesitaba asegurar su ganancia castigando el costo del trabajo productivo. Vivió hambrienta, por tanto, de superplusvalía. De ahí que su adicción al esclavismo no murió en 1823: al contrario, se exacerbó a nivel record. Y como controlaba el Estado en condiciones de «tiranía», no legisló jamás contra su propensión esclavista… Es la razón por la que el conchabamiento, bajo formas extremas, fue ostentoso en Chile hasta 1931.
El esclavismo ‘clásico’ se centró en el contrato de compraventa de individuos esclavizados. El esclavismo chileno, en cambio, se centró en la formación de poblados cautivos –amarrados a deudas sin fin– para extraer de ellos la plusvalía «total» o superplusvalía: la del salario, unida (y sumada) a la deuda perpetua en la pulpería del patrón. Si la esclavitud clásica se basaba en la libertad de comercio, la del «pueblo de compañía» (o company-town) se basó en el monopolio comercial absoluto. El Estado oligárquico del siglo XIX aplicó religiosamente el librecambismo hacia Europa, pero en el sector productivo interno alentó la existencia de monopolios comerciales esclavistas, porque tales fueron las «relaciones sociales de producción» que se utilizaron por más de un siglo en las haciendas y en las oficinas salitreras. Fue un sistema que no esclavizó a individuos, pero esclavizó pueblos («de Compañía»), con sus propios guardias, jueces, cárceles, castigos, administradores, escuelas, capillas y, sobre todo, pulperías, cuyos patrones, ante el peligro de un motín ‘laboral’, pedían el apoyo (asegurado por la Constitución) del Ejército… Pariente cercano fue el sistema esclavista de coolies chinos que trabajaron en las guaneras del Pacífico Sur.
El esclavismo de los «pueblos cautivos» en las haciendas y en las oficinas de la minería generó, durante el largo siglo XIX (1800-1930), la superplusvalía tan necesitada por la oligarquía chilena… para seguir siendo dominante ella misma, no para desarrollar el país… Que eso fue así, que no hubo desarrollo capitalista, lo probó la más que centenaria resistencia del ‘bandidaje mestizo’ del sur, el explosivo movimiento huelguístico del ‘peonaje pampino’ del norte, y la atrevida «toma» de las ciudades de Valparaíso (1903) y de Santiago (1905) por el ‘peonaje mestizo’ del centro. Si aquella ‘burguesía’ no cumplió su tarea de ‘clase dirigente’ (desarrollar el país) cuando correspondía, el destino histórico, en cambio, para dichos movimientos quedó abierto: eliminar el obstáculo central de su liberación y desarrollo.