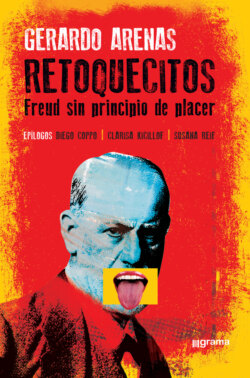Читать книгу RETOQUECITOS - Gerardo Arenas - Страница 16
El inconcebible yo y la alegría del encuentro
ОглавлениеLlegamos al sitio donde se define el yo como un grupo de neuronas (representaciones) constantemente investido que, entre sus funciones, tiene la de inhibir la repetición. En las coordenadas propias del modelo freudiano, esta definición hace del yo un engendro inconcebible, ya que, si siempre está investido, no se descarga y, por lo tanto, en él no rige el principio de placer, y si además inhibe la repetición, sus excitaciones no pueden ser ligadas por obra y gracia de la compulsión de repetir, lo cual significa que tampoco lo explica el “más allá” de ese principio. En el casi medio siglo de desarrollos ulteriores, Freud no logrará borrar del yo esta monstruosidad inicial.(61)
Que en ese grupo investido inhibitorio haya una parte variable y otra constante es algo que además nos pone sobre la pista del carácter lingüístico de las representaciones que lo componen, como veremos en un momento. Freud dice que esa investidura está al servicio de la función secundaria, es decir, la de no descargar toda excitación, la de conservar una cuota de energía disponible para hacer todo aquello que la vida requiere, como si el principio de placer nos impeliera a la inactividad y el yo debiera movernos a comer para no morir, por ejemplo, función para cuyo cumplimiento debe hacer uso de la energía que ha acopiado y mantenido en forma de unas investiduras permanentes. Sin embargo, bien sabemos que una elevada investidura yoica puede, muy por el contrario, tener un efecto contrario y aun mortífero, como bien lo ilustra el mito de Narciso.
Luego se plantea la distinción entre los procesos primario y secundario, requerida para que la percepción no se confunda con el recuerdo. La idea de Freud es que, si cada vez que deseáramos o temiésemos algo lo alucináramos, habría un gasto inútil y excesivo. Notemos que esto depende, a su vez, de la suposición de que el saldo de la vivencia de satisfacción es la inclinación del aparato a alucinar lo deseado, y no sólo no hay nada que justifique esta hipótesis,(62) sino que además el sentido de esa vivencia cambia si borramos del mapa el principio de placer. Esto último pone en tela de juicio, por lo tanto, el papel inhibidor del yo y el paso del proceso primario al secundario.
Algo muy distinto ocurre con lo que Freud llama “el discernir y el pensar reproductor”, donde entran en juego el lenguaje (ausente hasta aquí) y la Cosa (das Ding).(63) La clave es entender que el objeto investido por el deseo es una multiplicidad (un “complejo”, no una unidad) y que en ella cabe distinguir una parte constante, a, y otra variable, b, mientras que la percepción inviste otra multiplicidad que incluye esa parte constante, a, y otra distinta, c. ¿Cómo hacer para que la parte distinta deje de serlo? El lenguaje, según Freud, hará de a la Cosa y de b (o c) su predicado, lo que de la Cosa se dice. Como ésta es aquello acerca de lo cual se habla, es indecible.(64)
Podemos acordar con lo aquí planteado, pero no con la afirmación de que, una vez alcanzada la identidad, sobrevenga la descarga que dicta el principio de placer,(65) ya que, cuando encontramos el objeto, nuestra tensión, lejos de descargarse, estalla: nos invade la alegría, temblamos de regocijo y excitación, y esto no significa aligerarla por el polo motor, en la medida en que ese estado suele ser duradero e interrumpirse únicamente debido al agotamiento de nuestras fuerzas. Por otro lado, el goce de ese encuentro no es único y puntual como el flechazo o como el hallazgo del objeto (que es siempre un rencuentro, según Freud), sino que forma parte de nuestra vida cotidiana, aunque no lo descubramos más que cuando nos falta: la cólera que surge cuando las clavijas dejan de entrar en los agujeritos, como decía Lacan parafraseando a Péguy,(66) muestra que del encastre –o sea, de hacer que c coincida con b– gozamos todo el tiempo.(67)