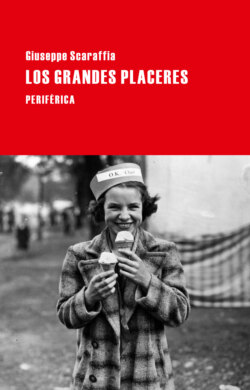Читать книгу Los grandes placeres - Giuseppe Scaraffia - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
AMUEBLAR EL VACÍO
ОглавлениеHay diferentes modos de amueblar el vacío. Si, para comprobarlo, tomamos la expresión al pie de la letra, nos encontramos con un modo de decorar las casas denominado irónicamente horror vacui. Cada uno de los más pequeños espacios está atiborrado de objetos; el ejemplo más notable en su género es el Vittoriale de D’Annunzio. Sin embargo, en el extremo opuesto, como sabía Hemingway, «un sitio limpio, bien iluminado» puede bastar para mantener los fantasmas a raya. Huelga añadir que, como saben los frailes, una celda desnuda es lo que más se aproxima a una habitación atestada.
Pero el vacío que hemos de amueblar para que no nos absorba es mucho más extenso que cualquier pared, y cada cual se esfuerza cada segundo de su vida en amueblarlo. Una actividad mistificadora, según los existencialistas. Heidegger denuncia la charla como una de las formas más usadas para «amueblar el silencio», uno de los muchos sinónimos del vacío. Para Sartre «la autenticidad puede alcanzarse sólo en la desesperación» provocada por el cara a cara con el vacío. Mucho antes que ellos Pascal critica a quien trata de evadirse del vacío con los divertissement, las frívolas distracciones inventadas para ponerle freno.
Pero los humanos saben hasta qué punto una empresa semejante está condenada al fracaso, hasta qué punto ni siquiera la religión consigue erradicar el horror al vacío, el vértigo, el desagradable anuncio de su presencia. Además, como sabía Stendhal, el «horrible» secreto oculto en el fondo abismal del vacío es sólo la muerte, en toda su vulgaridad.
Todos, incluso los más inagotables interioristas del vacío, saben que la vida no tiene sentido y que se desvanece como una exhalación después de una mezcolanza indigerible de placeres y sufrimientos, negando a todos, desde los más grandes hasta los más insignificantes, el consuelo de poder pensar que han logrado realizarse a sí mismos.
Bajo esta luz, parece evidente la engañosa posición de los pioneros de la autenticidad: aunque más sofisticada, sólo es una de las muchas formas de amueblar el vacío. «Sartre», explica Lévi-Strauss, «pensaba que realmente se podía dar un sentido a las cosas, mientras que, en lo que a mí respecta, creo que nunca se consigue y tan sólo hay que elegir entre vivir la vida del modo más satisfactorio posible –y en tal caso debemos comportarnos como si las cosas tuviesen un sentido, aun sabiendo que en realidad no tienen ninguno, y en consecuencia no perder nunca la cabeza, dejarse llevar, ir a la aventura– o, por el contrario, retirarse del mundo, suicidarse o llevar una existencia de asceta entre los bosques y las montañas. Pero vivimos un poco como eternos esquizofrénicos, sabiendo que nos comportamos del modo que mayor satisfacción puede proporcionar a nuestros sentidos, pero sin que haya otra justificación más allá de ésta.»
Sabemos bien, como decía Renard, que «la única felicidad consiste en buscarla». Y no obstante continuamos haciéndonos ilusiones. Proyectamos sobre ese vacío un fantasma diferente cada vez, le damos el nombre de un lugar, de un premio, de una persona. Cada vez nos tomamos en serio ese material de relleno y cada vez la desilusión nos deja sin aliento. «He tratado de rellenar con la plenitud de las experiencias el vacío que nunca cesaba de hacerse cada vez más profundo», confesaba Michel Leiris. El hecho de que, cada vez, logremos dar un nombre al vacío nos libra de mirar cara a cara al dolor por lo incompleto de nuestra condición y la muerte que se avecina. Pensamos: «Si lo tuviese, me tranquilizaría», pero sabemos muy bien que, si lo tuviéramos, le daríamos otro lacerante nombre a nuestro sentido del vacío.
Imposible dudarlo: los dioses satisfacen los deseos de aquellos a quienes quieren castigar. Quien con mil esfuerzos consiga capturar una liebre se encontrará frente a un decepcionante prodigio: la liebre ya no está y en su lugar ha quedado un ávido conejo. «En cuanto algo estaba a mi alcance, ya no lo quería: toda mi alegría se consumaba en el deseo», observaba T. E. Lawrence.
Es el argumento de Piel de asno, ni desnuda ni vestida. De hecho, la princesa se presenta desnuda y envuelta en una red de pesca. La red es el emblema del deseo, una red arrojada sobre la nada, sobre la opacidad del cuerpo. Delimitada y por lo tanto creada, como la mano femenina que al estirarse la falda por debajo de las rodillas crea algo que hay que esconder, y por lo tanto deseada. El cuadro de Dalí El deseo es una gran superficie perforada porque, como decía Dominique de Roux: «El deseo existe sólo en función de la nada». El deseo es el rumor del viento en las grietas de la nada.
Así que para sobrevivir al vacío no hay que «tener o ser» sino tan sólo desear. «Cuando todo se ha dicho y hecho, lo que cuenta es el deseo. Todas las cosas provienen de él y a él regresan», señalaba Claude Debussy.
El erotismo con que Occidente –o mejor la sociedad de consumo– lucha contra el inevitable enfriamiento del deseo una vez realizado es un silencioso acto de heroísmo. De hecho, más aún que por aquello que se obtiene –y obtener algo es necesario, de lo contrario se enloquece– hay que estar agradecidos por aquello que se nos hace entrever y, por tanto, desear. No desilusionarse porque sea inalcanzable, sino desear seguir deseando: es lo único que consigue distraernos de la angustia de la muerte. Del mismo modo, no hay que responsabilizar a las personas con las que vivimos de la imposibilidad de alcanzar la luna, ya que en realidad conseguimos sobrevivir sólo porque la luna se deja rozar y luego se desplaza. Sí, los dioses saben castigar a los humanos cuando realizan sus deseos porque así sitúan al individuo frente a la nada, frente a la insensatez de la vida.
Cierto que la lucidez da, a quien dispone de ella, una menor distracción del vacío y una mayor sensación de dignidad, que también es siempre un modo de escapar al vértigo. Por otra parte, por muchos esfuerzos que se hagan, la lucidez, al menos durante algún instante de abandono, es inevitable. Pero no hay que dejarse hipnotizar por el vacío, sino contraponerle el espejo-escudo con el que Teseo logra sobrevivir a la Medusa.
Llegados a este punto cualquier actividad es mensurable sólo desde el punto de vista de su eficacia en distraernos del vacío. No existe pues un criterio objetivo de valoración, una jerarquía lineal entre el uno y el otro. Todos los remedios, siempre más o menos condenados al fracaso, son equidistantes del centro: el abismo insaciable del vacío. Desde el místico hasta el aficionado a los juegos de azar, desde el guerrillero hasta el coleccionista, todos persiguen la misma quimera; como sabía Somerset Maugham, «las cosas que se nos escapan son más importantes que las que poseemos».
La diligencia humana en crear diversivos contra el vacío es inagotable. Son siempre más o menos los mismos y aproximan al común mortal a los más grandes y sensibles cazadores de vacío. También porque, como escribía Balzac, «las personas grandes de verdad son sencillas y esa sencillez os coloca junto a ellos en un mismo plano».
Hay quien, como Nietzsche, está convencido de que «sólo los pensamientos que surgen caminando valen la pena» y se consagra a fatigosas excursiones y agotadoras caminatas. O quien, como Montherlant, se concentra en los placeres peligrosos, exaltado por los riesgos que le hacen correr, persuadido de que «todo lo que no es goce es secundario». O quien, como Léautaud, que, atrincherado en una soledad abarrotada de animales, opta por la fantasía, pensando que los placeres existen sólo en la imaginación. O quien hace como Morand, que trataba de sortear el vacío huyendo de él con viajes incesantes. Claro que la esencia del equipaje del viajero es la maleta semivacía de Wystan Auden: una botella de ginebra, una de vermut, un vaso de plástico y sus poemas: beber y crear, dos modos diferentes de aturdirse amueblando el vacío.
Pocos como Voltaire, incluso sabiendo cuán indispensable es lo superfluo, admiten que en el fondo lo único que hay que hacer es cultivar el propio jardín, como Cándido. Porque «trabajar sin pensar es el único modo de hacer soportable la vida».
Incluso admitiendo, como insinuaba Beckett, que «cada palabra es una mancha superflua sobre el silencio y sobre la nada», escribir, aunque fatigosa, sigue siendo una actividad confortable. «Todos los dolores se pueden soportar, si se los hace entrar en una historia o si se puede contar una historia sobre ellos», aprendió Karen Blixen, menoscabada por una enfermedad letal, pero dispuesta a gozar tanto del panorama africano como de la belleza de Marilyn Monroe.
Pero para hacer frente a la nada puede bastar también la alegría de una adquisición en la que parece encarnarse la belleza, esa última línea de resistencia contra la brutalidad del vacío. En Londres, Cocteau fue en peregrinaje a la casa del renombrado Lock: «Hoy he visto a mister Lock confeccionar un sombrero con cintas, paja y alfileres… lo llevo puesto y me proporciona ideas inglesas». O moverse en un marco agradable: «Caminar a pie con buen tiempo, en un bonito paisaje, sin prisa, con una meta placentera: he ahí mi modo de vida preferido», confesaba Rousseau. O tratar de concretar el desmoronamiento del tiempo en una serie de cifras. Simenon, coleccionista de relojes, gustaba de cronometrar las secuencias de su vida, desde la escritura hasta el sueño y el sexo. O la alianza afectuosa con un animal doméstico, utopía viviente de un compromiso entre lo natural y lo humano. O una nobleza imaginaria para eludir la vanguardia del vacío: la multitud. Cuando empezó a hacerse llamar conde, título al que no tenía derecho, no obstante la antigüedad de su familia, Arthur de Gobineau se justificó con desenvoltura: «Sólo significa que no tengo ni el aire ni las opiniones de un plebeyo». O una ebriedad capaz de transfigurar la banalidad del mundo, que deja filtrar de manera irresistible el vacío de la existencia. «A veces un hombre inteligente», explicaba Hemingway, «se ve obligado a emborracharse para pasar el tiempo con los imbéciles.» A Roger Vailland, sin embargo, el alcohol no le bastaba, necesitaba también la droga y las orgías para soportar la intolerabilidad de la vida.
Cada uno tiene su propia receta y a menudo los más disolutos parecen los más sabios. Para Benjamin Constant, frecuentador de burdeles y de casas de juego, había que renunciar a la ilusoria idea de amueblar el vacío con el amor y conformarse de manera ordenada con el deber que, sin exigir arriesgadas profundizaciones, evitaba inquietantes meditaciones de las que habría podido surgir un eco de la nada. También Baudelaire, icono de la vida disoluta, invitaba a trabajar, porque trabajar es menos cansado que divertirse. Flaubert que, tras haber experimentado todo tipo de placeres en exóticos viajes, se encerró en casa a escribir, no albergaba dudas al respecto. «El alma es una bestia feroz. Siempre está hambrienta y hay que atiborrarla para que no nos embista. Nada es más tranquilizador que un trabajo prolongado.»
Existen modos de amueblar el vacío más peligrosos para quien los practica y para aquellos que están a su lado, aunque, en un entorno de condenados a muerte como el humano, se trata en el fondo de matices. Según los hermanos Goncourt, María Antonieta se puso a «jugar» a la política sólo para amueblar el vacío de su vida. A T. E. Lawrence, huérfano de sus heroicas empresas árabes, las únicas distracciones que le quedaron fueron las locas carreras en la potente moto que acabarían costándole la vida. El último medio para resistir el peso aniquilador y amenazador del vacío es el suicidio, que aspira a derrotar al adversario en el tiempo. Sólo así puede entenderse a los enfermos terminales que ponen fin a sus días, al igual que la minuciosidad con que preparan su propia salida. El suicidio es la versión sacra de la prisa profana que nos empuja en una carrera contra el tiempo perdida sin remedio de antemano. «Nada importante muere… sólo… los hombres… y las mariposas», constataba Romain Gary.