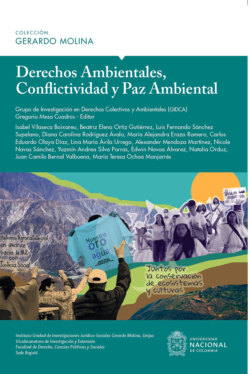Читать книгу Derechos Ambientales, conflictividad y paz ambiental - Gregorio Mesa Cuadros - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
POSMODERNIDAD EN EL SIGLO XXI: LA CATÁSTROFE SILENCIOSA Y LA CRISIS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
ОглавлениеEn el marco del segundo movimiento que acabo de referir ha tenido un papel central el proceso de problematización institucional de la cuestión ambiental que inició con la aprobación de las primeras normas estatales ambientales a finales de los años sesenta y principios de los años setenta (Ballesteros y Pérez Adán, 1997), y ha ido evolucionando a partir de las sucesivas y periódicas Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. De este modo, se ha ido perfilando y apuntalando una forma determinada de comprender y problematizar la crisis ambiental, de la que se ha desprendido una reserva de principios, mecanismos, y procesos institucionales y sociales reguladores. Todo ello ha quedado consagrado y sistematizado en la matriz conceptual e institucional, explicativa y prescriptiva, articulada en torno a la noción de desarrollo sostenible13.
El desarrollo sostenible tiene como aspiración central conciliar un nuevo horizonte desarrollista ecológicamente equilibrado con las expectativas de desarrollo aún no satisfechas de los países de la periferia –construido a partir de las sensibilidades y preocupaciones posmaterialistas de los países del centro de la economía mundial y extendido globalmente como paradigma productivo universal susceptible de adaptaciones locales–, (Jaria i Manzano, 2015a), partiendo de la premisa de que no hay desarrollo sin sostenibilidad, ni sostenibilidad sin desarrollo (Sachs, 1996)14.
Transcurridas más de dos décadas desde la consolidación del desarrollo sostenible como matriz reguladora de la crisis ambiental, y tras un extensísimo despliegue normativo a todas las escalas, pueden registrarse en los países del centro de la economía mundial algunos éxitos. En este sentido, se ha logrado controlar y limitar parcialmente algunos de los problemas ambientales más visibles a escala local, como la contaminación provocada por las industrias, la gestión de los residuos, la conservación de la calidad de las aguas y los espacios naturales, la minimización de algunos riesgos tecnológicos, entre otras.
Sin embargo, nuevos (o desdeñados) problemas de dimensiones globales se vuelven cada vez más perceptibles y apremiantes: los bruscos trastornos del clima asociados al calentamiento global y el progresivo agotamiento de los recursos naturales auguran, cada vez con mayores dosis de certidumbre, un inminente colapso energético y climático15. Como apunta Daniel Tanuro (2015), la crisis ambiental es actualmente una “catástrofe silenciosa”.
Así pues, cabe afirmar que, a lo largo de las últimas décadas, la crisis sistémica que atraviesa la modernidad no ha dejado de tensarse, ubicándose en nuevas coordenadas. Ello nos obliga a poner entre comillas los logros del paradigma normativo del desarrollo sostenible y a preguntarnos a conciencia sobre sus fallas o, incluso, su fracaso. A estas alturas, pensar la crisis ambiental exige pensar no solo en la crisis sino también en las falencias de lo que hasta ahora se viene defendiendo como la solución al problema. A grandes rasgos, podemos identificar tres tipos de hipótesis sobre estas dosis de fracaso.
En primer lugar, la hipótesis probablemente dominante apunta a que nos hallamos en un proceso inconcluso y un problema de temporización. En esta línea explicativa, encontramos tanto aquellos que cuestionan la excesiva ambición o falta de realismo que suele verterse sobre el papel, como aquellos que centran el problema en la compleja trama de obstáculos que se interponen a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, haciendo hincapié en la falta de voluntad política de los Estados y la falta de información, conciencia o sensibilidad del conjunto de la ciudadanía para asumir y cumplir objetivos suficientemente ambiciosos.
Desde esta perspectiva, estaríamos no tanto ante un fracaso del desarrollo sostenible como ante una acumulación de pequeños fracasos, o más bien retrasos, subsanables mediante un compromiso político, social e institucional más firme. La premisa de esta perspectiva, como apunta Pablo Martínez Osés (2017), es: si todos los países del mundo se comprometen significativamente con la agenda de desarrollo sostenible, la agenda se cumplirá; y la consigna correlativa sería: sigamos apostando con mayor convicción por el desarrollo sostenible mediante un marco regulador más extenso y ambicioso, dotado de mecanismos de control más efectivos, así como mejores estrategias para seducir a los actores más reticentes al cambio (mediante educación, incentivos, etc.).
Desde una segunda línea interpretativa, se sugiere que a estas alturas, ante la gravedad de los actuales desequilibrios ambientales y la posibilidad inminente de colapso, los retrasos acumulados en la implementación del programa del desarrollo sostenible no pueden ya ser enmendados con el mismo paradigma discursivo. En esta perspectiva encontramos actualmente a Dennis Meadows16, quien con cierto tono de resignación propone remplazar la filosofía del desarrollo sostenible por discursos articulados en torno a la idea de resiliencia, de modo que se priorice el fortalecimiento de los sistemas y comunidades sociales para encajar los ya inevitables impactos ambientales y recomponerse para poder seguir funcionando17.
Mientras la hipótesis anterior reconoce en cierta manera la obsolescencia de un discurso que en algún momento pudo tener vigencia y potencial para reconducir la crisis ambiental, cabe identificar una tercera línea interpretativa que se nutre de una gran variedad de corrientes de pensamiento (muchas de ellas planteadas desde la periferia del sistema o sujetos excluidos) construidas desde su origen en paralelo o como crítica al desarrollo sostenible, a partir de enfoques que alumbran sus puntos ciegos o ponen al descubierto sus problemas de legitimidad y viabilidad.
Desde este terreno discursivo, el incumplimiento de las metas del desarrollo sostenible se asocia no solo a la falta de voluntad política, sino a las causas de los obstáculos que enfrenta su despliegue efectivo. Estas causas radican, en realidad, en la propia matriz discursiva del desarrollo sostenible, tanto en su vertiente explicativa como normativa: en sus contradicciones internas éticas y materiales, sus planteamientos de raíz, sus autoengaños y todo lo que queda fuera de sus contornos. Por tanto, desde esta perspectiva no se trataría tanto de promover que los Estados y todos los actores de la sociedad hagan mayores esfuerzos por adoptar la agenda del desarrollo sostenible, sino más bien de asumir que es inviable articular una transición ecológica socialmente equitativa a partir de las premisas, metas, procesos y herramientas que perfila esta agenda18.
Este texto se despliega, precisamente, en la tercera de las líneas interpretativas que acabo de esbozar. Sostengo esencialmente que el desarrollo sostenible, como propuesta que se acopla, discursiva y fácticamente, al engranaje del sistema institucional capitalista, más que reconducir la crisis civilizatoria hacia un escenario de equidad intra e intergeneracional, se funde en ella, configurándose como una pieza más del engranaje que reproduce los problemas de legitimidad y viabilidad del sistema capitalista, y especialmente del capitalismo tardío. Se trata de una propuesta reformista que aspira a garantizar universalmente una versión ligeramente domesticada del modelo de desarrollo de las sociedades occidentales, sin incidir en el núcleo duro de la economía-mundo, espacio en el que se resuelven los contornos esenciales de los modos de apropiación, uso y distribución de la naturaleza y sus frutos. Mientras tanto, este espacio nuclear experimenta transformaciones sustantivas bajo la influencia de los dictados económicos tardocapitalistas universalistas.
Los diferentes problemas que las nuevas izquierdas lograron incorporar en las agendas de las instituciones benévolas del sistema han sido abordadas y sometidas a reparación como piezas separadas –a través de explicaciones parciales y superficiales de las que se han desprendido discursos normativos gerenciales acoplados al aparato institucional del capitalismo tardío, introduciendo ligeras reformas y dejando desatendida su raíz común–. Esta raíz común nos devela que la cuestión ambiental radica principalmente en la distribución de los recursos y el poder entre los diferentes actores y territorios implicados en los procesos de asignación de los mismos, así como en el sistema de valores, costumbres y aspiraciones sociales que reviste y teje ese sistema distributivo.
Tanto en su dimensión explicativa como en su dimensión reguladora, la narrativa del desarrollo sostenible entraña ciertamente una revisión epistemológica, económica e institucional de la modernidad, pero se trata de una revisión más bien epidérmica, a partir de enunciados aporéticos y aspiraciones contradictorias.
Se trata de una propuesta que, con ligeras correcciones, pivota sobre la narrativa dominante desarrollista, en sus diversas dimensiones, así: como marco referencial que asienta una serie de patrones epistemológicos y como un sistema de aspiraciones, valores y costumbres del conjunto de la población mundial (Mander, 1996); como reserva de prácticas y herramientas para llegar a tal horizonte; y como matriz explicativa y reguladora de las relaciones de desigualdad entre las diferentes regiones del mundo.
De este modo, el desarrollo sostenible oculta, legitima, reproduce e incluso agrava los problemas de legitimidad y viabilidad del capitalismo tardío, enraizado en esas bases epistemológicas y sistema de valores; en sus principios, estructuras y dinámicas económicas, y en el sistema político-institucional que las sostiene.