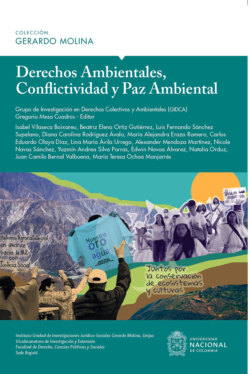Читать книгу Derechos Ambientales, conflictividad y paz ambiental - Gregorio Mesa Cuadros - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Desarrollo sostenible e inequidades distributivas en los Estados sociales del centro del sistema-mundo
ОглавлениеEn las propias regiones centrales del sistema, por otro lado, la matriz discursiva e institucional del desarrollo sostenible hace suyas las fuentes de inequidad en el acceso a los beneficios de los Estados sociales, restructurados conforme a las directrices económicas tardocapitalistas. Pese a que los Estados sociales europeos son comúnmente representados (tanto desde discursos institucionales como desde algunos movimientos sociales) como el paradigma de la justicia social, lo cierto es que nunca han encarnado un modelo acabado de igualdad (Noguera Fernández, 2014). En realidad, el crecimiento industrial, productivo y económico que ha financiado los derechos y prestaciones sociales de los países del centro no habría sido igual sin unas determinadas políticas sobre la periferia (legitimadas a partir de la idea de desarrollo del subdesarrollo); además, la distribución de los beneficios de ese proceso no ha sido equitativa.
Es cierto que, tal como en otros tiempos habría predicho Thomas Marshall (1997), a través del pacto entre capital y trabajo que consagró el Estado social se ha logrado asentar una amplia clase media con acceso a elevados niveles de consumo de bienes y servicios27. Sin embargo, esta clase media, comúnmente asociada al ideal de sociedad igualitaria, existe más bien como modus vivendi e imaginario de expectativas sociales de una amplia mayoría de la sociedad. Ahora bien, bajo esa clase media se esconden una serie inequidades que se reproducen a través de las relaciones de fuerza que están en la raíz del pacto socialdemócrata.
En efecto, el pacto socialdemócrata es, en su origen, un pacto asimétrico por el que la clase capitalista accede a redistribuir una parte del excedente entre los trabajadores, mientras conserva, en todo caso, la prerrogativa de quedarse con una porción superior, a fin de mantener invariables sus tasas de beneficio y su posición de poder (Noguera Fernández, 2014). En otras palabras, el empresario está dispuesto a ceder parte de sus beneficios solo hasta cierta medida: siempre y cuando se puedan seguir reproduciendo las desigualdades en la distribución de la producción.
Se configura así un sistema social construido sobre procesos generadores de niveles de desigualdad y exclusión que se restringen a ciertos límites a través de mecanismos diversos de regulación. Mientras los excluidos son prescindibles, los que están abajo son parte indispensable de un sistema jerárquico de integración social que se autolegitima (y se sostiene) por las vías internas de emancipación que ofrece a los individuos alumbrados por la promesa de movilidad y ascenso social (Santos, 2003; Noguera Fernández, 2014). Todas las personas son participantes y súbditos a la vez del sistema jerarquizado del capitalismo tardío y “la clara desigualdad (cada vez mayor) en cuanto a poder y fortuna decide quién pertenece más a una o a otra de esas categorías” (Habermas, 1975, p. 56).
Los grupos y clases sociales, por otro lado, ya no se definen exclusivamente en función de su relación con los medios de producción. Como apunta Pierre Bourdieu (2000), las oportunidades de vida de los agentes sociales vienen perfiladas a partir de diferentes fuentes dispensadoras de fortuna y poder, es decir, diversos tipos de capital (económico, social, cultural y simbólico) que concurren en las personas de forma dispersa y solapada, haciéndolas más o menos súbditas, o más o menos participantes.
Este sistema de jerarquías es vivido de forma relativamente pacífica en tiempos de bonanza económica, en que el acceso a determinados niveles de bienestar queda más o menos garantizado y las promesas emancipatorias intrasistémicas (más o menos realizables) neutralizan la percepción social de las desigualdades. Ahora bien, en los periodos de recesión económica se pone de manifiesto que las jerarquías sociales tienen que ver no solo con ese desigual acceso al excedente (socialmente aceptado), sino también con el grado de afianzamiento de esa riqueza, la capacidad de resiliencia frente a la crisis y el poder de influencia en las decisiones económicas. En contextos de crisis, se pone especialmente en evidencia la fragilidad real de la clase media y el poder de determinadas élites económicas.
En suma, constatamos que las clases medias de los Estados sociales –de regiones centrales de la geografía mundial– viven atravesadas de la dualidad habermasiana participantes-súbditos. Son participantes en la medida en que se benefician de un sistema de organización social estructurado para garantizar ciertos niveles de seguridad y bienestar, asociados a una porción excesiva de los beneficios del capitalismo mundial, a costa de las regiones periféricas. Pero también son súbditos, por varias razones: primera, porque la promesa emancipatoria intrasistémica asociada al ascenso social no es en realidad tan realizable como aparenta ser; segunda, porque –como mostraré más adelante– carecen de poder político significativo para incidir sobre el conjunto de las decisiones públicas, civiles y mercantiles que configuran el sistema productivo-distributivo, y tercera, porque son más vulnerables a las crisis cíclicas o sistémicas del capitalismo.