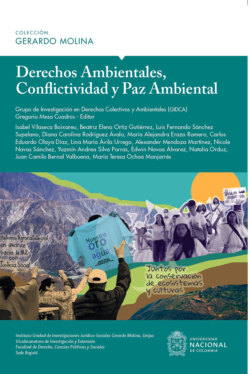Читать книгу Derechos Ambientales, conflictividad y paz ambiental - Gregorio Mesa Cuadros - Страница 32
На сайте Литреса книга снята с продажи.
REFERENCIAS
ОглавлениеAgoglia Moreno, O. B. (2010). La crisis ambiental como proceso: un análisis reflexivo sobre su emergencia, desarrollo y profundización desde la perspectiva de la teoría crítica (tesis doctoral). Universitat de Girona, España.
Arrighi, G., Hopkins, T. K. y Wallerstein, I. (1999). Movimientos antisistémicos. Madrid: Akal.
Ascher, F. (2004). Los nuevos principios del urbanismo: el fin de las ciudades no está a la orden del día (M. H. Díaz, trad.). Madrid: Alianza Editorial.
Báez Melián, J. M. (2008). Un análisis crítico del actual sistema internacional de cooperación al desarrollo. Estudios Económicos de Desarrollo Internacional, 8(2), 21-40.
Ballesteros, J. y Pérez Adan, J. (eds.). (1997). Sociedad y medio ambiente. Madrid: Trotta.
Bauman, Z. (2003). Modernidad líquida (M. Rosenberg, trad.). Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
Bellver Capella, V. (1997). Las ecofilosofías. En J. Ballesteros y J. Pérez Adán (eds.), Sociedad y medio ambiente (pp. 251-269). Madrid: Trotta.
Berzosa, C. (2016). Raúl Prébisch y la economía del desarrollo. Revista de Economía Crítica, 21, 131-134.
Bourdieu, P. (2000). Poder, derecho y clases sociales. Bilbao: Desclée de Brouwer.
Cardesa-Salzmann, A., Cocciolo, E. y Jaria i Manzano, J. (2014). Beyond Development: Facing Governance Gaps in International Economic Law Through Constitutionalism? Trabajo presentado en ASIL IECLIG Biennal Research Conference, Denver, Estados Unidos.
Castellà Andreu, J. M. (2001). Los derechos constitucionales de participación política en la administración pública: un estudio del artículo 105 de la Constitución. Barcelona: Cedecs.
Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). (4 de marzo de 2018). Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe [adoptado en Escazú, Costa Rica]. Recuperado de https://bit.ly/2NnloAI
CEPE (Comisión Económica para Europa). (25 de junio de 1998). Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales [adoptada en Aarhus, Dinamarca]. Recuperado de https://bit.ly/2oNmLu4
Crespo, C. (2017). De la precariedad a la construcción de horizontes emanci-patorios: buenos vivires desde el enfoque de sostenibilidad de la vida. Dossieres ESF, 26 (Repensando nuestro modelo de sociedad y de economía), 16-20.
Crozier, M., Huntington, S. y Wataniki, J. (1975). The Crisis of Democracy. Report on the governability of democracies to the Trilateral Commission. New York: New York University.
D’Alisa, G., Demaria, F. y Kallis, G. (eds.). (2015). Decrecimiento: un vocabulario para una nueva era. Barcelona: Icaria.
Dryzek, J. (2005). The Politics of the Earth: Environmental Discourses. Oxford; New York: Oxford University.
Escobar, A. (1995). Encountering Development: the Making and Unmaking of the Third World. Princeton: Princeton University.
Fernández, G. (2017) La que se avecina: un capitalismo (aún) más salvaje. Dossieres ESF, 26 (Repensando nuestro modelo de sociedad y de economía), 21-25.
Fernández Durán, R. (2011) La quiebra del capitalismo global, 2000-2030: crisis multidimensional, caos sistémico, ruina ecológica y guerras por los recursos: preparándonos para el comienzo del colapso de la civilización industrial. Madrid: Libros en Acción.
Fontana, J. (2011). Por el bien del imperio: una historia del mundo desde 1945. Barcelona: Pasado & Presente.
Furtado, C. (1970). Obstacles to Development in Latin America. Garden City: Anchor Books.
García-Olivares, A. y Bellabrera-Poy, J. (2015). Energy and Mineral Peaks, and a Future Steady State Economy. Technological Forecasting & Social Change, 90, 587-598.
García-Olivares, A., Ballabrera-Poy, J., García-Ladona, E. y Turiel, A. (2012). A Global Renewable Mix with Proven Technologies and Common Materials. Energy Policy, 41, 561-574.
García-Olivares, A. y Solé, J. (2015). End of Growth and the Structural Instability of Capitalism–From Capitalism to a Symbiotic Economy. Futures, 68, 31-43.
Gudynas, E. y Acosta, A. (2011). El buen vivir o la disolución de la idea del progreso. En M. Rojas (coord.), La medición del progreso y del bienestar: Propuestas desde América Latina (pp. 103-110). Ciudad de México: Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C.
Habermas, J. (1975). Problemas de legitimación en el capitalismo tardío (J. L. Etcheverry, trad.). Buenos Aires: Amorrortu.
Hardin, G. (Septiembre de 1974). Lifeboat Ethics: the Case Against Helping the Poor. Psicology Today. Recuperado de https://bit.ly/1lbWwcu
Hardin, G. (2001). Living on a Lifeboat. The Social Contract, 12(1), 37-47. Recuperado de https://bit.ly/2SvxkDd
Held, D. (1991). Modelos de democracia. Madrid: Alianza Editorial.
Hernández Zubizarreta, J. (2015). The New Global Corporate Law. En N. Buxton y M. Bélanger Dumontier (eds.), State of Power 2015. An Annual Anthology on Global Power and Resistance (pp. 6-16). Ámsterdam: The Transnational Institute.
Jaria i Manzano, J. (2011). La cuestión ambiental y la transformación de lo público. Valencia: Tirant lo Blanch.
Jaria i Manzano, J. (2015a). El constitucionalismo de la escasez (derechos, justicia y sostenibilidad). Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, 30, 295-349.
Jaria i Manzano, J. (2015b). La Constitución es un proceso: una visión alternativa a la idea de poder constituyente desde la experiencia suiza. En J. M. Castellà Andreu et al., Democracia multinivel: la participación de los ciudadanos y de los entes territoriales en los procesos de decisión pública (proyecto de investigación). Universidad de Barcelona.
Jonas, H. (1995). El principio de responsabilidad: ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Barcelona: Herder.
Khor, M. (1996). Global Economy and the Third World. En J. Mander y E. Goldsmith (eds.), The Case against the Global Economy: And for a Turn Toward the Local (pp. 47-59). San Francisco: Sierra Club Books.
Korten, D. C. (1996). The Failures of Bretton Woods. En J. Mander y E. Goldsmith (eds.), The Case against the Global Economy: And for a Turn Toward the Local (pp. 20-30). San Francisco: Sierra Club Books.
Latouche, S. (2009). Decrecimiento o barbarie: entrevista a Serge Latouche. Entrevista con Monica Di Donato). Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, 107, 159-170.
Leff, E. (1998). Globalización, racionalidad ambiental y desarrollo sustentable. Recuperado de https://bit.ly/2D45Kpn
Leff, E. (2010). Saber ambiental: sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder (6.ª ed.). Ciudad de México: Siglo XXI.
Lipovetsky, G. (2012). La era del vacío: ensayos sobre el individualismo contemporáneo (11.ª ed.) (J. Vinyoli y M. Pendanx, trads.). Barcelona: Anagrama.
López Ramón, F. (2011). Introducción general: regresiones del derecho ambiental. En López Ramón, F. (coord.), Observatorio de políticas ambientales 2011 (pp. 19-24). Cizur Menor (España): Aranzadi.
Mander, J. (1996). Facing the Rising Tide. En J. Mander y E. Goldsmith (eds.), The Case against the Global Economy: And for a Turn Toward the Local (pp. 3-19). San Francisco: Sierra Club Books.
Marcuse, H. (1968). Liberation from the Affluent Society [artículo leído en 1967]. En D. Cooper (ed.), The Dialectics of Liberation (pp. 175-192). Harmondsworth; Baltimore: Penguin.
Marshall, T. H. (1997). Ciudadanía y clase social. Reis, 79, 297-344.
Martínez González-Tablas, A. y Álvarez Cantalapiedra, S. (2009). Una lectura de la crisis desde una perspectiva estructural. Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, 105, 53-68.
Martínez Osés, P. J. (2017). Un análisis del poder en la agenda 2030: oportunidades para un cambio del paradigma de desarrollo. Dossieres ESF, 26 (Repensando nuestro modelo de sociedad y de economía), 11-16.
Meadows, D. (2012). Is It Too Late for Sustainable Development? Entrevista con Megan Gambino. Recuperado de https://bit.ly/2SHqmKH
Mesa Cuadros, G. (2009). Deuda ambiental y climática: amigos o depredadores-contaminadores del ambiente. Pensamiento Jurídico, 25, 77-89.
Míguez, P. y Carenzo, S. (2009). Acumulación, desposesión y regulación social en tiempos de crisis. En E. Gudynas (comp.), La primera crisis global del siglo XXI: miradas y reflexiones (pp. 21-24). Montevideo: Claes (Centro Latino Americano de Ecología Social).
Naciones Unidas. (Diciembre de 1962). Soberanía permanente sobre los recursos naturales (Resolución 1803 [XVII]). Recuperado de https://bit.ly/2tl2PRu
Naciones Unidas. (Diciembre de 1974). Carta de derechos y deberes económicos de los Estados (Resolución 3281 [XXIX]). Recuperado de https://bit.ly/2DBWlCx
Naciones Unidas. (Octubre de 1982). Carta Mundial de la Naturaleza (Resolución 37/7). Recuperado de https://bit.ly/2R29FoN
Naciones Unidas. (Junio de 1992). Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Recuperado de https://bit.ly/1ir106V
Noguera Fernández, A. (2014). La igualdad ante el fin del Estado social: propuestas constitucionales para construir una nueva igualdad. Madrid: Sequitur.
O’Connor, J. (1998). Capitalism, Nature, Socialism: A Theoretical Introduction. Capitalism, Nature, Socialism, 1(1), 11-38.
Pérez Caldentey, E., Sunkel, O. y Torres Olivos, M. (2012). Raúl Prebisch (1901-1986): un recorrido por las etapas de su pensamiento sobre el desarrollo económico. Santiago de Chile: Cepal.
Prashad, V. (2012). Las naciones oscuras: una historia del Tercer Mundo. Barcelona: Península.
Randers, J. (2012). 2052: A Global Forecast for the Next 40 Years. Vermont: Chelsea Green.
Richardson, B. J. y Razzaque, J. (2006). Public Participation in Environmental Decision-making. En B. J. Richardson y S. Woods (eds.), Environmental Law for Sustainability(pp. 165-194). Oxford: Hart Publishing.
Rostow, W. W. (1993). Las etapas del crecimiento económico: un manifiesto no comunista. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Sachs, W. (ed.) (1996). Diccionario del desarrollo: una guía del conocimiento como poder. Lima: Pratec.
Santos, B. de Sousa. (2003). La caída del Angelus Novus: ensayos para una nueva teoría social y una nueva práctica política. Bogotá: ILSA (Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos).
Santos, B. de Sousa. (2012a). Derecho y emancipación. Quito: Corte Constitu-cional para el Periodo de Transición.
Santos, B. de Sousa. (2012b). De las dualidades a las ecologías. La Paz: Red Boliviana de Mujeres Transformando la Economía.
Sanz Rubiales, I. (2013). Medio ambiente y leyes de blindaje: en defensa del derecho administrativo. Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, 26, 11-22.
Summers, L. (12 de diciembre de 1991). The Memo. Recuperado de https://bit.ly/2tgUmkE
Tanuro, D. (28 de julio de 2015). Face à l’urgence écologique. Inprecor, 619-620. Recuperado de https://bit.ly/2OtoO1i
Valencia Martín, G. (2014). Jurisprudencia constitucional: leyes autoaplicativas, montes, biodiversidad, tributos ecológicos y muchas cuestiones más. En López Ramón, F. (coord.). Observatorio de políticas ambientales 2014. (pp. 267-346). Cizur Menor (España): Aranzadi.
Vilaseca Boixareu, I. (2016). Democracia ambiental: una alternativa a la crisis civilizatoria del capitalismo tardío (tesis doctoral). Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, España. Recuperado de https://bit.ly/2IbiAop
Wallerstein, I. M. (1984). The Politics of the World-Economy: the States, the Movements, and the Civilizations. Cambridge: Cambridge University.
World Commission on Environment and Development. (1987). Our Common Future [Informe Brundtland]. Oxford: Oxford University.
* Capítulo basado en la tesis doctoral Democracia ambiental: una alternativa a la crisis civilizatoria del capitalismo tardío (Vilaseca Boixareu, 2016).
** Licenciada en Derecho, magíster y doctora (Ph. D.) en Derecho Ambiental. Investigadora en el Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (Cedat) de la Universitat Rovira i Virgili, con la Beca posdoctoral Irla d’Anàlisi i Pensament Social (Curs 2017-2018), financiada por la Fundació Josep Irla. Correo: isabel.vilaseca@urv.cat
1 Como expresa Held (1991), “se produce el desgaste del centro o principio organizativo de [la] sociedad; es decir, la erosión o destrucción de aquellas relaciones sociales que determinan el ámbito y los límites del cambio de la actividad política y económica, entre otras cosas. […]. [I]mplica el cuestionamiento mismo del orden político y social” (p. 217).
2 En el lado de los oprimidos o excluidos de los beneficios del proyecto moderno, se pone en evidencia que su aparato institucional y los discursos filosóficos que lo justifican no solo no han cumplido a tiempo sus promesas emancipatorias, sino que no están en condiciones de poder cumplirlas; mientras tanto, del lado de los incluidos, se empiezan a problematizar los excesos del proyecto moderno (el poder destructivo, el riesgo tecnológico, etc.), así como la dimensión opresora de la maquinaria productivista y burocrática del Estado capitalista respecto a valores posmaterialistas. En este mismo periodo, la premisa fundamental del proceso de acumulación del capital y el progreso tecnológico, la gran utopía de la modernidad –tanto en las economías de mercado como en las planificadas estatalmente–, la creencia en un mundo de recursos y capacidades infinitas se ve profundamente cuestionada con evidencia científica difundida desde instituciones ubicadas en el centro mismo del sistema.
3 Entre estos movimientos destacan las corrientes intelectuales y activistas de defensa de los derechos civiles de las minorías raciales, los movimientos estudiantiles, pacifistas, ecologistas, neofeministas, indigenistas, el pensamiento neomarxista, los movimientos de descolonización y el proyecto del Tercer Mundo, la escuela de pensamiento crítico de Frankfurt, los movimientos antiglobalización (a partir de los años noventa) o los movimientos indignados que han emergido en diferentes partes del mundo desde el crack financiero. Estos últimos movimientos recogen, revisan y perfeccionan parte del imaginario emancipatorio de los anteriores.
4 Para profundizar sobre las nuevas izquierdas anticapitalistas, véase Arrighi, Hopkins y Wallerstein (1999).
5 Con estas palabras Jaria i Manzano desarrolla su visión alternativa del poder constituyente en el marco de una Constitución entendida como proceso, que puede perfectamente ser extrapolada a la idea de proceso de transición epocal al que nos referimos en estas páginas. Añade el autor que, en muchas ocasiones se dan “como momentos de regeneración en los que se restablece y actualiza lo mejor del propio pasado, más o menos degenerado a lo largo de una cierta evolución política que se concibe como erróneo o espuria” (2015b, p. 2).
6 Las críticas al capitalismo desde estos sectores han dejado de pivotar exclusivamente en la lucha de clases entre capital y trabajo –a veces incluso se les ha reprochado haberse desentendido absolutamente de esta lucha– y han hecho hincapié en la problematización de los desequilibrios y relaciones de inequidad entre las regiones centrales y periféricas de la economía-mundo, entre hombres y mujeres, entre grupos étnicos y raciales, entre los seres humanos y la naturaleza. Es también propio de este tiempo el desenmascaramiento de la jaula de oro capitalista. Citando literalmente a Marcuse, “I am speaking here about liberation from the affluent society, that is to say, the advanced industrial societies. The problem we are facing is the need for liberation not from a poor society, not from a disintegrating society, not even in most cases from a terroristic society, but from a society which develops to a great extent the material and even cultural needs of man -a society which, to use a slogan, delivers the goods to an ever larger part of the population” (1968, p. 175).
7 Y ello no tanto como resultado de un pacto social o algo que se le parezca –como lo fue el keynesiano en otros tiempos– sino más bien como un consenso construido y custodiado desde ciertas élites y escuelas de economía que, revestido de legitimidad técnica universal, ha logrado impregnar el conjunto de las instituciones democráticas estatales e internacionales.
8 A lo largo de este texto intentaré evitar el término neoliberal, remplazándolo en la medida de lo posible por el término tardocapitalista; esto con dos propósitos: en primer lugar, esquivar esa recurrente representación del capitalismo actual como un sistema económico radicalmente diferente del precedente, figuración de la que tiende a derivarse una problematización parcial de las crisis vigentes, y seguir el hilo de continuidad que existe entre el capitalismo saliente de la Segunda Guerra Mundial y el actual; en segundo lugar, porque en realidad la deriva que toma el capitalismo en este periodo histórico no responde tanto a procesos de liberalización, como a procesos reguladores dotados de una nueva orientación, aceleradora de la tendencia consustancial del capitalismo a la concentración de capital.
9 Esto es, una transición hacia una sociedad verdaderamente posmoderna, regida, como diría Habermas, por “un principio de organización nuevo en la historia, y que no representa meramente un nuevo calificativo para la asombrosa sobrevivencia del capitalismo envejecido” (1975, p. 34).
10 Se reconoce ampliamente la influencia que tienen en estas transformaciones organizaciones tecnócratas y representantes de grandes intereses económicos, como la Escuela de Economía de Chicago o la Comisión Trilateral. La Comisión Trilateral se forma en 1973 por representantes distinguidos de círculos económicos (directores de bancos, grandes corporaciones, medios de comunicación, exdirigentes políticos, asesores tecnócratas) de Europa, Japón y Norteamérica, entre ellos, David Rockefeller (uno de los fundadores), Jimmy Carter, George Bush, Bill Clinton. El objetivo de la organización es promover la cooperación entre las regiones señaladas en relación con problemas comunes, contribuir a la comprensión pública de los problemas y proponer lineamientos, prácticas, políticas y medidas para abordarlos (Korten, 1996). Entre los productos de este organismo tuvo especial trascendencia el informe The Crisis of Democracy. Report on the governability of democracies to the Trilateral Commission (Crozier, Huntington y Wataniki, 1975).
11 Se trata de un modelo de gobernanza “implementado por una pluralidad de actores e instrumentos públicos, empresas privadas y asociaciones […] o redes informales (el “buen vecino”, la familia, etc.) que pasan a prestar servicios sobre todo” (Noguera Fernández, 2014, p. 142); de “una nueva división del trabajo regulatorio entre el Estado, el mercado y la comunidad” (Santos, 2003, p. 134), tanto en el campo de las políticas económicas como en el de las políticas sociales. Se refiere con ello al establecimiento de “una providencia residual y minimalista a la que se añaden, bajo diferentes formas de complementariedad, otras formas de providencia sectaria, de servicios sociales producidos en el mercado […] o en el llamado tercer sector, privado mas no lucrativo, y finalmente protección relacional comunitaria” (Sousa Santos, 2003, p. 134).
12 Algunas de las notas dominantes de la sociedad líquida de nuestros tiempos son la existencia nómada, el rechazo al compromiso y a toda forma de identificación con una clase o con un grupo social, la asunción individual del peso de la autoconstrucción o el fracaso y el existencialismo a la carta en un mundo repleto de opciones privadas de consumo –ocio, arte, moda, turismo, fuentes de conocimiento, formas de espiritualidad, relaciones humanas y sexuales, etc.– susceptibles de indiferentes e ilimitadas composiciones calidoscópicas (Bauman, 2003; Lipovetsky, 2012).
13 Recuérdese que este concepto fue desarrollado principalmente en el Informe Brundtland de 1987 y los textos normativos aprobados en la Cumbre de la Tierra de 1992, desde los que se ha levantado la estructura central del aparato regulador del capitalismo en las últimas décadas, hoy revisada y revalidada por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, concretada en 17 objetivos.
14 Asume como punto de partida que la pobreza y las estructuras sociales y demográficas de las poblaciones de la periferia constituyen, en cierto sentido, una de las causas de la degradación ambiental, al tiempo que, en determinadas ocasiones, la degradación ambiental se perfila como obstáculo para el desarrollo económico.
15 Ciertamente, la tesis sobre el inminente colapso del capitalismo no cuenta hoy por hoy con el soporte unánime de la comunidad científica, y los que la sostienen no pueden evidentemente ofrecer certidumbre sobre cuándo y cómo tendrá lugar o sobre cuáles serán sus consecuencias; pero desde distintas disciplinas se están formulando y contrastando pronósticos que de alguna forma ubican la crisis civilizatoria entre márgenes de incertidumbre bastante precisos (Fernández Durán, 2011; García Olivares y Solé, 2015; Latouche, 2009; Randers, 2012; Meadows, 2012).
16 Meadows, se recordará, es coautor del Informe del Club de Roma de 1972 sobre los límites del crecimiento y, por tanto, una figura de gran influencia en la articulación histórica del diagnóstico de la crisis ambiental.
17 Como expresa el propio Meadows (2012): “I am talking about longer-term resilience. I am talking about coping with the permanent loss of cheap energy or the permanent change in our climate and what we can do at the individual, the household, the community and the national level to ensure that–although we don’t know exactly what is going to happen–we will be able to pass through that period still taking care of our basic needs”.
18 Esta perspectiva acoge ecofilosofías bien diversas y en permanente diálogo, algunas más centradas en consideraciones éticas, otras en las relaciones materiales de producción y distribución de la riqueza: la ética de “nave espacial” de Boulding y la “ética de bote salvavidas”, radicalmente proyectada hacia el futuro e insolidaria con los presentes (Hardin, septiembre de 1974; Hardin, 2001); la teoría del ecodesarrollo, representada por figuras como Schumacher; Sachs o Galtung (Bellver Capella, 1997); las propuestas alternativas al paradigma del desarrollo, como el buen vivir (Gudynas y Acosta, 2011); las distintas formulaciones del paradigma del decrecimiento, entre las que destacan autores como Gorz, Bonaiuti o Latouche (D’Alisa, Demaria y Kallis, 2015); el ecofeminismo (Bellver Capella, 1997); el ecomarxismo (Leff, 1998; O’Connor, 1988), y los movimientos de justicia ambiental global (Dryzek, 2005; Bellver Capella, 1997).
19 En su teoría, el economista estadounidense identificaba cinco etapas por las que toda sociedad debía pasar a lo largo de su historia: 1) una “etapa tradicional en la que es imposible conseguir la productividad necesaria para el crecimiento”; 2) un periodo de transición en que se empiezan a apreciar algunas transformaciones modernizadoras en la industria y en la agricultura y en el que los excedentes del sector primario permiten ya realizar importantes inversiones de capital fijo; 3) el periodo de despegue económico que, una vez alcanzado el umbral de productividad necesario, se generaliza a todos los sectores económicos, especialmente en la industria manufacturera, con tasas de crecimiento e inversión sostenidas, acompañado de un proceso de modernización del sistema institucional; 4) una fase de madurez en la que el progreso tecnológico se extiende a todos los sectores y se consolida la modernización; y 5) finalmente, cuando la sociedad tiene sus necesidades fundamentales cubiertas, se impone la etapa del consumo de masas en la que “se desarrollan nuevas formas de bienestar a través del consumo de bienes duraderos, servicios, etc.” (Rostow, 1993, pp. 57-66).
20 Este esquema de cooperación basado esencialmente en la transferencia de recursos tiene dos grandes tipos de fuentes de financiación: las organizaciones públicas y las organizaciones privadas. Entre las organizaciones públicas, destacan las de carácter multilateral, algunas de ellas con funciones financieras como el BM, el FMI u otros bancos regionales que se irán creando; además, hay otras dirigidas sobre todo a la transferencia de conocimientos, capital humano, promoción de objetivos, coordinación de programas, etc., como serán las diversas agencias de Naciones Unidas (FAO, Unesco, Unicef, etc.) o la OCDE. Se han desplegado paralelamente vías de cooperación bilaterales gestionadas a través de las agencias de cooperación al desarrollo de los Gobiernos estatales, regionales y locales de los países donantes. Por otra parte, los actores privados también han tenido un papel destacado en el sistema de cooperación internacional para el desarrollo; estos se organizan en entidades con ánimo de lucro (las empresas) y sin ánimo de lucro (las ONG) (Báez Melián, 2008).
21 Las propuestas formuladas por Prébisch fueron centrales en el ideario de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), de la que fue secretario ejecutivo (Berzosa, 2013; Pérez Caldenty, Sunkel y Torres Olivos, 2012). Por otro lado, a principios de los años sesenta, los países de la periferia depositaban grandes esperanzas en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) como vehículo para promover un cambio de orden internacional; posteriormente, hacia los años setenta, confiaron en las propuestas del nuevo orden económico internacional (NOEI) que quedarían plasmadas en varias resoluciones de Naciones Unidas (Naciones Unidas, diciembre de 1962; diciembre de 1974).
22 El propio Prébisch reconoció, en una conferencia que impartió en Madrid a mediados de los setenta, que había pecado de ingenuo al aceptar el cargo en la Unctad bajo la confianza de que desde ahí se iba a poder cambiar el modelo dominante (Berzosa, 2013).
23 Así, mientras se señalan los problemas relacionados con la sobrepoblación, la relación bidireccional entre pobreza y degradación ambiental o la incapacidad de algunas regiones para atraer el capital financiero, se apuntan también algunos obstáculos con los que topan los “países en desarrollo” en el marco de las relaciones económicas internacionales (World Commission on Environment and Development, 1987).
24 Por ejemplo, la ingenua (además de injusta) pretensión de posicionar a las compañías multinacionales como actores relevantes para promover el desarrollo de las regiones periféricas e intentar, a la vez, reforzar la capacidad negociadora de estos países frente a esas corporaciones para poder asegurar términos que sean respetuosos con el ambiente.
25 Esto se observa en varios aspectos: primero, la transferencia de recursos y materia prima incorporados en los procesos productivos del centro que son transformados en productos de lujo, impidiendo que los países periféricos puedan satisfacer necesidades básicas con esos recursos; segundo, la transferencia de recursos financieros en la medida en que los precios de las mercancías de los países de la periferia suelen ser bajos y decrecientes, lo que implicar recortes radicales en los estándares de vida; y tercero, la dependencia de préstamos extranjeros para proyectos de desarrollo que suponen pérdidas de recursos para gastos sociales y condenan a crisis de endeudamientos permanente (Khor, 1996).
26 El objetivo de este proceso era incrementar la productividad y los rendimientos de las exportaciones, pero simultáneamente implicó el encadenamiento de nuevas externalidades ambientales, nuevas dependencias y la perpetuación de la concentración de poder en pocas corporaciones (Khor, 1996).
27 En su ensayo “Ciudadanía y clase social”, Marshall se planteaba “si la idea de que la mejora de la situación de la clase obrera tiene unos límites que no se pueden superar tiene un fundamento válido”. La cuestión no es “si los hombres llegarán a ser iguales –con toda seguridad no lo serán–, sino si el progreso no avanza constante, aunque lentamente, hasta que, al menos por su ocupación, todo hombre sea un caballero. Yo mantengo que sí avanza, y que esto será así” (1997, p. 299).
28 Estas no son solo opciones productivas elegidas autónomamente por los Estados periféricos, sino opciones productivas adaptativas, según el esquema de ventajas comparativas, a las reglas y movimientos dirigidos por los actores fuertes de un sistema económico, sobre el que los Estados periféricos tienen escaso control (Khor, 1996). Como apunta Gregorio Mesa Cuadros (2009), “es más barato contaminar en un país pobre que en un país rico” (p. 82). De esto son muy conscientes los actores poderosos del sistema, como ponía de manifiesto el célebre Informe Summers que se filtró en 1991 y en el que se afirmaba: “solo entre nosotros, ¿no debería el Banco Mundial incentivar la migración de industrias sucias a los PMD (países menos desarrollados)?” (Summers, 1999) (traducción mía).
29 Enrique Leff (1998, p. 4) sostiene que se ha impuesto el propósito de asegurar un crecimiento sostenido, “sin una justificación rigurosa acerca de la capacidad del sistema económico para internalizar las condiciones ecológicas y sociales de equidad, justicia y democracia en este proceso”. Entiende que esta deriva radica en el carácter polisémico del término anglosajón ‘sustainability’ que, por un lado, significa sustentable, concepto que impone “la internalización de las condiciones ecológicas de soporte del proceso económico” y, por otro lado, “aduce a la sostenibilidad o perdurabilidad del proceso económico mismo”.
30 División social del bienestar entre Estado, mercado y sociedad civil.
31 Sobre los modelos de democracia participativa, es interesante seguir la tipología que establecen Benjamin Richardson y Jona Razzaque (2006).
32 Ya en 1982, la Carta Mundial de la Naturaleza aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas disponía que “toda persona, de conformidad con la legislación nacional, tendrá la oportunidad de participar, individual o colectivamente, en el proceso de preparación de las decisiones que conciernan directamente a su medio ambiente y, cuando este haya sido objeto de daño o deterioro, podrá ejercer los recursos necesarios para obtener una indemnización” (Naciones Unidas, octubre de 1982, n. 23). La disposición décima de la Declaración de Rio declara que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda [...]” (Naciones Unidas, junio de 1992).
33 La Convención de Aarhus (CEPE, junio de 1998), el recién aprobado Acuerdo de Escazú (Cepal, marzo de 2018) y las normas nacionales encargadas de hacerlos efectivos son una clara muestra de ello.
34 Mientras que el derecho internacional económico está formado por esquemas normativos contractuales compuestos de cláusulas de naturaleza imperativa, coercitiva y ejecutiva dotadas de un alto grado de sistematicidad y coherencia –blindadas, además, con instrumentos efectivos de aplicación y control–, los instrumentos normativos dirigidos a promover la realización de los objetivos sociales y ambientales tienden a estar conformados por principios laxos, documentos programáticos, cláusulas imprecisas y mecanismos de control flexibles (Hernández Zubizarreta, 2015).
35 Esta mecánica económica está copada principalmente por el lenguaje financiero. Como expresan Antonio Cardesa-Salzmann, Endrius Cocciolo y Jordi Jaria i Manzano (2014), las finanzas, pese a su desvinculación de la economía productiva, siguen jugando un rol fundamental para la realización de los objetivos del conjunto del aparato político, esto es, se imponen como la ciencia; “the economic arrangements necessary to achieve a set of goals and of the stewardship of the assets needed for that achievement” (p. 3).
36 En la sección “Rizando el rizo en tiempos de crisis: la democracia parlamentaria contra la democracia participativa” (Vilaseca Boixareu, 2016, capítulo II, sección 3.2.4), se describen algunas de estas estrategias (en concreto, las reformas de normas procedimentales de intervención administrativa ambiental y la aprobación de actividades o proyectos a través de leyes parlamentarias singulares) y se hace referencia a algunos de los casos. Esta corriente degradadora del ya de por sí precario sistema de democracia participativa es actualmente una de las preocupaciones centrales de los administrativistas ambientales en España (Sanz Rubiales, 2013; López Ramón, 2011; Valencia Martín, 2014).