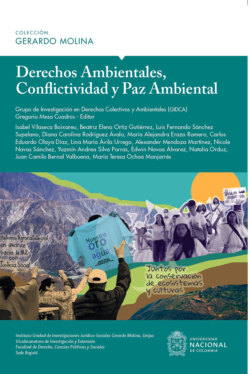Читать книгу Derechos Ambientales, conflictividad y paz ambiental - Gregorio Mesa Cuadros - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA CRISIS AMBIENTAL ES UNA CRISIS DE LA DEMOCRACIA: PROBLEMAS DE LEGITIMIDAD DE LAS INSTITUCIONES AMBIENTALES EN EL CAPITALISMO TARDÍO
ОглавлениеLa posmodernidad acoge una creciente escisión entre las necesidades económicas del sistema y las expectativas democratizadoras de sectores de la ciudanía que son políticamente más exigentes. Las críticas a la racionalidad económica dominante se han forjado en un proceso simultáneo de cuestionamiento de la legitimidad de las democracias liberales, sus instituciones representativas, el sistema de partidos, las aporías del aparato burocrático estatal y sus poderes invisibles o su potencial para neutralizar en falso las inequidades entre clases y grupos sociales. En este proceso, han resucitado los ideales democráticos rousseaunianos, atenienses y socialistas de la tradición utópica y libertaria, y han adquirido importancia teorías de democracia comunitarista, participativa y deliberativa.
En el marco de la restructuración del aparato burocrático del Estado social conforme a la idea de “welfare mix”30, han tenido cierto peso algunas de las ideas postuladas por los teóricos de estas concepciones alternativas de la democracia. El constitucionalismo contemporáneo ha construido su propia versión institucional de la democracia participativa, ese tertium genus entre la democracia representativa y la democracia directa, que se ha configurado por una gran variedad de mecanismos, espacios, organismos, derechos y obligaciones acoplados a las diferentes fases de los circuitos democráticos con el objetivo de permitir a “los ciudadanos, individualmente o como representantes de organizaciones portadoras de intereses sociales […] influir en la gestión de los poderes públicos sin que esta se traduzca directamente en actos jurídicos que concluyen un procedimiento legislativo, administrativo o jurisdiccional”(Castellà Andreu, 2001, p. 72).
Estos mecanismos o fórmulas participativas pueden ser de muy distinta naturaleza e intensidad, pues corresponden a formas de entender la política y la democracia muy distintas, desde procedimientos deliberativos a procedimientos meramente informativos o consultivos, abiertos al conjunto de la ciudadanía o restringidos a técnicos (tecnocráticos) o representantes de grupos de interés (corporativos)31.
La afirmación de que la crisis ambiental es esencialmente un problema de distribución de los beneficios y los pasivos ambientales del metabolismo social global, y de distribución del poder en los procesos de asignación de estos, significa reconocer que la cuestión ambiental no puede pensarse al margen de los problemas actuales de la democracia. Más aún, podría decirse que, entre las múltiples cuestiones y dimensiones de la actual crisis epocal, la crisis ambiental y la crisis de la democracia conforman su espina dorsal.
Es cierto que la matriz del desarrollo sostenible da ligera cuenta de la relación entre la democracia y la cuestión ambiental32 y, de hecho, puede afirmarse que las cuestiones ambientales han abierto en el aparato estatal uno de los principales campos de recepción y experimentación de los mecanismos de democracia participativa33. Ahora bien, no parece que esta narrativa ate los cabos adecuados. En primer lugar, no es consciente de la magnitud de la crisis de la democracia, sino que la asume más bien como un problema metodológico y procedimental de las instituciones, obviando que el problema radica en los cimientos mismos de las democracias liberales y en las transformaciones que han experimentado con el avance del capitalismo tardío. En segundo lugar, no muestra que los problemas de legitimidad de las democracias liberales en el capitalismo tardío son en realidad los principales escollos en la búsqueda de una sociedad más equitativa en un sentido intra e intergeneracional. En tercer lugar, sus contradicciones discursivas respecto a los límites planetarios están destinadas a colisionar tarde o temprano con las expectativas de recuperar la democracia en crisis: como apunta el propio Meadows (2012), a medida que se tensan los límites planetarios la democracia y otros valores inmateriales se degradan.
Bajo la premisa de que la crisis ambiental es una cuestión global, gran parte del programa orientado al desarrollo sostenible es concertado en la esfera internacional. Este despliegue programático se inscribe, no obstante, en un sistema institucional democráticamente viciado de raíz. Se trata de un sistema fragmentado y dividido en dos esferas que giran en torno a dos ejes prescriptivos unidos en una relación asimétrica, que se justifica y orienta por un discurso ideológico común representado por el derecho al desarrollo.
Por un lado, encontramos el entramado de procesos e instituciones de creación y control del derecho internacional económico, orientado principalmente a garantizar una serie de derechos y libertades económicas (corporativas) y el crecimiento económico mundial –que supuestamente deriva del ejercicio interactivo de esos derechos y libertades–. Por otro lado, identificamos un paisaje de espacios normativos disgregados y solapados, dirigidos principalmente por el sistema de Naciones Unidas, orientados a garantizar una esfera de dignidad y bienestar individual o colectiva expresada a través de la gramática de los derechos (civiles, políticos y sociales). En estos espacios se incluyen las normas orientadas a los objetivos ambientales.
Es cierto que el sistema institucional agrupado en torno a este segundo eje ha hecho esfuerzos en los últimos tiempos por apaciguar los déficits democráticos consustanciales al sistema institucional internacional (la lejanía respecto a los ciudadanos, su naturaleza netamente interestatal, etc.), tratando de hacerlo más transparente y accesible y dotándolo de mecanismos participativos. Sin embargo, y más allá del modesto poder de incidencia sobre la creación de las normas que estas propuestas democratizadoras confieren a la ciudadanía, el principal vicio democrático de estas instituciones radica en que el derecho internacional económico –el determinante en la configuración del núcleo duro de las relaciones distributivas de los beneficios y pasivos ambientales que produce el metabolismo social global– es regulado en foros institucionales absolutamente cerrados al conjunto de la ciudadanía y extraordinariamente permeables a las influencias de los conglomerados empresariales y grupos de interés (Korten, 1996). Paralelamente, observamos que la coercitividad de las normas emanadas de las estructuras reguladoras de los flujos económicos mundiales es muy superior a la de las normas emanadas del aparato de Naciones Unidas y sus análogos regionales34.
También es escaso el poder de incidencia que tiene el conjunto de la ciudadanía en los procesos de asignación de recursos y pasivos ambientales en las democracias liberales estatales, que están condicionados por los marcos normativos internacionales y el marco de posibilidades productivas competitivas en los mercados internacionales y regionales, según el esquema de ventajas comparativas (Khor, 1996).
Los esquemas de democracia participativa delineados por acuerdos internacionales como el Convenio de Aarhus (CEPE, junio de 1998) o el Acuerdo de Escazú (Cepal, marzo de 2018) tienen escaso potencial para sanar ese déficit, a pesar de sus virtudes. Estos esquemas normativos tienden a reconocer a la ciudadanía o algunas organizaciones una serie de derechos de acceso a la información y participación en decisiones públicas o procesos de regulación sobre determinados sectores o materias ambientales, sobre todo en la esfera gubernamental y administrativa. De este modo, se pretende garantizar la transparencia de dichos procesos; se permite a las instituciones acceder a la pluralidad de voces y sensibilidades sociales frente a los asuntos públicos; se visibilizan los conflictos sociales; se abren nuevos focos policéntricos de control de las instituciones, protagonizados por la ciudadanía y abstraídos de los sistemas de partidos y de los juegos de control interinstitucionales; y, además, en consonancia con el principio de prevención, se apuntala un sistema de control ex ante de adecuación de las decisiones públicas a la legalidad ambiental vigente.
Ahora bien, quedan fuera del punto de mira de estos esquemas participativos todas aquellas decisiones públicas de naturaleza macroeconómica a través de las cuales se definen los modelos productivos y las formas de distribución de la riqueza estatales (las políticas fiscales, los límites de endeudamiento, las formas de propiedad, los modelos de gestión de los recursos, etc.).
En consecuencia, estos esquemas representan una propuesta de democracia participativa en materia ambiental y no propiamente de democracia ambiental: tratan de democratizar determinados sectores de los asuntos públicos considerados ambientalmente relevantes y no de democratizar el conjunto de los asuntos públicos, mucho menos los asuntos económicos determinantes en la gestión de la cuestión ambiental, entendida como un problema metabólico distributivo.
Los mecanismos participativos que se abren en los procesos de toma de decisiones administrativas y normativas en materia ambiental (generalmente audiencias, reuniones, mesas, talleres informativos o consultivos y alegaciones escritas) se perfilan como espacios dirigidos a recabar las opiniones de los diferentes actores interesados a fin de que las autoridades puedan efectuar un ejercicio más afinado de agregación y ponderación de percepciones confrontadas e intereses en juego. Esta pretensión es noble, pero su verdadera fuerza democratizadora es en realidad muy modesta, especialmente cuando se trata de decisiones sobre proyectos normativos y actividades de gran trascendencia económica. Estos se desarrollan en un sistema político y normativo asentado sobre la necesidad permanente de crecimiento económico y, por ende, sometido al interés general del capital, las reglas y principios impuestos por la mecánica económica dominante35 y a los intereses particulares de los grupos sociales que controlan el capital (o determinados capitales).
Los procesos participativos en que las autoridades públicas conservan el control sobre las decisiones finales (en su supuesta función mediadora equidistante), ayudan a visibilizar y dotar de reconocimiento público a la pluralidad de posiciones en conflicto, dotan a la ciudadanía de herramientas (sobre todo información) para ejercer un control más exhaustivo de la función pública, incluso para someter a ligeras correcciones las propuestas de las autoridades. Ahora bien, no son mecanismos adecuados para neutralizar el poder de los vectores señalados, ni tampoco para hacer justicia frente a conflictos radicales de intereses y sobre todo de valores, en el contexto de esas relaciones materiales de poder.
El caso español es muy ilustrativo en ese sentido. El despliegue de un sistema de democracia participativa de corte liberal ha convivido en las últimas décadas en armonía con dinámicas de captación y control de las decisiones públicas por parte de las élites económicas y la tecnocracia que las ampara. Los mecanismos de participación ciudadana son percibidos a menudo por esas élites y por las propias autoridades como meros trámites administrativos que, en la práctica, sirven solamente para ralentizar la formalización de decisiones tomadas en realidad de antemano. A partir de esa premisa, en el actual contexto de crisis, marcado por las consignas de ajuste presupuestario y aceleración del crecimiento económico, presenciamos una ola de flagrantes agresiones contra los espacios democráticos participativos. Estamos viendo cómo las autoridades públicas de diferentes regiones del país están desplegando una gran diversidad de sofisticadas artimañas jurídicas y procesales con las que pretenden esquivar los trámites participativos y blindar decisiones públicas de gran impacto ambiental36.
Por último, la crisis de las democracias liberales participativas en el capitalismo tardío no solo radica en el control que determinadas fuerzas sociales logran ejercer sobre las decisiones públicas, sino también en el proceso de privatización de los bienes comunes y de la gestión de las actividades orientadas a satisfacer necesidades básicas e intereses colectivos (energía, agua, protección del ambiente, etc.). Estas tendencias, que forman parte de los procesos de restructuración del aparato prestacional del Estado social, logran imponerse justamente gracias al sistema democrático movido por fuerzas sociales de poder desigual y tienen dos grandes implicaciones democráticas: por un lado, someten a intereses y principios empresariales las decisiones de gestión de actividades y bienes centrales en el devenir de la crisis ambiental; por otro, en la medida en que los beneficios de las actividades se privatizan se refuerza la desigualdad social en la distribución del excedente y, por ende, la concentración de poder en determinados actores.