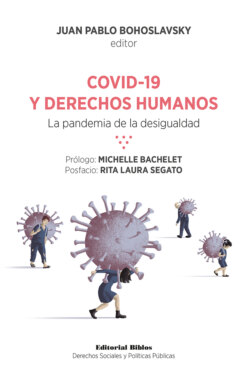Читать книгу Covid-19 y derechos humanos - Группа авторов - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Reactivación de desigualdades y vulneración de derechos en tiempos de pandemia
ОглавлениеGonzalo Assusa y Gabriel Kessler
En los primeros días desde la declaración del estado de pandemia mundial por la propagación de Covid-19 proliferaron discursos y análisis de corte político-filosófico concentrados en la irrupción de un fenómeno novedoso al menos para los últimos cien años de historia mundial, y anclados en ideas fuerza como las de la “nueva normalidad” en las sociedades pospandemia. En particular, algunas voces en forma apresurada auguraron que estaba en ciernes un replanteo del mundo capitalista, un optimismo que rápidamente pasó. En efecto, si bien es cierto que la veloz propagación del virus y el formato de respuestas políticas trastocaron profundamente las dinámicas de relacionamiento social contemporáneas, más bien comenzó a extenderse una hipótesis diferente: la pandemia mundial de Covid-19 más que producir nuevas formas de relaciones sociales lo que ha hecho es asentarse sobre una estructura distributiva y una estructura de conflictividad política preexistente, activando y/o volviendo muy visibles muchas de sus potencialidades. Por otra parte, el avance de los meses dejó de manifiesto que, en casos con modelos diversos de intervención y gestión de la crisis (en un continuo de grises que va desde el intervencionismo más estricto hasta el laissez faire más liberal), la sociedad y la política desbordaron por encima y por debajo los intentos de contención de la situación económica y dejaron en evidencia la insuficiencia de miradas concentradas exclusivamente en la macroeconomía. En particular, tal como lo expresa la resolución 1/20 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA, 2020), la pandemia supone amenazas crecientes para el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Se trata de un tema muy preocupante en América Latina, dado que las profundas desigualdades de todo orden que nos caracterizan son una de las más persistentes causas del no cumplimiento de todo tipo de derechos.
En este sentido, es necesario abordar una serie de dimensiones que emergieron como relevantes en las problemáticas y las tensiones identificadas en torno al contexto de aislamiento social; dimensiones que lejos están de ser externas a la cuestión económica, pero que sin embargo configuran, limitan, desplazan y reorientan los flujos y el funcionamiento de la economía.
Así las cosas, se ponen de relieve algunas de las características fundamentales de las desigualdades en las sociedades contemporáneas. En primer lugar, que las desigualdades son plurales, multiformes: atraviesan las distintas dimensiones de las vidas humanas y de los territorios. Asimismo, esta multidimensionalidad está articulada: las distintas aristas de la desigualdad se agregan y potencian unas a otras, materia que los estudios de interseccionalidad y de acumulación de desventajas vienen abordando desde hace tiempo.
En segundo lugar, las desigualdades son pertinaces: en cada coyuntura de crisis de algún tipo –económicas, políticas, ecológicas y/o sanitarias–, ciertas desigualdades estarán siempre en un primer plano, como aquellas correspondientes a las dimensiones de ingreso y de clase social. Mientras tanto, otras dimensiones menos visibles o menos problematizadas hasta ese momento cobrarán renovada importancia como determinantes o condicionantes sociales activos, en la medida en que permiten explorar y explicar buena parte del sufrimiento social desencadenado por cada situación de crisis.
En tercer lugar, algunas de sus dimensiones, que parecían relativamente enmendadas y daban lugar a cierto optimismo, vuelven a ocupar un lugar central en el debate público y la agenda política, en la medida en que el contexto las muestra nuevamente relevantes por sus consecuencias.
La totalidad de estos procesos evidencia la complejidad de la trama social de las desigualdades y su transversalidad a todas las dimensiones de la vida humana. La pandemia como un hecho social total y global, en cuanto afecta a escala planetaria todos los aspectos de la vida social, constituye un momento histórico en el que las citadas características de la desigualdad se manifiestan con gran virulencia. En este capítulo nos interesa centrarnos en tres dimensiones de la desigualdad en la Argentina en el contexto de la actual pandemia, que corresponden a los tres tipos recién nombrados, a saber: las desigualdades de ingresos y en el mercado de trabajo, perdurables y siempre problematizadas, pero cuya discusión adquiere o refuerza ciertos matices, en particular ligados a la riqueza. En segundo lugar, las desigualdades espaciales, cuya multidimensionalidad y complejidad se despliega en forma radical en esta pandemia. Por último, las desigualdades en términos de conectividad, sobre las cuales existía –y con ciertos fundamentos– un aire de optimismo y un clima de superación, en particular en contraposición a diagnósticos agoreros que pregonaban la profundización de la “brecha digital” entre las clases hace poco más de una década.
Derecho al ingreso y al trabajo de calidad
Un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha señalado que el contexto latinoamericano de bajo crecimiento de PBI, alta desigualdad y vulnerabilidad económica, junto a una alta proporción de empleo informal sobre la población ocupada, constituye un marco crítico para el impacto de la pandemia en la dinámica de las sociedades latinoamericanas. Para la región, la Cepal (2020) proyecta un crecimiento de 4,4 puntos porcentuales de la pobreza, como también de 2,6 puntos porcentuales de la población en situación de pobreza extrema en América Latina: un proceso que implica un retroceso de trece años. Entre los países del Cono Sur, la Argentina es el país con mayor crecimiento proyectado de la pobreza para 2020. Las estimaciones resultan también preocupantes con relación a la evolución del índice de Gini en la región, sobre todo para las economías más grandes del continente (Argentina, Brasil y México). Y si en 2019 el 77% de la población latinoamericana se encontraba en situación de vulnerabilidad económica, el contexto de la pandemia no puede sino empeorar este estado.
Existe cierto consenso con relación a que el empleo informal es un engranaje fundamental del proceso: funciona como correa de transmisión de ingresos bajos, pero también muy vulnerables en situaciones de crisis, además de poseer un escaso o nulo acceso a la seguridad social. Como corolario, este círculo vicioso, característico de la configuración de la desigualdad social en América Latina (Pérez Sáinz, 2016, 2019), presiona la sostenibilidad financiera de los sistemas de seguridad social de la región (por la falta de aportes del trabajo no registrado), y esto tendería a empeorar en las sociedades pospandemia (Cepal, 2020).
Un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2020), por ejemplo, señala que los últimos datos oficiales disponibles para la Argentina arrojan 36% de trabajadoras y trabajadores informales (que, por su parte, no contabilizan asalariadas y asalariados en condiciones de precariedad laboral, como tampoco autónomas y autónomos no profesionales). Por otra parte, el alto volumen del sector informal urbano plantea restricciones en el alcance y la efectividad de medidas gubernamentales, como la suspensión de los despidos –que, por su parte, solo afectaría a los empleos registrados, es decir, a apenas la mitad de la fuerza de trabajo ocupada en el país (Beccaria y Maurizio, 2020)–.
El mismo informe recupera proyecciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la base de escenarios posibles de caída del PBI y calcula la pérdida de entre 750.000 y 850.000 empleos en la Argentina durante 2020. A partir de los datos de la Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, sostienen que la caída interanual de empleos registrados en marzo y abril de 2020 es equivalente a la de 2002, en plena crisis de la convertibilidad. Otras estimaciones preliminares a nivel local señalan que cerca del 40% de los ocupados enfrenta riesgos de perder sus empleos o de no poder trabajar en el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio, y que cerca del 40% de los hogares en la Argentina cuenta con al menos una trabajadora o un trabajador en riesgo de ver afectada su inserción laboral (Beccaria y Maurizio, 2020).
A esto se suma que existe un tradicional mecanismo de ajuste contracíclico en contextos de caída del empleo en América Latina: el empleo autónomo no calificado. Esto se observa en períodos de crisis como los de 2008-2009 o 2018-2019, en los que creció la proporción de trabajadoras y trabajadores autónomos en detrimento de asalariadas y asalariados registrados. Esta estrategia desaparece o se debilita en la presente coyuntura, agravando aún más la situación de muchas familias.
Luis Beccaria y Roxana Maurizio (2020) construyen un escenario de pérdida de ingresos para el segmento de trabajadoras y trabajadores por cuenta propia no profesional y señalan que implicaría una pérdida del 50% de los ingresos totales en las familias afectadas, dejando alrededor del 71% de estas en condición de pobreza (con un punto de partida prepandemia del 40%).
Ante este contexto crítico, muchos de los Estados de la región intervinieron rápidamente apoyándose en la experiencia de amplios y potentes dispositivos de transferencia de ingresos, activando una poderosa trayectoria de los gobiernos latinoamericanos durante el período posneoliberal. Como sostienen Gabriela Benza y Gabriel Kessler (2020), los gobiernos del “giro posneoliberal” se caracterizaron más por un consenso en torno a la intervención orientada a reducir las formas más extremas de exclusión social que por producir transformaciones estructurales de las desigualdades de clase, género y etnicidad. En esta clave, las transferencias condicionadas de ingresos, tanto como las pensiones no contributivas, constituyeron una de las políticas públicas más relevantes del siglo XXI en la región. Programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) en la Argentina, Bolsa Familia en Brasil, Familias en Acción en Colombia y Oportunidades en México, todos presentan coberturas poblacionales superiores al 20%, además de significar pesos presupuestarios muy bajos (inferiores al 0,5% del PBI). Para 2013 América Latina presenta una cobertura de casi un cuarto de su población con estos programas (cerca de 135 millones de personas), con costos muy por debajo del 1% del PBI de la región (Robles, Rubio y Stampini, 2015: tabla A2).
Sin dudas, esta importante experiencia política sirvió de repertorio para la intervención en la actual crisis, tanto por medio del refuerzo de fondos y montos de los programas existentes (como las partidas especiales para jubilaciones mínimas y AUH) como en la creación de nuevos y amplios programas (como el Ingreso Familiar de Emergencia –IFE– en la Argentina). Según datos de la Cepal, promediando abril, 19 de 25 países de la región habían implementado este tipo de medidas para contener la situación socioeconómica de las familias más vulnerables de la población. Sin la trayectoria de los gobiernos posneoliberales y su experiencia histórica es impensable el relativo consenso en torno a esta cuestión, es decir, que resulte inadmisible que haya población sin algún tipo de ingreso, situación que afectaba a millones de habitantes de la región a comienzos del nuevo milenio. De este modo, el acceso al ingreso se ha transformado, de hecho, en un derecho de las sociedades latinoamericanas, aunque no siempre existan los mecanismos legales para asegurar su continuidad y/o actualización de montos.
En el caso argentino, según una encuesta de Unicef (2020), el 35% de los hogares en la Argentina fueron beneficiarios de algunos de los programas de transferencia de ingresos generados en el contexto de pandemia de Covid-19, alcanzando a poco menos de 9,5 millones de habitantes. De acuerdo con la estimación de Beccaria y Maurizio (2020), el monto del IFE cubriría entre 50% y 60% de la pérdida promedio de ingresos familiares en el actual contexto.
Por otra parte, el informe de la Cepal (2020) recomienda la necesidad de sostener los programas de transferencia por al menos seis meses para evitar el advenimiento de una nueva “década perdida”, haciendo referencia al estancamiento económico y aumento de la pobreza de los años 80. Sin embargo, las iniciativas gubernamentales no estuvieron exentas de tensiones. La irrupción de la pandemia no hizo sino activar una estructura de conflictividades políticas acumulada y cristalizada por varios años. Una de las primeras disputas que se activaron en el último tiempo fueron las referentes al financiamiento de este conjunto de políticas (y del Estado en general). La instalación en agenda de la intervención estatal en la empresa Vicentin tanto como los rumores sobre un proyecto de ley de impuesto a las grandes fortunas han catalizado los debates sobre la cuestión, aunque de manera restringida. En línea con nuestro argumento inicial, los principales obstáculos y limitaciones en torno a la gestión de la crisis se asientan en desigualdades estructurales, uno de cuyos factores fundamentales es la persistencia de un sistema impositivo regresivo con bajo impacto redistributivo en la región. En América Latina el peso de los impuestos indirectos (IVA) es particularmente alto, y cae fundamentalmente sobre los salarios (Oxfam, 2015; Benza y Kessler, 2020).
Probablemente el nuevo contexto sea un marco ideal para la politización del debate fiscal en el país y la región, pero el resultado de esta disputa parece aún abierto e indefinido. En efecto, es muy probable que la resistencia de los sectores más pudientes en un contexto de crisis sea aún más fuerte que en el pasado reciente.
Si bien es claro que la distribución individual del ingreso en la Argentina viene mostrando una dinámica regresiva en el último tiempo (y los datos oficiales muestran que en el primer trimestre de 2020 el índice volvió a ascender sobre los valores del último trimestre de 2019), poco se ha explorado lo que sucederá con la distribución funcional del ingreso, esto es, la asignación de renta a los factores capital y trabajo, que intervienen en la producción. En esta línea es relevante señalar que el Estado también dispuso de dispositivos y medidas de soporte y ayuda para empresarias y empresarios (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción), fundamentalmente a partir del otorgamiento de créditos a tasas cero, de la suspensión de contribuciones y de la absorción de parte del pago de los salarios. Teniendo en cuenta que en muchos casos la variable de ajuste de la actual crisis es el salario, corremos el riesgo de asistir a una redistribución regresiva también en términos funcionales.
Por lo demás, se generaron una serie de problemas con relación a la gestión de la provisión del dinero y su uso efectivo. Con la creación del IFE en la Argentina, el Estado Nacional inyectó una importante cantidad de dinero en la población, sobre todo entre ciudadanas y ciudadanos sin ingresos formales. Sin embargo, pueblos y ciudades pequeñas quedaron aislados durante la cuarentena, sin poseer cajeros con fondos disponibles para hacer uso de los recursos económicos que el Estado había puesto a disposición. La tarjeta de asistencia alimentaria Alimentar también presentó dificultades, fundamentalmente asociadas a la aceptación de este medio de pago por parte de los negocios “de cercanía” (ONU, 2020), muchos de los cuales habían ya remarcado precios de bienes de consumo básico durante los primeros días de cuarentena. Los mismos problemas operacionales han sido señalados por la Cepal (2020), junto a la necesidad de explorar medidas alternativas como habilitar pagos por celular, entrega de dinero en efectivo o disponer de cajeros móviles en el territorio.
En la misma dirección, el cierre de espacios, como ferias o mercados populares, generó un problema de logística para los productos de la economía popular, cuyos bienes eran aún más demandados que en el contexto prepandemia, pero su estructura distributiva no permitía llevarlos hasta los comercios de cercanía ni mucho menos a los consumidores, sosteniendo medidas sanitarias mínimas (Mincyt, 2020). Nuevamente, el devenir de las estrategias y los relacionamientos durante la pandemia se apoyan en dinámicas y configuraciones previas. Entre ellas, la formalidad del empleo y el acceso a servicios bancarios y financieros condicionaron las posibilidades y estrategias de consumo y aprovisionamiento de las familias en el nuevo contexto.
Derechos, espacio y territorio
El principal accionar del Estado para contener el contagio ha estado concentrado en el territorio, en particular a partir del despliegue de fuerzas de seguridad y de acción social. La dimensión espacial mostró toda su complejidad y centralidad en esta pandemia. El distanciamiento ha implicado la estrategia nodal de prevención en nuestro país. Este tipo de regulación puso sobre el tapete las posibilidades estructurales de cumplimentación de las directivas oficiales. Las desigualdades espaciales también se manifestaron en la cercanía o la lejanía de los servicios públicos o privados (de salud, pero también de comercio, bancarios, de seguridad, etc.). Los datos del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) resultan significativos en este sentido: 9 de cada 10 hogares en barrios populares no cuentan con conexión a agua corriente ni gas natural, ni poseen red cloacal instalada. Asimismo, 6 de cada 10 hogares en estos barrios, de hecho, ni siquiera cuenta con conexión a red eléctrica (Unicef, 2020).
Al mismo tiempo, adquiere centralidad la dimensión cultural de la gestión de la distancia entre los cuerpos, en el campo de estudio de la proxemia, un tema escasamente abordado en forma sistemática. Nuestras concepciones de la movilidad se ven también interpeladas. Como sugiere Ramiro Segura (e/p), la pandemia muestra el alcance de la interconexión entre individuos, que desafía algunas imágenes estereotipadas sobre la segregación total. El hecho de que el virus circule entre clases sociales o posiciones alejadas de la estructura social muestra cuán interconectados están los grupos sociales por relaciones de trabajo y de consumo. Esto no desmiente las ideas de segregación socioespacial, pero sí su definición como una ausencia de movilidades y contactos.
Las fuerzas de seguridad en general y la policía en particular han significado probablemente los agentes estatales con mayor presencia en la gestión pública de la crisis desatada por la pandemia. Su presencia desigual, tanto en volumen como en modalidades y prácticas de intervención en el territorio y entre las personas, ha desatado, a su vez, tensiones y problemáticas nuevas. Mientras que, en muchos barrios, durante las primeras semanas de aislamiento social se instaló la demanda de mayor presencia policial para garantizar el cumplimiento, control y castigo en torno a la cuarentena, también se multiplicaron las denuncias de abusos policiales y ejercicio de violencia institucional, con los habitantes de barrios populares (muy particularmente los jóvenes) como víctimas habituales (Mincyt, 2020).
Dos tensiones más se estructuraron en torno a la dimensión espacial. La primera en lo que podemos denominar “espacio doméstico”. El hacinamiento crítico y las deficiencias habitacionales de gran parte de las familias que habitan los barrios populares en el país hicieron que la consigna “quedate en casa” entrara en crisis en muchos territorios en los cuales la pauta habitual de sociabilidad hace de la calle y el espacio público una suerte de anexo de la vivienda. A esto se suma el impacto de la situación de cuarentena (y, particularmente, de la suspensión de la asistencia de niñas, niños y adolescentes a las escuelas) sobre la organización de la economía de cuidados asentada en la desigualdad entre varones y mujeres de los núcleos familiares. Muchas mujeres de sectores populares, ocupadas en la rama del empleo doméstico, se vieron obligadas a dejar de asistir a sus espacios de trabajo (hogares particulares) por la prohibición de circulación y la suspensión de un gran número de actividades al inicio de la cuarentena. Esto trastocó no solamente su dinámica laboral y sus ingresos económicos, sino también la modalidad en la que muchas familias de sectores medios-altos y altos resolvían sus tareas de reproducción doméstica a partir de la contratación de fuerza de trabajo externa al propio núcleo familiar (muy frecuentemente una contratación de carácter informal y precario). De igual manera, las mujeres habitantes de barrios populares vieron crecer el peso de sus tareas de reproducción doméstica, tanto por la mayor proporción de presencia de menores de diez años en los hogares de clases populares como por la pérdida de una dinámica social en la que las instituciones escolares resuelven varias horas al día de cuidados, tanto en lo concerniente a las personas como a la resolución de otras tareas y recursos como la alimentación.
También se afectó la provisión de los comedores populares, que sobre todo en períodos de crisis cumplen un rol central en las necesidades alimentarias de las familias más pobres. Muchos de ellos son gestionados en forma comunitaria, pero con recursos provenientes del sector público en sus diferentes niveles. Ellos vieron interrumpida su provisión de alimentos (cuestión que fue resolviéndose lentamente con el paso de los días en cuarentena) y debieron modificar su patrón de distribución de viandas para evitar aglomeración de personas, lo cual también implicó dificultades organizativas, y, finalmente, vieron desbordada su capacidad para dar respuesta a una demanda creciente. Finalmente, el territorio ha implicado una suerte de punto de mediación para el procesamiento de una información que, al comienzo del período de aislamiento social, resultó tan abundante como equívoca y confusa. En otras palabras, se constituyó en una estructura de mediación fundamental para el acatamiento de las medidas y las disposiciones oficiales en los territorios populares. Encontramos evidencias claras sobre el peso de las estructuras organizativas, el capital político y los liderazgos locales o territoriales previos a la pandemia en la gestión de la crisis de logística y aprovisionamiento, y en la contención de las poblaciones de los barrios populares.
Derecho a la conectividad y la información
La reciente sanción de la ley de teletrabajo1 y la modalidad de “continuidad pedagógica” adoptada por el sistema educativo en sus diversos niveles en torno al proceso formativo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todo el país han puesto nuevamente en el centro del debate contemporáneo el acceso a la tecnología e información como parte de una nueva generación de derechos de la población. También como un rasgo característico de la época, muchos de los gobiernos de la región intervinieron sobre la denominada “brecha digital” entre las clases a partir de las políticas de “un niño, una computadora” distribuyendo equipos informáticos como en el caso del programa Conectar Igualdad en nuestro país.
Los debates académicos actuales plantearon la necesidad de renovar las categorías para pensar la desigualdad social en clave tecnológica, sosteniendo que la sola “posesión” de equipamientos, el mero “acceso” y el concepto de “brecha” resultaban insuficientes en un escenario de progresiva universalización de las tecnologías digitales de información y comunicación (Benítez Larghi et al., 2015). Si bien las observaciones de estos investigadores en torno a la necesidad de pensar la centralidad de la apropiación tecnológica en los procesos sociales de desigualdad resultan acertadas en el actual contexto, el marco social de la pandemia mostró que el diagnóstico y la identificación de una tendencia a la cuasi universalización resultaron al menos apresurados en una serie de sentidos.
Según los datos de la Encuesta Nacional sobre la Estructura Social del Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (ENES-PISAC), para 2014-2015 aproximadamente uno de cada tres hogares en el país no contaba con ningún tipo de equipo informático (ni computadora de escritorio ni notebook) apto para realizar trabajo escolar o tareas laborales. Las cifras que arrojan las pruebas PISA para la Argentina en 2018 son muy similares (tres de cada diez estudiantes no cuentan con equipos informáticos para realizar trabajo escolar en sus hogares), aunque el relevamiento cubre solamente la población escolarizada de quince años, por lo que presumiblemente la situación ha empeorado. Además, si consideramos lo que ocurre en el primer quintil de ingresos de la población, son cinco de cada diez las familias que no cuentan con los dispositivos básicos necesarios para virtualizar la educación de sus hijos. Desde 2015, la gestión de gobierno de Cambiemos discontinuó las políticas de distribución de equipos informáticos tales como el programa Conectar Igualdad, por lo que no podemos pensar en otra cosa que en un agravamiento del proceso de incremento de la desigualdad. Por otra parte, cinco años después de la interrupción de la distribución de equipos, muchos de los jóvenes que aún cuentan con notebooks, cuyo acceso estuvo garantizado por una política pública, poseen tecnología en proceso de obsolescencia, dificultando el acceso digital al aprendizaje.
A esto se suma una desigual distribución de los servicios y los conocimientos necesarios para apropiarse de las potencialidades estratégicas de las tecnologías de la información y la comunicación, tanto en su dimensión educativa como laboral (Benítez Larghi et al., 2015; Grillo, Benítez Larghi y Papalini, 2016). Para 2014-2015, los datos de la ENES-PISAC señalan que apenas 5 de cada 10 hogares tenían conexión a internet, mientras que en el primer quintil de ingresos poseían conexión entre 2 y 3 de cada 10 hogares. Por otra parte, como afirma en una publicación reciente Diego Rosemberg (2020), el mero acceso a internet es condición necesaria pero no suficiente para participar en el mundo escolar: el ancho de la banda condiciona la posibilidad de cargar videos, descargar materiales pesados y participar de las plataformas educativas y las clases sincrónicas, mientras que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires el 40% de los estudiantes secundarios participa de la continuidad pedagógica a través de conexión celular con servicio prepago.
Como señalan Carina Kaplan y Juan Ignacio Piovani (2018), entre los mayores de treinta años apenas seis de cada diez declaran tener conocimientos de manejo de PC, por lo que una alta proporción de las madres y los padres puede sufrir serias dificultades (que se suman y se acumulan sobre los obstáculos que ya condicionaban las trayectorias y los rendimientos escolares de sus hijas e hijos en el contexto prepandemia) para acompañar a niñas, niños y adolescentes en el trabajo de aprendizaje virtual.
Prácticamente fuera del debate público se ubican los espacios urbanos/rurales. Casi un millón de estudiantes en la Argentina asiste a escuelas rurales y tiene a la institución educativa (hoy cerrada) como único punto de conexión a internet. Ante esta situación el Ministerio de Educación distribuyó las series de los cuadernos Seguimos educando (24 millones de unidades) en soporte papel, con una gran complejidad logística, para proponer una alternativa a aquellos hogares y territorios aún más “desconectados” (Rosemberg, 2020). Sin embargo, esta iniciativa no desactiva que nuevos procesos de segmentación se sigan acumulando encastrados sobre las fuertes estructuras de desigualdad educativa que atraviesan nuestro sistema.
Estructuras históricas consolidadas, tanto o más rígidas que las que señalamos en los párrafos anteriores, limitan la reconversión de las dinámicas laborales cotidianas hacia el teletrabajo. Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (EPH-Indec) en el tercer trimestre de 2019, apenas el 25% de las trabajadoras y los trabajadores ocupados utilizaban sistemas informáticos en su trabajo. Para la misma época, 7 de cada 10 personas ocupadas en la Argentina estaban insertas en puestos de calificación baja (operativo o no calificado). Rosemberg (2020) señala que antes de la cuarentena apenas el 5% de las personas ocupadas declaraba realizar tareas laborales desde sus hogares. En este marco, y sin tomar en cuenta siquiera las problemáticas de desempleo e informalidad laboral –que por cierto son considerablemente superiores a las de dos o tres años atrás (Beccaria y Maurizio, 2020)–, podemos proyectar que al menos 3 de cada 4 trabajadoras y trabajadores ocupados presentarían condiciones laborales problemáticas para virar hacia modalidades de teletrabajo, mientras que quienes han realizado este cambio han vivido procesos de desestructuración de la división entre tiempos de trabajo y tiempo familiar, de ocio y de descanso, generando diversos procesos de malestar subjetivo más conocidos por su cobertura en medios y redes sociales.
A modo de cierre: aprendizajes en términos de derechos
¿Qué enseñanzas en términos de derechos podemos obtener de las dimensiones analizadas? No es una novedad la impactante vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el mundo en general y en nuestra región en particular. La pandemia vuelve más relevante algunas de estas vulneraciones por el modo en que gravitan en las posibilidades diferenciales de supervivencia material como en los riesgos específicos ligados a la enfermedad. Cada una de las tres esferas de derechos presentadas nos abre hacia algunos aprendizajes específicos. El derecho al ingreso y al trabajo de calidad está, ya lo sabemos, en el núcleo de todas las desigualdades. La pandemia pone de manifiesto la complejidad del acceso efectivo a estos derechos, haciendo visible una miríada de dimensiones a nivel micro y meso que también deben incorporarse a la agenda de derechos para que, retomando el concepto clásico de Ralf Dahrendorf (1993), se asegure tanto la titularidad de derechos como su provisión efectiva. En efecto, aprendimos que la falta de acceso a cajeros, problemas en la documentación para acceder a beneficios, exclusión de ciertas categorías de beneficiarias y beneficiarios, la invisibilidad social de categorías de trabajadoras y trabajadores y de parte de la economía popular, falta de negociación social con los comercios barriales para que acepten tarjetas de beneficios, entre otros, restringen el acceso de estos derechos a grupos particularmente vulnerables. En otras palabras, es preciso estar atento a la “letra chica” de la provisión de ciertos derechos para evitar que, aun con titularidad y con disponibilidad por parte del Estado, muchas ciudadanas y ciudadanos no logren su acceso efectivo. En pocas palabras, problemas micro pueden acarrear consecuencias muy graves.
La dimensión espacial, por su parte, nos muestra una multiplicidad de planos encastrados, en un continuo que va desde el recinto privado, pasando por los ámbitos barriales hasta el espacio público general. En cada uno de ellos se ponen en juego distintos derechos de acceso, posibilidad de distanciamiento, de privacidad, de movilidad segura, entre otros. En estos múltiples planos se está jugando gran parte del derrotero presente y futuro de la pandemia. En general han sido hasta ahora poco visibles, pero muestran su gravitación actual. Es el ejemplo quizá más saliente de cómo una agenda de derechos debe poder aguzar la mirada para percibir y actuar en aquellas vulneraciones que más gravitan en cada coyuntura de crisis.
Por último, el derecho a la conectividad nos alecciona sobre al menos dos cuestiones. Una, en cuanto muestra del carácter pertinaz de la desigualdad. Como dijimos, al pesimismo inicial sobre la “brecha digital” le sucedió un optimismo por la paulatina reducción de brechas entre las clases, tanto por el abaratamiento de la tecnología como por las políticas estatales de entrega de computadoras a estudiantes. Si bien nadie duda del efecto de reducción de la desigualdad de estas políticas, la pandemia otorga una importancia central a la conectividad y pone de relieve el impacto de carencias estructurales (en la conectividad diferencial de zonas), la mercantilización del acceso a la conectividad (por el pago de datos en los teléfonos celulares) y las implicancias concretas de los diferenciales de equipamientos y de capital cultural para acompañar a hijas e hijos en actividades escolares, entre otras. Por otro lado, la conectividad se mostró como una suerte de “derecho de intermediación”, en cuanto el acceso a las redes en tiempo de “quedate en casa” es la vía para solicitar beneficios sociales, realizar teletrabajos, seguir las clases virtuales y acceder a relaciones sociales, actividades de ocio y culturales. Es decir, apareció como un derecho de intermediación para poder acceder a otros derechos y a dimensiones de bienestar.
Para concluir, tal como nos muestra la amplitud de temas de este libro, en cuanto hecho social total y global, la pandemia afecta prácticamente todos nuestros derechos y se cierne particularmente sobre los distintos grupos vulnerables. Nos muestra entonces que, hoy más que nunca, la acción en pos de garantizar los derechos tiene que ser particularmente activa, tanto sumando más voces para garantizar derechos tradicionalmente vulnerados como contribuyendo a visibilizar dimensiones que, a pesar de no haber estado hasta ahora tan presentes, gravitan hoy de manera central.
Referencias
BECCARIA, Luis y Roxana MAURIZIO (2020), “Los impactos inmediatos de la pandemia: cuando la diferencia es entre quienes continúan percibiendo ingresos y quienes los perdieron”, Alquimias Económicas. Disponible en alquimiaseconomicas.com.
BENÍTEZ LARGHI, Sebastián, Magdalena LEMUS, Marina MOGUILLANSKY y Nicolás WELSCHINGER LASCANO (2015), “Más allá del tecnologicismo, más acá del miserabilismo digital: procesos de coconstrucción de las desigualdades sociales y digitales en la Argentina contemporánea”, Ensambles, N° 1.
BENZA, Gabriela y Gabriel KESSLER (2020), La ¿nueva? estructura social de América Latina: cambios y persistencias después de la ola de gobiernos progresistas, Buenos Aires, Siglo XXI.
DAHRENDORF, Ralf (1993), El conflicto social moderno: ensayo sobre la política de la libertad, Madrid, Grijalbo.
CEPAL (2020), El desafío social en tiempos del Covid-19, informe especial N° 3.
GRILLO, Mabel, Sebastián BENÍTEZ LARGHI y Vanina PAPALINI (coords.) (2016), Estudios sobre consumos culturales en la Argentina contemporánea, Buenos Aires, Clacso-Codesoc-Pisac.
KAPLAN, Carina y Juan Ignacio PIOVANI (2018), “Trayectorias y capitales socioeducativos”, en Juan Ignacio Piovani y Agustín Salvia (coords.), La Argentina en el siglo XXI: cómo somos, vivimos y convivimos en una sociedad desigual. Encuesta Nacional de la Estructura Social, Buenos Aires, Siglo XXI.
MINCYT (2020), Relevamiento del impacto social de las medidas del aislamiento dispuestas por el PEN, Buenos Aires.
OEA (2020a), “Pandemia y derechos humanos en las Américas”, resolución 1/20, CIDH-OEA. Disponible en www.oas.org.
ONU (2020), Covid-19 en Argentina: impacto socioeconómico y ambiental, Buenos Aires, ONU.
OXFAM (2015), Privilegios que niegan derechos: desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina y el Caribe, Buenos Aires.
PÉREZ SÁINZ, Juan Pablo (2016), Una historia de la desigualdad en América Latina: la barbarie de los mercados, desde el siglo XIX hasta hoy, Buenos Aires, Siglo XXI.
– (2019), “Las desigualdades y la repolitización de lo social en América Latina”, Encartes, vol. 2, N° 4.
ROBLES, Marcos, Marcela G. RUBIO y Marco STAMPINI (2015), “Have cash transfers succeeded in reaching the poor in Latin America and the Caribbean?”, Policy Brief, Nº 246.
ROSEMBERG, Diego (2020), “Conectar desigualdad”, Crisis, N° 42.
SEGURA, Ramiro (e/p), “Fragmentación, interdependencia y convivencia: notas para renovar una agenda urbana en crisis (después de la crisis)”, en Luis Bonilla Ortiz-Arrieta y Manuel Dammert Guardia, Múltiples miradas para renovar una agenda urbana en crisis, Buenos Aires, Clacso.
UNICEF (2020), La pobreza y la desigualdad de niñas, niños y adolescentes en Argentina: efectos de la Covid-19, Buenos Aires.
1. Véase www.infobae.com.