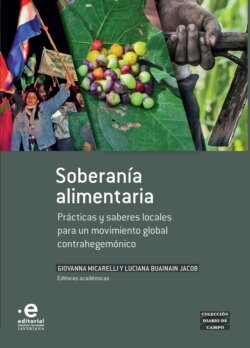Читать книгу Soberanía alimentaria - Группа авторов - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Introducción
ОглавлениеDurante los últimos veinticinco años se ha observado una confluencia de movimientos sociales y organizaciones rurales alrededor del mundo, la cual ha desembocado en la formación de La Vía Campesina (LVC). Esta organización, que representa a unos doscientos millones de familias de todo el mundo, es el movimiento social transnacional más grande y está integrado por movimientos nacionales, regionales y continentales, así como por organizaciones de familias rurales (Desmarais, 2007; Martínez-Torres y Rosset, 2008, 2010). Cada organización integrante, al afiliarse a esta constelación mundial, no llega sola. Incorpora su propia historia y cultura, así como su propia red de relaciones con otras organizaciones, sean estas integrantes de LVC o no, a nivel local, regional, nacional o internacional. LVC no es un solo movimiento u organización, sino una constelación conformada por muchos movimientos y organizaciones rurales.
En este sentido, LVC es un espacio de encuentro abierto a distintas culturas rurales y campesinas, sean de oriente o de occidente, del norte o del sur, de campesinos con o sin tierra, de agricultores familiares, pastores, trabajadores agrícolas, indígenas o no indígenas, de mujeres, hombres, ancianos o jóvenes, de credo hindú, musulmán, budista, animista, maya, cristiano o ateo (Martínez-Torres y Rosset, 2010; Rosset, 2013). Los representantes de esta inmensa diversidad se reúnen con el fin de intercambiar, dialogar, debatir, analizar, crear estrategias y alcanzar consensos en torno a interpretaciones colectivas de la realidad, sobre todo con respecto a las amenazas que enfrentan las poblaciones rurales alrededor del mundo. En sus reuniones también acuerdan acciones y campañas colectivas de alcance nacional, regional, continental o mundial, con el objetivo de defender sus formas de vida en las zonas rurales que habitan. Algunos ejemplos incluyen sus campañas por las semillas campesinas, la reforma agraria, la defensa de tierra y territorio, y por un fin a la violencia contra las mujeres.
Debido a esta diversidad, existen muchas diferencias aún por resolver. Sin embargo, es notable que LVC haya permanecido durante veinte años sin sucumbir a la fragmentación interna, como ha sucedido en muchos otros movimientos y alianzas transnacionales (Martínez-Torres y Rosset, 2010). ¿Cómo ha sido esto posible? Sostenemos que, sin el proceso llamado diálogo de saberes (Leff, 2004), que, en términos generales, alude al diálogo entre distintos conocimientos y entre distintas maneras de saber, no es posible entender por qué la constelación de LVC se ha mantenido durante tanto tiempo. Se trata de un proceso en el que se comparten distintas visiones y cosmovisiones a partir de la horizontalidad e igualdad que crea la voluntad de trabajar en conjunto. Así mismo, dicho proceso permite el ejercicio de la manera campesina o indígena de resolver o de evitar conflictos, toda vez que no existe un único conocimiento que se imponga sobre los demás.
Este proceso de diálogo transcurre en varios niveles —por ejemplo, dentro de cada una de las organizaciones integrantes, y entre cada una de ellas y su propia constelación de relaciones, desde el nivel local hasta el nivel internacional, sean estas integrantes o no de LVC— y tiene lugar en las reuniones que sostienen las organizaciones en el marco de LVC. Si bien se presentan diferencias, debates y hasta conflictos, estos últimos suelen diferirse para ser considerados posteriormente, una vez que las tensiones hayan amainado. Los hombres y mujeres representantes de las organizaciones y movimientos participantes se inspiran mutuamente al compartir e intercambiar sus experiencias y sus opiniones. En particular, mediante el diálogo de saberes, LVC crece y construye áreas de consenso interno en las cuales se involucran propuestas e ideas nuevas o emergentes. En una declaración realizada recientemente, LVC manifestó: “Nosotros […] hemos crecido en nuestra lucha gracias al intercambio entre culturas, a nuestros procesos, a nuestras victorias y nuestros contratiempos, a la diversidad de nuestros pueblos” (LVC, 2012).
Además, el proceso de diálogo de saberes también ha acelerado la reciente transición hacia la promoción de la agroecología como alternativa a la llamada Revolución Verde, en el seno de muchos movimientos sociales rurales contemporáneos que antaño luchaban por conseguir mayores dotaciones de insumos agrarios industrializados y de maquinaria agrícola para sus agremiados (Altieri y Toledo, 2011; Rosset, Machín, Roque y Ávila, 2011). La historia de esta transición se remonta a la construcción y a la elaboración del paradigma de soberanía alimentaria en LVC, el cual, esencialmente, se forjó a partir de su encuentro interno y dinámico con el diálogo de saberes. Tal encuentro y diálogo ha sido moldeado por la confrontación cada vez más politizada con la realidad neoliberal y con el agronegocio, (re)capitalizado en su fase de expansión más reciente (Martínez-Torres y Rosset, 2010; Rosset, 2011, 2013). A lo largo de este proceso, las organizaciones y movimientos integrantes han utilizado el diálogo de saberes a partir de sus experiencias y sus propias formas horizontales de aprendizaje —por ejemplo, de campesino a campesino—. Este artículo se apoya en los trabajos de Enrique Leff (2004, 2011), Boaventura de Sousa Santos (2009, 2010) y de varios pedagogos procedentes del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra de Brasil —organización que también participa en LVC— (ninguno de los cuales inventó el diálogo de saberes), con el fin de profundizar en los roles jugados por el diálogo de saberes en la construcción colectiva de marcos movilizadores de la resistencia (Benford y Snow, 2000) y en la promoción de la “agroecología como agricultura” sobre el terreno (Tardin, 2006; Martínez-Torres y Rosset, 2010; Rosset y Martínez-Torres, 2012).