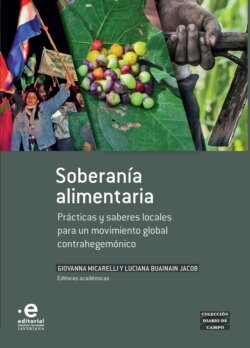Читать книгу Soberanía alimentaria - Группа авторов - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Justicia cognitiva y jerarquías entre los conocimientos
ОглавлениеLos discursos más moderados en el debate que he estado propiciando apelan, no obstante, a una coexistencia de conocimientos de la agricultura campesina y el agronegocio. Como se ha verificado, la agricultura campesina ocupa una posición periférica, de dependencia, porque, como argumentan los más moderados, los campesinos necesitan de los hacendados para volverse más productivos y competitivos.
Esta coexistencia ha demostrado ser la de las jerarquías abstractas entre los saberes (Santos, 2007), es decir, se basa en la superioridad abstracta del modelo agroindustrial.
El concepto de justicia cognitiva, tal como lo acuñó Visvanathan (1997), presupone el reconocimiento de la diversidad de saberes y expresa el derecho de convivencia entre diferentes formas de conocimientos, el cual encuentra resonancia en lo que Boaventura de Sousa Santos (2007) llama ecología de saberes.
La justicia cognitiva reconoce el derecho de las diferentes formas de conocimiento a coexistir, pero agrega que esta pluralidad debe ir más allá de la tolerancia o el liberalismo hacia un reconocimiento activo de la necesidad de diversidad. Exige el reconocimiento de los saberes, no solo como métodos, sino como formas de vida. Esto presupone que el conocimiento está integrado en la ecología de saberes donde cada conocimiento tiene su lugar, su reclamo de una cosmología, su sentido como una forma de vida. En este sentido, el conocimiento no es algo que se pueda extraer de una cultura como forma de vida; está conectado a los medios de vida, a un ciclo de vida, a un estilo de vida; determina las oportunidades de vida. (Visvanathan, 2009, p. 6)
En esta conceptualización posterior5 de la justicia cognitiva, Visvanathan presenta otras dimensiones, como es el reconocimiento de que esta justicia debe ir más allá de la tolerancia. Sin embargo, el acercamiento de Visvanathan parece ignorar la posibilidad de la emergencia de jerarquías perversas en esta coexistencia. Ahora bien, la presencia de jerarquías en la coexistencia del conocimiento no es en sí misma negativa, como sostiene Boaventura de Sousa Santos. Pero, como él mismo aclara, es necesario prestar atención a aquellas que pueden ser nefastas, únicas, universales y abstractas:
Sin embargo, en lugar de suscribir una jerarquía única, universal y abstracta entre los saberes, la ecología de saberes favorece jerarquías dependientes del contexto, a la luz de los resultados concretos buscados o alcanzados por las diferentes formas de saber. (Santos, 2007, p. 28)
Santos llama la atención sobre el riesgo que se corre al reemplazar un tipo de conocimiento por otro, basado en lo que denomina jerarquías abstractas, que devienen de la superioridad abstracta del conocimiento científico en detrimento de los saberes locales y sostenibles.
La contribución de Maria Paula Meneses a la comprensión del concepto de justicia cognitiva es, en este contexto, muy valiosa. Según Meneses, “la justicia cognitiva, como una nueva gramática global, contrahegemónica, reclama, sobre todo, la urgencia de visibilidad de otras formas de conocer y experimentar el mundo, especialmente de los saberes marginalizados y subalternizados” [el énfasis es mío] (Meneses, 2009, p. 236).
La coexistencia entre las propuestas neoliberales impuestas al sector agrario y los saberes locales de los campesinos, aunque pueda ser tolerada por determinados sectores en el seno de instituciones financieras como el Banco Mundial y organismos multilaterales como la FAO (Banco Mundial, 2017), no parece ser defendible. Los campesinos y campesinas de la UNAC en Mozambique no parecen exigir esa coexistencia: sus enfoques tienen un cuño contrahegemónico y claman por el reconocimiento y la aceptación de que la agricultura campesina y agroecológica es la única vía sostenible. La convivencia de los saberes y prácticas locales con la monocultura del pensamiento6 derivada de la propuesta de la agricultura del agronegocio genera una relación jerárquica incompatible y contradictoria y, por lo tanto, no complementaria.
El fragmento de una declaración de la UNAC apoya esta suposición:
La agricultura agroecológica practicada por los pequeños campesinos es la única solución real y efectiva para responder a los múltiples desafíos que afrontamos […]. La agricultura campesina es el pilar de la economía local y contribuye a mantener y aumentar el empleo rural. (UNAC, 2012, p. 2)
Las posiciones políticas de la UNAC representan una postura contrahegemónica que exige no solamente visibilidad, sino la prerrogativa de, como campesinos y campesinas, no ser (solo) tolerados, sino sobre todo tomados como la opción prioritaria. Se trata de una reivindicación de cambios estructurales. He aquí otra dimensión de la justicia cognitiva.