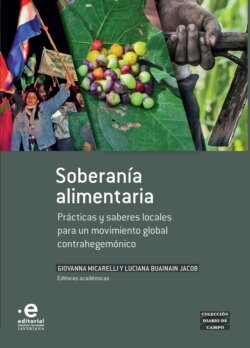Читать книгу Soberanía alimentaria - Группа авторов - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Resultados y retos
ОглавлениеPodemos afirmar que, como resultado de este intenso proceso, actualmente casi todas las organizaciones y movimientos integrantes de LVC promueven alguna combinación de agroecología y prácticas tradicionales, en vez de métodos asociados a la agricultura industrial de la Revolución Verde, o se encuentran en deliberaciones para impulsarla (Rosset, 2013, p. 7). Sin embargo, no es cosa sencilla andar el camino que lleva a la agroecología como forma de producción agrícola. Los factores que dificultan este camino incluyen la pérdida de conocimientos, la falta de movilización producida por la extensión rural convencional ejercida verticalmente y los sesgos en las políticas que dan ventajas al modelo de agricultura industrial (Rosset et al., 2011). En este sentido, una variante del diálogo de saberes —la metodología de campesino a campesino— se ha convertido en una herramienta de suma importancia para la promoción de las innovaciones campesinas, del intercambio y del aprendizaje horizontal (Holt-Giménez, 2008; Rosset et al., 2011). Si bien es cierto que las poblaciones rurales han innovado y compartido sus conocimientos desde tiempos inmemoriales, a partir de la década de los setenta se desarrolló en Guatemala una versión local de dicha metodología, la cual luego fue difundida en Mesoamérica (Holt-Giménez, 2008).
La de campesino a campesino constituye una metodología de procesos sociales centrada en promotores campesinos que han ideado soluciones nuevas para los problemas que enfrentan muchos agricultores, o que han recuperado o redescubierto antiguas soluciones tradicionales y que, además, utilizan sus propias parcelas como aulas, con el fin de compartir sus conocimientos con los demás campesinos. Durante la visita de otros campesinos a la parcela del promotor, no solo se produce un diálogo de saberes. Además, los campesinos pueden ver, tocar, sentir y hasta degustar una práctica alternativa que ha echado raíz, lo que les permite adaptarla después a sus propios espacios productivos. Posteriormente, en sus parcelas, experimentan con dicha práctica o la adaptan a sus necesidades con su propia creatividad, recreando lo que vieron y a veces inventando otras soluciones prácticas totalmente nuevas.
Debido a que la agroecología se basa en la aplicación de principios acordes con las realidades locales y no en la aplicación de recetas universales, los conocimientos locales y la ingeniosidad de los campesinos pasan a primer plano. Los campesinos no pueden seguir a ciegas las instrucciones respecto al uso de pesticidas o de fertilizantes impartidas por los extensionistas agrícolas o por los vendedores de productos. En este sentido, el diálogo de saberes ha demostrado ser la manera de construir el marco de movilización para el cambio y la transformación de prácticas agrícolas. El diálogo de saberes es crítico, ya que los campesinos tienen que dar marcha atrás y ubicarse antes de la pérdida de conocimientos ocurrida cuando la Revolución Verde marginó gran parte de los saberes tradicionales, sustituyéndolos con la monocultura mental (Shiva, 1993), basada en fórmulas y recetas impuestas por las instituciones y por las empresas (Freire, 1970, 1973; Rosset et al., 2011; Martínez-Torres, 2012). Así mismo, este proceso de diálogo de saberes, de organización campesina a organización campesina, construido a partir de visitas de intercambio, de documentos de divulgación y del trueque de experiencias, ha posibilitado que organizaciones sin experiencia en agroecología aprendan de otras con más experiencia. Además, los encuentros han conformado un espacio en el cual se ha construido colectivamente una visión compartida sobre el significado de la agroecología para LVC, es decir, sobre la filosofía, el contexto político y la justificación necesarios para lograr la vinculación de las organizaciones en este trabajo, que las lleva a la construcción de la soberanía alimentaria.