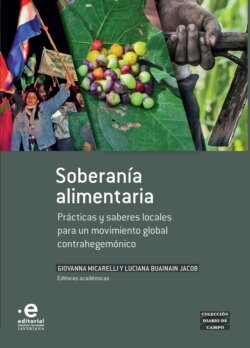Читать книгу Soberanía alimentaria - Группа авторов - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Diálogo de saberes: soberanía alimentaria y agroecología
ОглавлениеLas políticas neoliberales implementadas durante las últimas décadas han acelerado las tendencias a largo plazo hacía la concentración económica, y las han orientado hacia la consolidación del sistema alimentario mundial —caracterizado por la desregulación, la privatización, los recortes de servicios esenciales, los mercados abiertos y el libre comercio—, lo que ha contribuido a la creación de un patrón centralizado en la producción de insumos, el procesamiento y el comercio, bajo el control de corporaciones transnacionales. Esto determina que la producción de alimentos se descontextualice y desvincule de las particularidades de las relaciones sociales y de los ecosistemas locales (Rosset y Martínez, 2012; Van der Ploeg, 2008). Este sistema se apoya en un lenguaje de referencia o marco interpretativo basado en la eficiencia, la productividad, las economías de escala y el libre comercio. Es creado e impulsado por organismos como el Banco Mundial, los gobiernos, las instituciones financieras y algunas organizaciones no gubernamentales y universidades, quienes promueven el agronegocio como solución para alimentar al mundo y alcanzar la seguridad alimentaria (Borlaug, 2007; Rosset, 2003).
A pesar de que la seguridad alimentaria incorpora el derecho humano a la alimentación —cada niño, mujer y hombre debe tener la certeza de contar con el alimento suficiente cada día—, durante la década de los noventa se cuestionó este concepto debido a que no hace referencia a la procedencia del alimento, a quién lo produce o a la forma en que se produce (Rosset, 2003; Martínez-Torres y Rosset, 2010). Sin esta clarificación, los representantes de los grandes países agroexportadores argumentan en las negociaciones internacionales que la importación de sus alimentos baratos es la mejor manera que tienen los países pobres de alimentar a sus poblaciones. Sin embargo, la importación masiva de alimentos subsidiados baratos socava a los productores locales porque no pueden vender sus productos y se ven obligados a abandonar sus tierras, por lo que pasan a engrosar las cifras de los hambrientos, ya que su seguridad alimentaria se pone en manos del mercado cuando migran a los barrios urbanos pobres, en donde no pueden hallar un empleo asalariado que les permita vivir bien. Sin embargo, para lograr una seguridad alimentaria genuina, los pueblos de las áreas rurales deben tener acceso a tierra productiva y recibir precios justos por sus cosechas, para tener la posibilidad de gozar de una vida digna (Rosset, 2003, 2013).
Gracias al sostenido proceso de diálogo de saberes dentro de —y encabezado por— LVC, el concepto de soberanía alimentaria surgió como un marco alternativo a la seguridad alimentaria, abierto a la diversidad, y al mismo tiempo capaz de incorporar la especificidad de los diversos sitios de producción. Cuando a principios de los noventa se reunieron líderes de organizaciones y movimientos campesinos y agricultores de las Américas, Europa y Asia, se dieron cuenta de las grandes similitudes en los problemas que enfrentaban y de los enemigos comunes que se ubicaban más allá de sus fronteras nacionales, así como de la necesidad de luchar unidos. Advirtieron que todos tenían dudas sobre el concepto de seguridad alimentaria, por no referirse ni a quiénes, ni a cómo, ni a dónde se producen los alimentos (Rosset, 2003), y a través de un proceso de diálogo que duró varios años crearon una propuesta de soberanía alimentaria como plataforma para la lucha conjunta (Desmarais, 2007; Martínez-Torres y Rosset, 2010). El concepto fue complementado durante el gran diálogo de saberes que LVC convocó en 2007 para el Foro Internacional sobre la Soberanía Alimentaria, donde se reunieron movimientos internacionales de pueblos indígenas, pescadores, mujeres, ambientalistas, académicos, consumidores y sindicatos, en Nyéléni (Malí) (Nyéléni Forum, 2007). En aquella ocasión, la soberanía alimentaria fue definida como
el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y el derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas. Defiende los intereses de, e incluye a, las futuras generaciones. Nos ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual, y para encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca para que pasen a estar gestionados por los productores y productoras locales. La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados locales y nacionales, otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. La soberanía alimentaria promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos para todos los pueblos, y los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos al acceso y la gestión de nuestra tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y la biodiversidad, estén en manos de aquellos que producimos los alimentos. La soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y de desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones […]. [Luchamos por un mundo donde] exista una verdadera reforma agraria integral que garantice a los campesinos plenos derechos sobre la tierra, que defienda y recupere los territorios de los pueblos indígenas, que garantice a las comunidades pesqueras el acceso y el control de las zonas de pesca y de los ecosistemas, que reconozca el acceso y el control de las tierras y las rutas de migración de pastoreo. (Declaración de Nyéléni, 2007)
Como había ocurrido en Porto Alegre con el concepto de reforma agraria en 2006 (Rosset, 2013), el amplio diálogo de saberes que se produjo en Nyéléni dio cabida a las inquietudes de campesinos, pescadores, pastores, consumidores y de otros sectores sobre el concepto de soberanía alimentaria. En ese proceso también se abordaron asuntos de desigualdad y de opresión entre los pueblos. En el foro se estableció que la soberanía alimentaria existe cuando los alimentos se basan en las culturas locales, cuando se cierra la brecha entre producción y consumo, cuando la producción de alimentos se fundamenta en conocimientos locales y cuando esto impulsa la democratización del sistema alimentario (Wittman, Desmarais y Wiebe, 2010, p. 7). Así mismo, el foro contribuyó a consolidar las coaliciones nacionales e internacionales, más allá de las ya existentes en el marco de LVC. Para este movimiento, la reforma agraria, la defensa de la tierra y el territorio (Rosset, 2013), la defensa de los mercados nacionales y locales (Martínez-Torres y Rosset, 2010) y la agroecología (LVC, 2010) fueron reafirmados como los pilares básicos de la soberanía alimentaria.
Los procesos de diálogo de saberes sobre la soberanía alimentaria impulsaron reflexiones y suscitaron inquietudes en torno al uso de agrotóxicos, semillas comerciales o maquinaria pesada por parte de las familias integrantes del movimiento. Se plantearon debates alrededor del significado de la presencia “del modelo del agronegocio en nuestra propia casa” (Rosset, 2013, p. 7). Estas prácticas de agricultura convencional son particularmente ineficaces en los casos en que las tierras obtenidas a través de las ocupaciones o de la reforma agraria oficial eran de mala calidad o estaban erosionadas y compactadas. Sin embargo, los extrabajadores del agronegocio muestran una tendencia a reproducir su modelo tecnológico de producción a la hora de conquistar sus propias tierras, lo cual los deja a menudo atrapados en una situación de baja productividad y altos costos. El abordaje gradual de estas contradicciones y las desventajas experimentadas por los productores al competir con el agronegocio en el ámbito de la agricultura industrial (que le es propio) llevaron poco a poco a los integrantes de LVC a proponer el rescate de las prácticas agroecológicas tradicionales, con las que es posible restaurar la materia orgánica, la fertilidad y la biodiversidad funcional al suelo. Desde que se empezó a tratar el tema, LVC concibió la agroecología como algo inseparable de los conceptos de soberanía alimentaria y de territorio, es decir, de los marcos conceptuales más amplios que le dan sentido (LVC, 2013a).
A partir de 2008, en LVC se desarrolló un proceso intenso de intercambio y construcción colectiva (Rosset y Martínez-Torres, 2012; LVC, 2013a) a través de la realización de varios encuentros de formadores y formadoras en agroecología a nivel regional y continental. Para ilustrar cómo se ha desarrollado el diálogo de saberes en la construcción de los significados de la agroecología, partimos de la definición de agricultura campesina sostenible que ofreció LVC en 2009:
La defensa del modelo campesino de agricultura sostenible constituye un tema básico para LVC. No se trata de que la producción campesina sea la “alternativa”, sino de que es el modelo de producción que ha alimentado al mundo durante miles de años y de que sigue siendo el modelo principal de producción de alimentos. Más de la mitad de la población mundial trabaja en el sector de la agricultura campesina y la inmensa mayoría de esta población depende de la producción de alimentos por parte del campesinado. De cara al futuro, este modelo, “La Vía Campesina”, constituye la mejor manera de alimentar al mundo, de atender las necesidades de nuestros pueblos, de proteger al medio ambiente y de preservar nuestros bienes naturales o bienes comunes. La producción campesina sostenible no consiste solo en la producción “orgánica”. La producción campesina sostenible es justa socialmente, respeta la identidad y el conocimiento de las comunidades, da prioridad a los mercados locales y nacionales, fortaleciendo la autonomía de los pueblos y de las comunidades […] a través de los métodos más agroecológicos de producción. (LVC, 2013a, pp. 9-12)
Esta definición es similar a las formuladas por sectores menos radicales, como las organizaciones no gubernamentales, y se observa que no se refiere directamente a la agroecología —sino más bien a las prácticas agroecológicas—. Esta definición se fue transformando en los años siguientes a través de un diálogo permanente sobre agroecología. Un momento clave e ilustrativo que aportó mucho a la evolución del concepto ocurrió en agosto de 2009, al realizarse el I Encuentro Continental de Formadores/as en Agroecología de LVC de las Américas, en el Instituto Universitario Latinoamericano de Agroecología “Paulo Freire”, en Barinas (Venezuela). En este encuentro tuvo lugar un debate durante el cual se hicieron explícitas tres visiones rurales emblemáticas que coexisten en el seno de LVC en América Latina: la visión campesina, la indígena y la proletaria. Tales visiones fueron discutidas con el fin de avanzar hacia la construcción colectiva de una agroecología campesina.