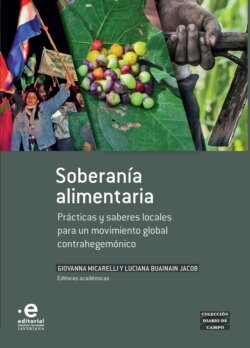Читать книгу Soberanía alimentaria - Группа авторов - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Introducción Soberanía alimentaria: saberes, estrategias, resistencias
ОглавлениеLuciana Buainain Jacob
Giovanna Micarelli
La globalización agroalimentaria es en la actualidad una de las caras de la globalización hegemónica capitalista, tal vez su cara más exitosa. Santos (2003) define la globalización hegemónica como el proceso a través del cual un fenómeno dado o entidad local consigue difundirse globalmente, adquiriendo la capacidad de designar un fenómeno o una entidad rival como local, para así desacreditarlos. Cuando se habla de agricultura y alimentación, el modelo de desarrollo impuesto y llevado a la práctica por el agronegocio se constituye como la globalización que venció a costa de la desacreditación de otros conjuntos de relaciones sociales. En palabras de Santos, “el discurso sobre la globalización es la historia de los vencedores contada por ellos mismos. En verdad, la victoria es aparentemente tan absoluta que los derrotados terminan por desaparecer totalmente de la escena” (2003, p. 198).
El agronegocio, tal como se manifiesta actualmente, tiene raíces en la articulación capitalista-colonial, la cual se refleja en su perspectiva autoritaria, depredadora, violenta y excluyente. La apropiación de tierras, el latifundio, el monocultivo, el énfasis en la exportación de materia prima, la violencia contra grupos que luchan por la tierra y por el territorio, la destrucción de los ecosistemas, la liquidación de los saberes tradicionales, el trabajo esclavo, la producción extensiva, la simplificación del medio natural, son todos elementos constitutivos del actual modelo productivo, que, a pesar de hacerse pasar por moderno, reproduce el modelo colonial de la explotación de la tierra, la naturaleza y los pueblos. La lógica que se instauró desde la implantación del capitalismo colonial indiscutiblemente se fortalece con la Revolución Industrial y con el proceso de modernización de la agricultura, y se propaga como la única posibilidad creíble de producción agrícola. Este modelo, constituido a partir de rasgos coloniales y empapado del mito modernizador, es responsable de serios e irreversibles daños ambientales, del aumento de las desigualdades sociales y del hambre, de la supresión de saberes y culturas y de la pérdida de la soberanía alimentaria de los pueblos. Producir como no existentes otras realidades posibles, es decir, hacerlas parecer descalificadas, invisibles, desacreditadas, subalternas, es su mayor artificio para garantizar su hegemonía.
Mientras tanto, en todo el mundo, la globalización del sistema agroalimentario está siendo enfrentada por procesos de resistencia. Estas luchas son protagonizadas por iniciativas populares, organizaciones locales, pueblos indígenas y afrodescendientes, campesinos y campesinas, agricultores y agricultoras urbanas, consumidores y consumidoras, articulados en redes de solidaridad y de lucha en diferentes escalas. Estas iniciativas, además de hacer resistencia, producen dinámicas de innovación social para la construcción de alternativas alimentarias y culturales contrahegemónicas.
La soberanía alimentaria es una expresión de estas alternativas. La noción de soberanía alimentaria fue divulgada por primera vez en 1996 por La Vía Campesina (LVC) durante la Conferencia Mundial de la Alimentación, en Roma, pero solo en 2012, como resultado de las crecientes demandas de los movimientos sociales, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés) accedió a hablar de soberanía alimentaria como paradigma alternativo a la seguridad alimentaria. La soberanía alimentaria, como concepto, proceso y movimiento social, busca responder a las limitaciones del modelo de seguridad alimentaria para garantizar el derecho a la alimentación para todos, y afirma que para lograr la realización plena de este derecho no es suficiente centrarse en la disponibilidad y el acceso a los alimentos, sin tocar la cuestión de cómo se producen los alimentos y por quién. En 2014, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, ayudó a realzar el paradigma de la soberanía alimentaria cuando declaró que: “entendida como un requisito para la democracia en los sistemas alimentarios —lo que implicaría la posibilidad para las comunidades de elegir de qué sistemas alimentarios depender y cómo remodelar esos sistemas— la soberanía alimentaria es una condición para la plena realización del derecho a la alimentación” (2014, p. 20; énfasis nuestro).
La soberanía alimentaria, en la perspectiva asumida por una gran variedad de movimientos e iniciativas, tanto locales como globales, implica la garantía de los derechos de uso y gestión de la tierra, el territorio, las semillas y la biodiversidad; la valorización de los saberes y prácticas locales; el énfasis en los circuitos locales de producción y consumo; el cuidado de la naturaleza y la sustentabilidad de los agrosistemas; la capacidad de los pueblos para definir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas; la alianza entre agricultores y agricultoras, consumidores y consumidoras; la descolonización de prácticas y saberes; y la solidaridad cosmopolita entre grupos sociales que luchan por la dignidad y la justicia en el campo. Estas iniciativas marcadamente diversas tienen el potencial de responder a las crisis ambientales, sociales y económicas actuales. Sus beneficios incluyen la conexión de consumidores urbanos y agricultores; el fortalecimiento de los sistemas alimentarios comunitarios; la promoción de una ciudadanía activa en el derecho a elegir y configurar sistemas alimentarios más democráticos; la reducción de la dependencia, al favorecer la resiliencia y un sentido de pertenencia por encima de la eficiencia demandada por el mercado; y la capacidad de responder a la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo y el cambio climático a través de enfoques agroecológicos que trabajan con la naturaleza (Patel, 2009). Surgida a partir de luchas populares, la propuesta de soberanía alimentaria viene paulatinamente siendo abordada también en los medios científicos.
Esta obra abarca contribuciones que dialogan de forma plural e interdisciplinar con la temática de la soberanía alimentaria en las dimensiones identificadas, o en otras por identificar. La soberanía alimentaria, de la forma como es expresada por los autores de este volumen, por un lado confronta la relación colonial de explotación y dominación persistente hasta los días de hoy en las formas de producir y de vivir. Por otro lado, forja la construcción de conocimientos plurales a partir de contextos concretos de lucha social, es decir, da voz a saberes y prácticas de grupos sociales que fueron invisibilizados por la “línea abismal” (Santos, 2010). Para Boaventura de Sousa Santos, el pensamiento abismal consiste en el establecimiento de líneas invisibles
que dividen la realidad social en dos universos distintos: el universo “de este lado de la línea” y el universo “del otro lado de la línea”. La división es tal que “el otro lado de la línea” desaparece en cuanto realidad, se vuelve inexistente, y es producido como inexistente. La inexistencia significa no existir en ninguna forma de ser relevante o comprensible. (Santos, 2010, p. 8)
Los diferentes capítulos que componen este volumen presentan la mirada de autoras y autores cuya trayectoria desdibuja la separación entre análisis académico y compromiso político. Los textos aquí reunidos, además de tener la soberanía alimentaria como hilo conductor temático, poseen en común un posicionamiento epistemológico asentado en elementos de lo que Boaventura de Sousa Santos vino a llamar ecología de saberes, según el autor, la confrontación del monocultivo del saber y del rigor científico a través de la identificación de otros saberes y de otros criterios de rigor que operan de manera creíble en las prácticas sociales (Santos, 2006).
En el capítulo “Diálogo de saberes en La Vía Campesina: soberanía alimentaria y agroecología”, María Elena Martínez-Torres y Peter Michael Rosset hacen un recuento de la construcción colectiva del concepto de soberanía alimentaria: propuesta, plataforma y bandera de lucha del movimiento social transnacional LVC y de otros movimientos aliados. Los autores desarrollan un abordaje histórico desde la fundación de LVC a principios de la década de los noventa, poniendo en contexto los primeros años del movimiento al inicio del periodo neoliberal y sus implicaciones para el campo. Trazando la relación entre una realidad cambiante y los diálogos internos y externos a LVC, los autores examinan la ampliación del concepto de soberanía alimentaria en la primera década del siglo XXI a través de un diálogo de saberes con movimientos aliados conformados por pueblos indígenas, mujeres, ambientalistas, pastores nómadas, pescadores artesanales, consumidores y sindicatos. Este diálogo entre las “ausencias” (Santos, 2006), marginadas por la cultura dominante, suscitó la emergencia de la soberanía alimentaria como marco interpretativo movilizador de la acción colectiva y su posibilidad de incidir en la disputa epistémica sobre el sistema agroalimentario en la sociedad en general. Un resultado de ese diálogo sostenido es un llamado a reconcebir la reforma agraria desde una perspectiva territorial, de tal forma que la distribución de la tierra a los campesinos no termine truncando los derechos de las demás personas que comparten un mismo espacio rural.
El capítulo “Resistencias campesinas, agroecología y soberanía alimentaria: narrativas y prácticas de la Unión Nacional de Campesinos de Mozambique”, de Boaventura Monjane, desarrolla la idea según la cual la soberanía alimentaria y la agroecología son propuestas populares que desafían al sistema agroalimentario hegemónico. Monjane parte de la experiencia del protagonismo de campesinos y campesinas de la Unión Nacional de Campesinos de Mozambique (UNAC) para abordar la resistencia a los patrones dominantes de la agricultura industrial capitalista representada por el agronegocio en aquel país. El autor resalta el trabajo político-organizativo y productivo, el uso de semillas nativas y la priorización de los mercados locales como formas cotidianas de lucha por la justicia cognitiva y la defensa de sistemas alimentarios controlados por los propios campesinos y campesinas, con vistas a la construcción de la soberanía alimentaria. Monjane argumenta que la unión entre diversos saberes y experiencias, característicos de un movimiento nacional multicultural e intergeneracional como lo es la UNAC, y el reconocimiento de la diversidad de conocimientos son capaces de tejer resistencia y protagonismo para superar, a través de la agroecología, el pensamiento abismal de los sistemas productivos y alimenticios dominantes.
Aline Mendonça dos Santos y Cristine Jaques Ribeiro traen al debate, en el capítulo “La soberanía alimentaria y la economía solidaria como estrategias de la reforma agraria en Brasil”, la articulación entre soberanía alimentaria, reforma agraria y economía solidaria. Para las autoras, estos temas se configuran como estrategias fundantes de una lógica de vivir y de producir de forma agroecológica, con miras a fortalecer la resistencia contra la cultura capitalista y extractivista, que es impuesta en la sociedad a través del agronegocio. Como veremos también en otros capítulos, el texto apunta a la agroecología como línea transversal a estas tres estrategias —soberanía alimentaria, reforma agraria y economía solidaria—, en términos de garantía de la sostenibilidad de la agricultura y como posibilidad de expresión de manifestaciones socioculturales ignoradas por la racionalidad dominante. A partir de una reflexión teórica que incluye el análisis crítico de datos relativos a la economía solidaria en el contexto brasilero, el capítulo argumenta que reconocer el alimento como derecho humano implica relacionarlo con la concepción de justicia social. Frente al sufrimiento de las poblaciones más pobres causado por la devastación de sus territorios y de sus modos de vida, la justicia social está todavía muy lejos de alcanzarse cuando las cuestiones ambientales se concentran en la lógica de la acumulación y de la explotación. El capítulo resalta el papel de la soberanía alimentaria, de la agroecología y de la economía solidaria para la búsqueda de justicia social, económica y ambiental, al tiempo que reafirma la centralidad de la lucha por la tierra, la reforma agraria y la garantía de los derechos territoriales de las poblaciones.
En “Estrategias de abundancia de los indígenas amazónicos en contexto urbano: hacia la soberanía alimentaria en Leticia”, Blanca Yagüe nos muestra, a partir del trabajo etnográfico con líderes comunitarias y organizaciones indígenas, las estrategias, a menudo “invisibilizadas”, para construir soberanía alimentaria en un espacio urbanizado multiétnico con gran presencia de productos globalizados e influencia de la sociedad hegemónica. Estas estrategias autónomas indígenas abarcan la producción local en chagras tradicionales y huertos urbanos, el uso e intercambio de semillas nativas, la articulación de redes de solidaridad e intercambio de alimentos entre la ciudad y los resguardos indígenas, el trabajo comunitario a través de las mingas, la venta de productos locales y tradicionales en el mercado y la generación de espacios propios para la venta, consumo e intercambio de alimentos. Lo que buscan estas estrategias es la manutención de las culturas alimentarias indígenas a través de la expansión hacia la ciudad de un modelo alimentario basado en el policultivo, desdibujando de esta manera las fronteras entre lo urbano y lo rural.
En el capítulo “Huertos caseros: un lugar para ser llamado mío, suyo, nuestro. La importancia de las mujeres en la construcción de la soberanía alimentaria y de la agroecología en Brasil”, Laeticia M. Jalil, Michelly Aragão, Adriella Camila G. F. da S. Furtado da Silva, Islandia Bezerra, Mônica de C. R. dos Anjos y Lorena Lima de Moraes discuten, a partir del trabajo de campo realizado en dos regiones distintas de Brasil —el sertão nordestino y una región metropolitana al sur del país—, la construcción de patios productivos como espacios de empoderamiento y de autonomía de las mujeres rurales y urbanas. Las autoras presentan indicadores y racionalidades otras que apuntan a la importancia de estos espacios en la producción de sociabilidades, conocimientos, relaciones de solidaridad y reciprocidad, así como en la práctica de una agricultura agroecológica. Esto se da, según las autoras, de una manera que respeta las lógicas de organización de las mujeres, que son las responsables de estos espacios de producción de vida, de resistencias, de preservación y de cuidado. En consonancia con otros textos de la presente obra, este capítulo refuerza el enfoque estratégico de la práctica cotidiana de la soberanía alimentaria, expresada específicamente a través de los patios productivos. Estos espacios acaban por posibilitar mejoras en la seguridad alimentaria y nutricional de las familias, en la construcción de conocimientos y saberes, y en la renta familiar, además de contribuir al potencial de las mujeres para la participación política y la acción en los espacios públicos donde están insertas.
Cuestionando aquellas lecturas de la alimentación, la cocina y la seguridad alimentaria que insisten en separar las comunidades locales de los sistemas mundiales, el capítulo de Maria Paula Meneses, “Cocina nacional, procesos identitarios y retos de soberanía: las recetas culinarias construyendo Mozambique”, analiza los contactos coloniales a través de los alimentos, en un amplio contexto global, e interroga el colonialismo desde una perspectiva de la historia subalterna. Con base en un análisis del conocimiento producido en forma de recetas por mujeres parte de la red de intercambios que conformaba y todavía conforma el océano Índico, la autora pregunta cómo el alimento —un pilar tan estable de la identidad— también puede ser tan fluido y cambiante, y cómo se pueden mantener los límites, aparentemente insuperables, entre las prácticas y los hábitos dietéticos específicos de cada grupo, mientras las dietas, recetas y cocina están en constante flujo. La autora demuestra que la comida puede personificar contactos geográficos y culturales y procesos de identidad que desafían las representaciones nacionales vigentes sobre la soberanía alimentaria. El análisis de las conexiones entre alimentos generadas por los encuentros coloniales permite visualizar los efectos de la colonización y de los procesos migratorios, elementos clave para comprender la soberanía alimentaria como parte del proceso de afirmación cultural y soberanía política.
Luciana Buainain Jacob, en el capítulo titulado “De las monoculturas a las ecologías: agroecología para la soberanía alimentaria en Brasil”, aborda la lucha campesina por la soberanía alimentaria y la agroecología como expresiones de la globalización contrahegemónica, y resalta, desde el punto de vista epistemológico, elementos comunes en los que ambas se asientan. La autonomía, los agroecosistemas tradicionales, la ecología de saberes, la sostenibilidad, las metodologías basadas en la solidaridad entre grupos, comunidades y pueblos y la descolonialidad pueden ser considerados, según la autora, seis principios que subyacen a ambos conceptos. Según Buainain, para que la agroecología se contraponga radicalmente al paradigma de la agricultura industrial capitalista no puede ser pensada a partir de la misma razón sobre la que este paradigma fue fundando. Tampoco contará con las condiciones para promover transformaciones sociales profundas sin un reconocimiento de los grupos históricamente silenciados y que más sufren las consecuencias nefastas de la crisis de la modernidad. Lo que la experiencia brasilera ha demostrado es que la articulación entre diferentes luchas sociales y sus saberes puede diseñar una nueva cultura política que tiene el potencial de desencadenar procesos robustos de resistencia a las presiones de la globalización agroalimentaria, y proponer alianzas y estrategias de acción que pueden conducir a un sistema alimentario justo en términos culturales, sociales, económicos y cognitivos.
En el capítulo “Soberanía alimentaria y otras soberanías: los comunes y el derecho a la alimentación”, Giovanna Micarelli plantea la necesidad de reconocer la relación intrínseca entre soberanía alimentaria, derecho a los bienes comunes y soberanía territorial. Las teorizaciones indígenas del concepto de soberanía nos instan a poner en cuestión y desaprender las concepciones hegemónicas de soberanía, territorio y propiedad. En diálogo con estas teorizaciones, el texto sugiere rutas para entender la soberanía más allá de la noción clásica del Estado nación, y reformularla en términos de diferentes construcciones del mundo y de las responsabilidades que estas conllevan. A partir de una revisión etnográfica del papel del alimento en entramados socioambientales que no acatan la dicotomía sociedad-naturaleza, el capítulo propone entender comunidades y recursos como parte de un proceso de construcción simultánea y, por lo tanto, como elementos inseparables. Esta unión establece a su vez un nuevo sujeto de derecho, colectivo y socionatural. El objetivo de esta reflexión es asentar el derecho a la alimentación en el reconocimiento de las diferentes percepciones ontológicas y culturales en las cuales los derechos toman sentido, y de esta manera ampliar el horizonte de las posibilidades disponibles o imaginables de resistencia frente al despojo de los comunes.
Al reunir textos de diversas partes del mundo en torno a la soberanía alimentaria, el propósito de este volumen es ampliar el espacio de diálogo entre experiencias del Sur global, y buscar el interreconocimiento entre saberes y prácticas pautados por una racionalidad contrahegemónica, que convergen en la construcción de sistemas agroalimentarios más justos y sostenibles.