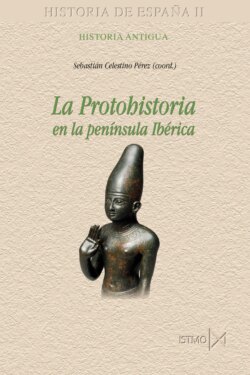Читать книгу La protohistoria en la península Ibérica - Группа авторов - Страница 11
ОглавлениеIV. La organización del territorio en Tarteso
Uno de las principales cuestiones que plantea el estudio de Tarteso es su definición territorial, que parece que pudo corresponderse con el río Guadalquivir y, por extensión, con todo el vasto territorio que dibuja su valle, una definición que se ha impuesto a la hora de abordar su estudio. Así, con el nombre de Tartessos los griegos se refieren a un territorio ubicado al sudoeste de la península Ibérica y a un río homónimo que atraviesa dicho territorio. La mención de este espacio dentro de las fuentes clásicas ha llevado a suponer que los griegos tendrían un contacto directo con este territorio y con su rey, Argantonio. La referencia más antigua que alude a Tarteso la recoge Estesíocoro de Himera, quien hace referencia a él en su Gerioneida al referir: «Casi enfrente de la ilustre Eritia [una de las islas que conforman el archipiélago de las Gadeira], más allá de las aguas inagotables, de raíces de plata, del río Tarteso, le dio a luz, bajo el resguardo de una roca» (fr. p. 7). Poco tiempo después, Anacreonte de Teos recoge una alusión al legendario rey de Tarteso afirmando «Yo no querría ni el cuerno de Amaltea ni reinar en Tarteso durante ciento cincuenta años» (fr. 16), pues al parecer, según recoge Heródoto al citar los viajes de foceos a Tarteso, este rey habría vivido ciento veinte años y reinado ochenta. Por último, a estas referencias cabe añadir la cita recogida por Hecateo de Mileto, un historiador y geógrafo del siglo VI a.C., quien menciona una ciudad de Tarteso a la que llama Elibirge (FGrHist, I F 38).
Aunque las referencias no sean del todo claras, pues muchas carecen de un contexto en el que insertarlas, lo cierto es que lo que podemos extraer de ellas es que, a lo largo del siglo VI a.C., los griegos entraron en contacto con una región que hoy localizamos en el sudoeste de la península Ibérica a la que denominaron Tarteso; sin embargo, desconocemos si este término deriva del nombre que los griegos dieron a la región, si los indígenas que habitaban este territorio se definían culturalmente como tales o si realmente nos enfrentamos a un término exclusivamente geográfico o con connotaciones etnográficas; cuestiones todas ellas difíciles de resolver.
Los estudios lingüísticos parecen otorgar un origen autóctono a la raíz trt, que podría derivar tanto del nombre de Tarteso como de Tarshish, nombre con el que quizá denominaron a este territorio los fenicios. Igualmente, no debemos olvidar que los datos transmitidos por las fuentes griegas son algo tardíos, aunque se considera a Heródoto buen conocedor de la realidad que narra por cuanto sus fuentes proceden de ambientes foceos que habrían establecido contactos con Tarteso. En este contexto se entienden los pasajes que narran tanto las relaciones que los foceos establecieron con Argantonio, rey de Tarteso, quien incluso les ofreció territorio para asentarse en Iberia y plata suficiente para construir una muralla que rodease la ciudad de Focea, como el viaje de Coleos de Samos, quien llega a Tarteso de manera fortuita arrastrado por un viento del Mediterráneo cuando este emporio todavía no había sido frecuentado por los griegos, lo que le reportó grandes ganancias al marino samio:
Poco después, sin embargo, una nave samia –cuyo patrón era Coleo–, que navegaba con rumbo a Egipto, se desvió de su ruta y arribó a la citada Platea… Acto seguido, los samios partieron de la isla y se hicieron a la mar ansiosos por llegar a Egipto, pero se vieron desviados de su ruta por causa del viento de levante. Y como el aire no amainó, atravesaron las columnas de Heracles y, bajo el amparo divino, llegaron a Tarteso. Por aquel entonces ese emporio comercial estaba sin explotar, de manera que, a su regreso de la patria, los samios, con el producto de su flete, obtuvieron, que nosotros sepamos de cierto, muchos más beneficios que cualquier otro griego (después, eso sí, del egineta Sóstrato, hijo de Laodamante; pues con este último no puede rivalizar nadie). Los samios apartaron el diezmo de sus ganancias –seis talentos– y mandaron hacer una vasija de bronce, del tipo de las cráteras argólicas, alrededor de la cual hay unas cabezas de grifos en relieve. Esa vasija la consagraron en el Hereo sobre un pedestal compuesto por tres colosos de bronce de siete codos, hincados de hinojos. [Heródoto IV, 152]
Después de la información aportada por Heródoto, las fuentes acerca de Tarteso se vuelven más difusas e imprecisas, pues únicamente se recogen en ellas las noticias aportadas por autores anteriores pero que ya no disponen de un lenguaje directo que permita dar un sentido y un significado acertado a este término. Quizá el único que se acerca a una descripción lo más acertada posible sea Estrabón (fig. 12), quien busca en la descripción de la Bética la correspondencia con referencias más antiguas, de ahí que asegure que el río que antes se llamaba Tarteso se llame en su época Bétis y que el término Tartéside se corresponda en su época con el territorio de los túrdulos (Estrabón III, 2, 33). Por su parte, los autores romanos son quizá los que más errores comenten al no transmitir una historia que conocen, sino una leyenda que dan por cierta. Es en este contexto en el que se inserta la identificación de Tarteso primero con la ciudad de Carteia, como nos transmite Pomponio Mela (Mela II, 96, 2) y después con Gadir, noticia que nos transmite Plinio (Plinio, Historia Natural IV, 120).
Fig. 12. Mapa de Estrabón (según Cruz Andreotti, 2010)
Posteriormente, en la Ora Maritima, el poeta del siglo IV a.C., Rufo Festo Avieno, vuelve a identificar Tarteso con Gadir, si bien hay diferentes interpretaciones sobre esta cita, válida para algunos y rechazable para otros. Pero Gadir no atañería solo a una ciudad aislada, sino que abarcaría un extenso territorio donde se levantarían poblados de diferente importancia que conformarían un patrón de asentamiento que aún estamos lejos de configurar definitivamente. En este sentido, debemos recordar que tanto los griegos como los romanos se referían a Gadir en plural, Gadeira y Gades, respectivamente, lo que hace pensar que se trataría de una ciudad, a modo de capital, de todo un extenso territorio que los griegos denominaron Tarteso. Nunca se ha tomado en consideración la posibilidad de que la principal ciudad de Tarteso cambiase de ubicación con el transcurrir del tiempo, lo que podría justificar esa confusión. Gadir es el nombre que los púnicos de Cartago dieron a una ciudad ya floreciente que con anterioridad pudo haberse llamado Tarteso. No cabe duda de que es un tema espinoso. Es muy posible que los fenicios, como en la Antigüedad en general, debieron distinguir la urbe de la ciudad –algo que los romanos estructuraron perfectamente–, donde la primera se restringía al espacio intramuros, mientras que la ciudad abarcaría todo el territorio que la abastecía, con sus bosques, campos cultivables, canteras, puertos, etc. Así, podríamos entender el desarrollo del Castillo de Doña Blanca o la parquedad de hallazgos en la propia Cádiz. Por lo tanto, deberíamos entender Gadir ciudad como un territorio político que abarcaría más allá de la propia isla.
La diversidad de lecturas y significados a los que atiende el vocablo de Tarteso ha provocado la compleja interpretación de este fenómeno. La dimensión del territorio de Tarteso es una de las cuestiones más debatidas, pendiente en todo momento de las alusiones recogidas en las fuentes clásicas. Sin embargo, apenas se tiene en cuenta que Tarteso pudo haber modificado sus fronteras políticas o su territorio de influencia cultural a lo largo de su historia. De hecho, parece evidente que el espacio primigenio de Tarteso fue variando y ampliándose a medida que avanzaba la colonización. En una primera fase, coincidente con la colonización fenicia, Tarteso ocuparía la costa sudoccidental de la península Ibérica, entre los ríos Guadiana y Guadalete, con tres focos de asentamiento principales: Huelva, con población principalmente indígena centrada en la explotación metalúrgica; la desembocadura del Guadalquivir, con escasa población indígena y de vocación agrícola y ganadera; y Cádiz, entendida como un amplio territorio que no se restringiría a la actual isla, sino a las tierras bajas bañadas por el Guadalete. A estas tres zonas principales se las denomina comúnmente como «núcleo tartésico». Sin embargo, a partir del siglo VII a.C., una vez afianzada la colonización y asentadas las bases económicas y culturales de Tarteso, se detecta una paulatina ocupación de las tierras del interior, fundamentalmente en las riberas de sus ríos principales, que culminará con la implantación de la cultura tartésica en un amplio territorio cuyo límite septentrional es el valle del Tajo, si bien su mayor influencia se hace notar especialmente en su desembocadura y en la cuenca media del Guadiana (fig. 13).
Fig. 13. Mapa del territorio de Tarteso.
Otro dato a tener en cuenta es la profunda modificación geomorfológica que ha sufrido el paisaje en la costa sudoccidental, donde se han producido intensas aportaciones sedimentarias en los tres últimos milenios que han supuesto ganar un vasto espacio de terreno hoy ocupado por la marisma, pero que en aquella época conformaba lagos o estuarios. Así mismo, se han detectado subsidencias geológicas y catástrofes naturales que han borrado las huellas de algunos asentamientos costeros, circunstancias que nos obligan a considerar la importancia de algunos poblados que hoy se ubican alejados de la costa y que le otorgamos un valor espacial relativo, cuando en su momento debieron poseer un indudable alcance estratégico. Quizá los ejemplos más notables sean Coria del Río o El Carambolo, hoy varios kilómetros al interior del Guadalquivir, pero que en el momento de su fundación se hallaban junto a la costa. Al igual que el río Guadalquivir, el Guadalete desembocaba más al interior que donde lo hace en la actualidad, a la altura de la ciudad del Puerto de Santa María, otorgando al poblado fenicio del Castillo de Doña Blanca una importancia estratégica dentro de la bahía de Cádiz que, aunque aún no existen pruebas contundentes para asegurarlo, podría haberse correspondido con el Golfo Tartésico que nos mencionan las fuentes clásicas y que, tradicionalmente, se ha situado en la desembocadura del Guadalquivir. Por último, los ríos Tinto y Odiel, que hoy flanquean la ciudad de Huelva, también crearon una ensenada en su desembocadura que poco a poco se ha ido rellenando hasta formar la marisma donde se levanta la isla de Saltés, donde algunos historiadores han querido ver la ubicación de la legendaria ciudad de Tarteso siguiendo la descripción de Avieno.
Los trabajos sobre las modificaciones geológicas de la zona se han centrado en el Parque Natural de Doñana, muy condicionados, como ya se ha aludido anteriormente, por la hipótesis que Gavala defendió en los años veinte del pasado siglo y que han servido de base argumental para descartar el poblamiento de esta zona por la ocupación del denominado Golfo Tartésico. Sin embargo, en los últimos años la investigación sobre la dinámica costera en el Holoceno ha avanzado sensiblemente, lo que ha permitido rectificar esta hipótesis al detectarse episodios de gran importancia, entre los que destacan los movimientos sísmicos y tsunamis que afectaron en diferentes épocas históricas al sur del litoral atlántico. La evolución del nivel del mar, la aportación de aluviones, la colmatación de las desembocaduras de los ríos y de la propia ensenada hoy ocupada por la marisma de Doñana, así como la formación de las flechas litorales, se encargaron de dibujar el actual paisaje. Por lo tanto, el paisaje que encontraron los fenicios en el sur peninsular fue sensiblemente diferente al que hoy contemplamos, lo que ha podido causar contradicciones entre las descripciones geográficas que nos legaron los autores clásicos y las interpretaciones modernas. Además, en medio siglo se ha pasado de buscar una ciudad legendaria siguiendo esos textos antiguos, a escrutar todo un territorio donde situar los poblados indígenas y las colonias fenicias. Una tarea que aún tiene mucho recorrido, pero que sólo con una visión arqueológica del problema y una interpretación sosegada de las fuentes podemos ir dilucidando.
Como hemos visto en el apartado anterior, cuando los fenicios llegaron a la península Ibérica ocuparon puntos de la costa meridional cuyos intereses obedecían a diferentes causas; así, las factorías del litoral sudoriental mediterráneo, fundamentalmente el sur de Granada y Málaga, respondieron a intereses económicos que compartieron con los indígenas de la zona, bien establecidos y organizados desde la Edad del Bronce; mientras, en la zona más occidental, al otro lado del estrecho de Gibraltar, los fenicios se encontraron con zonas más despobladas que aprovecharon para llevar a cabo una colonización intensa. De ese modo, distinguiremos tres regiones a la hora de definir los territorios que configuran Tarteso, atendiendo para ello a la distancia de estas con respecto a los nuevos enclaves coloniales fenicios, pues es esta distancia la que marca el grado de influencia o hibridación entre la población fenicia y la sociedad indígena. Así, trataremos las regiones que comprenden el área en torno a Cádiz, Huelva y el interior del Guadalquivir, mientras que dejaremos para el último apartado del capítulo al valle medio del Guadiana, considerado tradicionalmente como la periferia geográfica de Tarteso, pero cuyo estudio debemos abordar de forma independiente en atención a la fuerte personalidad que presenta su territorio.
A pesar de los trabajos efectuados en las campiñas gaditanas en los últimos años, no son especialmente abundantes los datos acerca del poblamiento tartésico en este territorio, donde apenas contamos con los resultados de las excavaciones realizadas en la necrópolis de las Cumbres y los datos siempre escasos del importante asentamiento de Mesas de Asta, sin duda uno de los centros más importantes de este periodo. La necrópolis de las Cumbres se localiza al norte del yacimiento fenicio del Castillo de Doña Blanca y está compuesta por varias decenas de túmulos, aunque sólo uno de ellos, el Túmulo I, ha sido objeto de excavaciones. Los trabajos sacaron a la luz un total de 62 enterramientos fechados a lo largo del siglo VIII a.C., organizados según criterios de jerarquía y parentesco, y constituidos en torno a un ustrinum que ocupa la parte central del túmulo. Todos los enterramientos documentados son cremaciones depositadas en urna, las más antiguas de tipo à chardon, en vasos de tipología fenicia o en las denominadas urnas tipo «Cruz del Negro»; pero también en pequeñas oquedades en el suelo que, posteriormente, fueron tapadas mediante un encanchado. Los ajuares están compuestos por las pertenencias del difunto, entre los que se documentan broches de cinturón, cuchillos de hierro o fíbulas de doble resorte junto a cerámicas de tradición fenicia y producciones locales fabricadas a mano, así como quemaperfumes o vasos de alabastro.
El yacimiento de Mesas de Asta se localiza próximo al estuario del río Guadalete, en la margen izquierda del que pudo muy bien ser el antiguo Golfo Tartésico. Fue objeto de excavaciones arqueológicas en los años cuarenta y cincuenta del pasado siglo, sin embargo, son muy escasos los datos acerca del hábitat que caracteriza a este enclave, pues desde las mencionadas labores arqueológicas no se han vuelto a efectuar tareas de documentación en el mismo, a excepción de unos trabajos de prospección efectuados en los años noventa gracias a los cuales fue parcialmente probada su necrópolis. La importancia estratégica de este enclave es evidente, tanto por su ubicación geográfica, que le permite controlar la actividad costera y la desarrollada en las tierras del interior, como por la importancia de los restos materiales recuperados, entre los que cabe citar las cerámicas de tradición local, pintadas tipo Carambolo o bruñidas; pero también productos fenicios como la cerámica de barniz rojo, las ánforas R1, los cuencos pintados a bandas o los quemaperfumes, a los que podemos añadir las tradicionales urnas tipo Cruz del Negro, algunos fragmentos de pithoi o diversos objetos de marfil sin decorar.
Por su parte, Huelva parece responder a un espacio independiente y de enorme significado para entender la formación y desarrollo de la cultura tartésica. No cabe duda de que el hallazgo del depósito de la ría de Huelva ya le confiere al sitio una gran relevancia como posible centro de intercambio comercial entre el Atlántico y el Mediterráneo durante el Bronce Final, lo que sin duda atrajo el temprano interés de los fenicios por la zona, donde no debemos olvidar que se han encontrado los restos fenicios más antiguos de la peninsular hasta el momento.
Localizada junto a la desembocadura de los río Tinto y Odiel, frente a un amplio golfo en el que se hallaba la isla de Saltés, la topografía de la ciudad de Huelva se caracteriza por su articulación en torno a una serie de «cabezos» o cerros testigos donde se han excavado las necrópolis más conocidas, pero también se ha documentado parte de su hábitat en el denominado Cabezo de San Pedro. Las excavaciones efectuadas en este último han dejado entrever la existencia de una ocupación anterior a la llegada del elemento fenicio que se deja sentir a partir de la primera mitad del siglo VIII a.C. gracias a la presencia de materiales fenicios y la aparición de un muro construido con una técnica fenicia en la ladera occidental del cabezo a modo de aterrazamiento para salvar la inestabilidad de la elevación. Poco es lo que se sabe de la organización indígena de este enclave anterior a la presencia fenicia, pues no es mucho lo que se ha excavado en el cabezo, así como por las alteraciones antrópicas que la elevación ha sufrido con el paso de los años. En cuanto a sus necrópolis, son varias las conocidas, aunque sin duda la más representativa es la de La Joya, a la que dedicamos un apartado en el epígrafe correspondiente con el mundo funerario.
La riqueza de Huelva, transmitida principalmente por la majestuosidad de sus necrópolis, le viene dada por el papel que juega en el control de la explotación metalúrgica, concretamente en lo que a la explotación de la plata se refiere, hecho por el cual debía poseer un intenso control sobre la zona portuaria donde se efectuarían los intercambios. Prueba de ello son los restos arqueológicos documentados en las excavaciones de la zona baja de la ciudad, donde se han documentado áreas de viviendas, almacenes y santuarios que nos hablan en favor de la existencia, en este enclave, de un importante emporio visitado por diferentes poblaciones llegadas de diversos puntos del Mediterráneo (fig. 14).
Fig. 14. Plano de Huelva de 1875. Archivo del Museo de Huelva.
Por consiguiente, Huelva ofrece los ingredientes necesarios para asumir la compleja organización que requerían los fenicios para su expansión comercial; y precisamente por ello, sería aquí donde la interacción y la hibridación entre ambas comunidades, oriental e indígena, sería más equitativa. En este contexto, Huelva puede entenderse como uno de los centros tartésicos de mayor importancia, donde sus jefaturas se encargarían del control tanto de la explotación de las minas como del desplazamiento del metal hasta el puerto de la ciudad, donde los fenicios esperarían para llevar a cabo las diversas transacciones bajo la protección de la divinidad, por las que las elites locales recibirían todo tipo de objetos de prestigio y productos de lujo.
Dentro del territorio controlado por Huelva y en estrecha relación con la explotación de los recursos mineros de la zona, como se verá en el epígrafe correspondiente a la economía tartésica, destacan los asentamientos de Niebla, San Bartolomé de Almonte y Tejada la Vieja, que durante la Primera Edad del Hierro mantienen una intensa actividad metalúrgica detectada por la presencia de escorias junto a materiales de origen fenicio, así como la adopción de técnicas constructivas orientales en la concepción de sus construcciones. De los tres enclaves citados, quizá sea Tejada la Vieja el más destacado de ellos, al aparecer dotado de una importante muralla que sigue el mismo modelo constructivo que el documentado en el caso de Doña Blanca. Dicha muralla está compuesta por un zócalo de piedras trabadas con barro que, formando dos caras, se rellena de piedras y tierra, a modo de Casamatas. Sobre el zócalo se levantaría un alzado de adobe o tapial que posteriormente se encalaría y se reforzaría con la construcción de pequeños bastiones semicirculares. Esta muralla rodearía una ocupación de unas 6,5 hectáreas de las que apenas conocemos sus restos constructivos de época tartésica, quizá por haberse tratado de cabañas o por haber sufrido importantes alteraciones en etapas posteriores. Tampoco son abundantes en este enclave los restos de escorias, lo que ha llevado a sugerir el papel de Tejada como centro para el control tanto de las extracciones mineras como del territorio, quedando el papel de transformación de esos metales vinculados a enclaves como San Bartolomé o la propia Huelva.
Tras estos primeros asentamientos tartésicos de marcado carácter minero y comercial, hacía finales del siglo VIII a.C., la mayor densidad de población tartésica se concentró en la desembocadura del Guadalquivir, en las elevaciones del relieve que dibujan los Alcores y el Aljarafe, en el sur de la provincia de Sevilla, región que destaca por la fertilidad de sus tierras. De todos los enclaves conocidos quizá Spal pueda considerarse el de mayor importancia al estar asociado al santuario extraurbano de El Carambolo, germen de la cultura tartésica autóctona en la década de los cincuenta del siglo XX, cuyo análisis ha sido recogido en el apartado dedicado a la religión tartésica. Aunque en la raíz de Spal siempre se ha buscado un origen fenicio, son constantes los debates que intentan relacionar su aparición con un horizonte tartésico, sin que la arqueología haya podido definir la filiación cultural de este enclave, pues son pocas las intervenciones llevadas a cabo en parte como consecuencia de que la actual ciudad de Sevilla cuenta con la superposición de varias fases constructivas que complican, en muchos casos, llegar a niveles tan antiguos.
Localizado en la Antigüedad sobre una isla o península en el estuario del Guadalquivir, constituía el punto más al interior al que podía accederse en barco, de ahí el interés que este enclave despertaría entre los comerciantes fenicios. Frente a él, al otro lado del río Guadalquivir, sobre una de las pequeñas elevaciones del Aljarafe se alza su santuario, El Carambolo, consagrado a los dioses Baal y Astarté. La aparición de un conjunto de objetos de oro en 1958 despertó el interés por este yacimiento, convertido desde aquel momento en el fósil guía para el estudio de Tarteso, pues el tesoro se consideró una genuina representación de su arte (fig. 15). Compuesto de dieciséis placas rectangulares, dos en forma de piel de toro, un collar y dos brazaletes, tiene un peso aproximado de tres kilos. Su aparición supuso el inicio de una serie de intervenciones arqueológicas en cuyo marco creyó haberse encontrado la esencia material y cultural de Tarteso que hundía sus raíces en la Prehistoria peninsular y cuyo mejor representante era la cerámica pintada tipo «Carambolo» o también conocida como Guadalquivir I. Se trata de una cerámica fabricada a mano y decorada mediante la plasmación de motivos geométricos con pintura rojiza sobre una superficie bruñida o engobada.
Fig. 15. Tesoro de El Carambolo, Museo Arqueológico de Sevilla.
Sin embargo, las constantes revisiones de los materiales extraídos por J. de Mata Carriazo, su primer excavador, y la definitiva ampliación de los trabajos arqueológicos hace aproximadamente una década, descartaban la existencia de un poblado de cabañas del Bronce Final, confirmando la presencia de un santuario de tipo fenicio en el área denominada como Carambolo Alto, cuya cronología se extiende entre mediados del siglo VIII y el siglo VI a.C. En este marco se insertan las cinco fases constructivas en las que se estructura el edificio, siendo la primera de ellas la que responde a un patrón puramente oriental, mientras que las siguientes se insertan ya en un horizonte tartésico en el que la influencia fenicia se hace notar.
Algo más al interior, sobre una Meseta que se alza en los Alcores, junto al paso del río Corbones, afluente del Guadalquivir, se localiza el asentamiento de Carmona. Del mismo modo que ocurre con el ejemplo anteriormente analizado de Spal, la ejecución de una serie de trabajos arqueológicos, la mayor parte intervenciones de prevención dentro de su casco urbano, han permitido documentar la existencia de una fase de ocupación durante el periodo tartésico. Quizá el hallazgo más significativo lo constituyan los restos constructivos hallados en las intervenciones de 1992 en la casa del marqués de Saltillo, donde se exhumaron varios ámbitos de planta rectangular compuestos por tres fases constructivas (fig. 16). La última fase constructiva es la mejor conocida de todas. Compuesta por un espacio abierto y tres habitaciones contiguas, está edificada a partir de un zócalo de piedra sobre el que se alza el paramento de adobes, con pavimentos de arcilla roja apisonada, contando una de las estancias con un hogar y un banco corrido. Entre sus materiales se documentaron restos de ánforas fenicias, urnas tipo Cruz del Negro, cerámicas de barniz rojo y manufacturas a mano; sin embargo, entre estos destacan los restos de tres pithoi de gran tamaño y con un excelente estado de conservación, decorados, uno de ellos con una procesión de grifos y los otros dos con motivos vegetales en los que se representan unas flores de loto abiertas y cerradas interpretadas como una alegoría al ciclo de la vida. Estos recipientes aparecieron insertos en tres de las esquinas del ámbito 6 donde había sido practicada una oquedad en el pavimento para depositarlos. Junto a ellos, restos de cerámicas grises, un plato de barniz rojo y cuatro cucharillas de marfil que representan los cuartos traseros y delanteros de un ciervo. Estos elementos, fechados entre finales del siglo VII y mediados del siglo VI a.C., han permitido otorgarle a la construcción un carácter cultual cuyos paralelos más cercanos se documentan en Montemolín.
Fig. 16. Estancia de marqués de Saltillo y tres pithoi (según Belén y otros, 1997).
El yacimiento de Montemolín se localiza sobre una pequeña elevación en la margen izquierda del río Corbones. Las intervenciones arqueológicas efectuadas desde la década de los ochenta del pasado siglo, han permitido conocer la existencia de una ocupación que arranca en el Bronce Final y se mantiene sin solución de continuidad hasta el siglo V a.C., momento en el que se abandona para volver a ser ocupado poco tiempo después. Junto a este enclave, en otra elevación situada más al norte, se ha localizado el asentamiento de Vico, cuya ocupación es mucho más prolongada, hecho que ha llevado a sus excavadores a considerar a Montemolín como la acrópolis del asentamiento. Los dos edificios exhumados constan de varias fases constructivas o remodelaciones, fechando su fase más antigua entre los siglos VIII y VII a.C. Todas sus fases están construidas a partir de un zócalo de piedra sobre el que se levanta el alzado de adobe; aunque la mayor particularidad se encuentra en que los edificios rectangulares fueron edificados sobre una cabaña anterior, fechada en el Bronce Final, que hoy en día nos permite conocer la evolución constructiva que estos enclaves sufrieron tras la adopción de las técnicas y los patrones constructivos orientales.
De todos los restos constructivos excavados, es el llamado edificio D el que cuenta con un estudio más pormenorizado en el que se incluye el análisis de los restos materiales que contenía. Entre ellos cabe destacar la aparición de cerámicas a mano que marcan la tradición con una etapa de ocupación anterior, cerámicas grises, urnas Cruz del Negro, vasos à chardon a torno, cuencos decorados o restos de varios pithoi, entre los que sobresale uno en el que se representa una procesión de bóvidos. Destaca también dentro de este edificio la existencia de un patio abierto donde se ha localizado una gran cantidad de carbones, cenizas y huesos de animal, junto a una plataforma de piedra ubicada en la zona de acceso al patio e interpretada como un altar de sacrificios. Todos estos elementos le han otorgado a esta construcción un carácter religioso (fig. 17).
Fig. 17. Planta de Montemolín y pithos (según Bandera y otros, 1995).
Otro de los enclaves considerado de origen tartésico es el yacimiento de Mesa de Setefilla, localizado en una elevación al norte de su necrópolis, mejor conocida que la zona de hábitat. Su ocupación arranca en el Bronce Pleno manteniéndose sin solución de continuidad hasta la época ibérica, circunstancias que han permitido también en este enclave analizar el momento de transición entre el Bronce Final y la llegada de los primeros elementos orientales, marcados por la aparición de las primeras cerámicas a torno y la construcción, sobre cabañas de planta circular, de nuevos edificios rectilíneos construidos a partir de zócalos de piedra y alzados de adobe posteriormente enlucidos. El aumento de los contactos con población de origen oriental conllevó la ampliación del asentamiento y la construcción de una muralla reforzada con bastiones. Pero lo que mejor se conoce de este yacimiento es su área funeraria, articulada a partir de una serie de túmulos de enterramiento de los que se conocen 15, excavados entre los años 1926 y 1927. Cada uno de estos túmulos alberga los enterramientos de grupos familiares que se distribuyen en el espacio atendiendo a su jerarquía y a sus diferencias económicas, lo que ha permitido extraer una radiografía de la organización social de Tarteso.
El último de los asentamientos tartésicos conocidos en el interior del Guadalquivir es Caura, la antigua Coria del Río. Localizada sobre el Cerro de San Juan, enclavado en pleno casco urbano, ocupa un lugar excelente en el paisaje como referente visual desde el que controlar un extenso territorio en el que se inserta el paso del río Guadalquivir, principal arteria comercial de este territorio. En las intervenciones efectuadas entre los años 1997 y 1998 se han sacado a la luz una serie de restos constructivos de planta rectangular construidos a partir de cimientos de piedra sobre los que se levantan alzados de adobe que dibujan estancias pavimentadas de arcilla roja apisonada sobre un fino lecho de cal. Entre estas construcciones se ha individualizado la existencia de un santuario que cuenta con cinco fases constructivas y cuya cronología abarca entre los siglos VIII-VI a.C. (fig. 18). En su denominada fase III quedó documentado un altar en forma de piel de toro, evidencia que pone este templo en relación con el culto a Baal. Al norte del santuario se documentaron varias viviendas construidas con la misma técnica aplicada en el edificio principal. La documentación de una fase de destrucción intencionada como consecuencia de un incendio en una de estas viviendas en torno al siglo VI a.C., ha puesto en relación el abandono de este enclave con la crisis que Tarteso sufre en esa misma fecha.
Fig. 18. Planta del santuario de Caura (según Escacena e Izquierdo, 2001).
Pero la documentación que podemos extraer de todos estos asentamientos va más allá del nivel cultural, pues nos hablan del desarrollo social e ideológico que experimenta Tarteso. A partir del siglo VIII a.C. se detecta en el poblamiento la aparición de espacios residenciales mejor estructurados que responden a un nuevo orden jerárquico. Un elemento a destacar a este respecto es la aparición de murallas, ausentes en las etapas anteriores a excepción de la muralla de Tejada la Vieja, cuya primera fase constructiva se fecha en el Bronce Final. Dichas murallas nos hablan tanto de la existencia de un interés por preservar los recursos económicos de la comunidad como de la existencia de una organización social más compleja capaz de proyectar una construcción de gran envergadura. Acerca de su construcción se ha debatido mucho, intentando discernir si son resultado de la influencia oriental o no. Lo cierto es que la única muralla de tipo fenicio conocida es la localizada en el Castillo de Doña Blanca, aunque las murallas tartésicas de Niebla, Tejada la Vieja, Carmona, Montemolín y, quizá, Setefilla, presentan muchos rasgos que remiten a las edificaciones fenicias, como son la aparición de bastiones o la construcción a partir del uso de dos paramentos que posteriormente se rellenan de tierra y barro.
Mucho queda todavía por conocer del modelo urbano tartésico. Si realizamos una recopilación y clasificación de los restos constructivos exhumados hasta la fecha a partir de los cuales hemos reconstruido el modelo constructivo de este periodo, observaremos que en la mayor parte de los casos se trata de áreas con un fuerte papel cultual que poco o nada nos transmiten de la sociedad encargada de la explotación de los recursos o el desarrollo del comercio. Así, somos expertos conocedores de una «arquitectura singular» cuya estructura social aparece muy bien representada en las necrópolis, lo que nos habla de una correspondencia entre ambos ámbitos; no obstante, la lectura de este tipo de construcciones cultuales o palaciales debe ir más allá de una mera funcionalidad religiosa derivada de la aparición de altares en algunas de sus estancias, pues el hecho de ser tan numerosas dentro del territorio de Tarteso nos hace otorgarles una pluralidad en su funcionalidad.