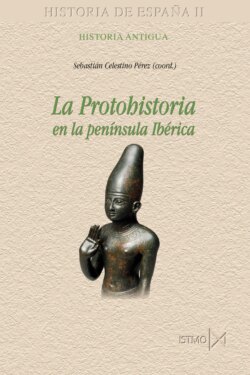Читать книгу La protohistoria en la península Ibérica - Группа авторов - Страница 18
ОглавлениеIntroducción: un acercamiento historiográfico al tema
Durante mucho tiempo, y prácticamente hasta los años ochenta del siglo XX, la historia de las comunidades púnicas de Iberia ha sido escrita, paradójicamente, con el bagaje histórico de otra ciudad de origen fenicio aunque ubicada en el norte de África: Cartago. Las razones no por obvias merecen ser señaladas: durante siglos las fuentes de información han sido únicamente los testimonios escritos griegos y latinos, que vinculaban estas poblaciones, directa o indirectamente, con Cartago, como seguidamente veremos; y tan sólo en los últimos cien años, el registro arqueológico se ha integrado en el discurso histórico, aunque habitualmente con un papel subsidiario.
A su vez, la historia de Cartago se ha ido construyendo sobre los relatos supervivientes del naufragio de la literatura grecolatina durante la Antigüedad Tardía y la Edad Media. Era una imagen creada desde una óptica no vernácula, de testigos ajenos étnica y culturalmente a la civilización fenicia, lo cual no significa que el estereotipo creado fuera necesariamente negativo y que el tono fuera siempre tendencioso, pues disponemos de testimonios de una valoración positiva, precisamente de algunos contemporáneos a la existencia de Cartago, como Aristóteles (Pol. II 11, 1272b-1273a), admirador de la constitución cartaginesa como ejemplo de equilibrio, comparable a la espartana y a la cretense.
Sin embargo, una vez destruida la ciudad (146 a.C.), ciertos autores griegos y latinos como Polibio, Diodoro de Sicilia, Tito Livio o Apiano, contribuyeron a ofrecer una imagen muy negativa de Cartago como estado bárbaro, enemigo de la civilización, enfrentado en diversas ocasiones a Grecia, sobre todo en Sicilia, donde la propaganda siracusana había ejercido un papel decisivo, y contra Roma, autoproclamada defensora de la civilización, heredera de la cultura griega y enemiga la barbarie. Ya en el siglo V a.C. se había establecido como no casual la coincidencia en el tiempo entre la batalla de Hímera, en Sicilia, y las guerras médicas (480 a.C.), un eslabón más de este enfrentamiento entre el orden y el caos, en una secuencia que se remontaría a la legendaria Guerra de Troya. Desde el siglo III a.C. este secular combate incumbiría a Roma, enfrentada a celtas, itálicos y cartagineses, forjándose una cadena artificial de episodios en esta sempiterna pugna entre civilización y barbarie.
La cosecha de esta literatura antipúnica dio como frutos la creación de una serie de tópicos culturales, étnicos e incluso raciales, que han perdurado hasta nuestros días: raza de comerciantes oportunistas, dedicados a la rapiña y a la piratería, impíos, crueles, sanguinarios. En la Antigüedad Tardía, como se aprecia en la obra de Paulo Orosio, se canonizó esta visión, posteriormente heredada por los autores medievales y modernos. No obstante, esta percepción general está llena de matices, y no todos compartieron la misma visión, ni todos los cartagineses gozaron de tan mala reputación, pues el genio militar de los generales de la familia Barca los exoneró de una consideración tan nefasta.
La figura de Aníbal ocupa un lugar singular y ambivalente en esta galería ya que siempre ha sido considerado uno de los grandes personajes de la historia universal. Por ejemplo, si nos remontamos a la Edad Media, Dante Alighieri (1265-1321) mencionó a Aníbal en los cantos del Infierno y el Paraíso, como antagonista de Roma, y en ninguno de los dos brilló el general cartaginés por sus virtudes. En la Divina Comedia, Dante curiosamente identifica a los cartagineses con los árabes, en alusión directa al enfrentamiento contemporáneo entre cristianos y musulmanes. Por su parte, Petrarca (1304-1374) legó una imagen distante, pasiva, de un Aníbal engañado y abandonado por la fortuna, frente a la existencia virtuosa de Escipión. El enfrentamiento entre la virtud de Escipión y la incapacidad de Aníbal será un tema recurrente, como modelo de príncipes y escuela de comportamiento, sobre todo en el Renacimiento. Maquiavelo (1469-1527), sin embargo, alabó a Aníbal como el mejor ejemplo del equilibrio entre temor, respeto y fidelidad; de él admiraba especialmente su capacidad de mantener un enorme y heterogéneo ejército unido fuera de su tierra durante un largo tiempo. Casi coetáneamente, el emperador Carlos V, conquistador de Túnez, asumiría el papel de Escipión, y se proclamaría Carolus Africanus, en clara alusión al general romano.
La España cartaginesa
La historiografía medieval española no fue ajena a esta tendencia, y aunque no prestó excesiva atención al tema cartaginés por no ser adecuado a las aspiraciones políticas y a las tendencias ideológicas de las monarquías hispánicas, sí generó un modelo secuencial que ha perdurado con pocas matizaciones hasta el siglo XX. Concretamente Alfonso X, en la Primera Crónica General, redactó una «Estoria del sennorio que los de Affrica quieron con Espanna», que comenzaba con la ayuda prestada por Cartago a Cádiz, acosada por la envidia de sus vecinos, según constaba en el epítome de Justino a la obra de Pompeyo Trogo (XLIV 5, 1-4). Las pautas y argumentos propuestos en esta obra prosperaron en la literatura histórica española posterior, y se pueden sintetizar en la adopción del modelo cronístico como estructura del relato, en la percepción negativa de la actuación cartaginesa y en el carácter apologético de las virtudes de los «españoles».
A grandes rasgos, la historiografía española de los siglos XVI y XVII, con autores como Francisco de Ocampo, Ambrosio de Morales, Esteban de Garibay o Juan de Mariana, valoró la dominación cartaginesa de forma muy negativa, como antes lo había sido la fenicia. El papel de potencia conquistadora y explotadora de los recursos hispanos, la crueldad de los sacrificios infantiles o la impiedad fueron los rasgos destacados frente a la bondad y simplicidad de los naturales. Ello no impidió que en ocasiones fueran elogiadas las expediciones oceánicas y la actuación de los militares cartagineses. La relación españoles-cartagineses fue a menudo ambigua, entre el desprecio por la dominación y explotación de un pueblo cruel y feroz, y la admiración por las hazañas militares de sus generales, la potencia de sus ejércitos y las aplaudidas alianzas con los naturales. Incluso se españolizó a la familia Barca, haciéndola descendiente de una noble española y de Saruco, originario de la ciudad norteafricana de Barce, y atribuyeron a Aníbal un origen español por su supuesto nacimiento en Tricada, isla del archipiélago balear (Conejera).
Una constante en estos relatos es que fenicios y púnicos, a pesar de colonizar parte de la península Ibérica desde la fundación de Cádiz a fines del II milenio a.C., eran considerados ajenos al componente racial español, representado por íberos y celtas, por lo que su contribución a la configuración de la cultura española fue mínima. Por otro lado, la necesidad de rellenar los vacíos de tiempo originados por la labilidad de los testimonios literarios, y la adaptación al género cronístico, obligaron a recurrir a fuentes apócrifas para estructurar el pasado de España. El ingenio y la imaginación de los falsarios, como Annio de Viterbo (1432-1502), pusieron en el gobierno de Andalucía y Baleares a personajes reales, aunque protagonistas de las guerras de Sicilia (Hanón, Magón, Aníbal), y a otros ficticios, como Boodes o Baucio Capeto.
En esta visión negativa y ambivalente de los cartagineses, hay un paréntesis muy interesante en la producción historiográfica hispana del siglo XVIII que supone una transformación radical del juicio histórico sobre la aportación cartaginesa a la cultura española. Las obras de los RR. PP. Rodríguez Mohedano y del jesuita Masdeu, con precedentes a fines del siglo XVII en Bernardo de Alderete, Nicolás Antonio o Gaspar Ibáñez de Segovia, consiguieron limpiar la historia de España de fábulas e historias falsas, y también eliminaron los prejuicios que lastraban la civilización púnica, juzgando tendencioso el retrato que hicieron de esta los historiadores romanos. Los ilustrados españoles alabaron las altas cotas de desarrollo científico y cultural de los púnicos, una valoración positiva que hizo reconocer a los hermanos Rodríguez Mohedano que la cultura cartaginesa fue origen de la española.
Los hechos históricos que destacaban fueron los reclutamientos de tropas españolas para las guerras de Sicilia y el establecimiento de colonias cartaginesas en Iberia, ambos determinantes de la prosperidad de Cartago. En las historias deciochescas se abogó por la relación de reciprocidad en las relaciones hispano-cartaginesas: España integraba a los púnicos y los hacía españoles, participando de una cultura superior a cambio de riquezas y soldados, que son los que originaron a su vez el engrandecimiento de Cartago. Hubo una recepción consentida de ideas foráneas y un enriquecimiento cultural y material recíproco: si los Barca enseñaron el arte militar a los españoles, los cartagineses aprendieron de los gaditanos la pesca del atún. De todas formas, la elección del ingrediente fenicio-púnico como germen de la cultura española no era en absoluto una elucubración desinteresada, pues con ello se pretendía establecer rasgos diferenciadores entre España y otras naciones europeas que no habían experimentado la colonización fenicio-púnica, en concreto con Francia, virada hacia el helenismo en la búsqueda de su origen cultural por la fundación de Massalia, la hodierna Marsella, en su solar patrio.
Pero la versión ilustrada no fue aceptada, ni siquiera minoritariamente, por sus contemporáneos ni por la historiografía romántica. De los esfuerzos del criticismo y de la erudición dieciochesca sólo se preservó la eliminación definitiva de los falsos cronicones y los pasajes míticos, pero se dejó la puerta abierta nuevamente a la valoración negativa de los cartagineses, invasores ávidos de explotar las riquezas naturales de España, sin aportación digna de mención a la cultura española e implantadores de un régimen tiránico. Tan sólo la figura de Aníbal admitía, como antaño, comentarios positivos por su genio militar.
La tendencia al presentismo y el gusto por los paralelismos históricos originó que Cartago fuese comparada con Gran Bretaña por el dominio de los mares y por concentrar en torno a sí un imperio marítimo. Es un momento en el que la arqueología no clásica daba sus primeros pasos y comenzaba a generar información para la reconstrucción histórica, aunque durante mucho tiempo los documentos arqueológicos no gozaron de autonomía como fuente potencial de conocimiento y se adaptaron al guion dictado por los testimonios literarios grecolatinos, siguiendo los postulados de la arqueología filológica. A fines del siglo XIX y principios del XX, las excavaciones en las necrópolis de Cádiz, Villaricos y Puig des Molins, a pesar de los miles de tumbas excavadas y de su potencialidad como fuentes de información, no modificaron esta sinopsis, todo lo más se convirtieron en un complemento etnográfico para ilustrar este discurso histórico sempiterno.
Destacan en este periodo J. R. Mélida y A. Vives y Escudero, el primero de ellos autor de un manual titulado Arqueología española en el que, siguiendo las pautas del historicismo cultural, hizo una primera síntesis de la cultura material púnica y propuso una periodización y una terminología que han perdurado hasta fechas recientes sin apenas modificaciones. Mélida distinguía dos fases en la colonización, una fenicia y otra cartaginesa, y de acuerdo a esto, realizó un interesante ensayo de clasificación de necrópolis fenicias (Cádiz, Carmona, Marchena) y cementerios cartagineses (Villaricos, Puig des Molins).
El cierre de este periodo lo representa la figura del hispanista alemán A. Schulten, quien dejó una impronta indeleble en la historiografía española hasta los años ochenta del siglo XX. No se ocupó en particular de los púnicos de Iberia ni de Cartago, sino como meros oponentes de dos naciones civilizadas, Tarteso y Roma; pero la trascendencia de dos de sus publicaciones, el Tarteso y las Fontes Hispaniae Antiquae, merece un comentario algo más detenido. En el primer título, los cartagineses aparecen revestidos con los calificativos que ya eran tradicionales en la historiografía española: avaros, codiciosos, falsos, crueles, pero Schulten los convierte también en responsables de la destrucción del reino de Tarteso y de colonias griegas en Iberia como Mainake. Integra a Cartago, como a Tarteso, reino de origen tirseno, es decir, de raza aria, y a los griegos foceos, en una dinámica de enfrentamientos entre bloques antagónicos que, por un lado, entronca con la disyuntiva civilización-barbarie de la tradición historiográfica clásica y, por otro, conecta con su presente, con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, en el que Gran Bretaña asumía el papel de la pérfida Cartago.
La trascendencia de las Fontes Hispaniae Antiquae es, si cabe, mayor por cuanto Schulten llevó a cabo la titánica tarea de reunir en una colección todos los textos griegos y latinos referidos a Iberia-Hispania en la Antigüedad, recopilación que ha sido consultada por las generaciones posteriores hasta la redacción reciente de los Testimonia Hispaniae Antiqua. La excelencia de la empresa editorial supuso en contrapartida una cierta esclavitud a la traducción, a la ordenación cronológica de los textos, a las atribuciones de las fuentes originales y, en definitiva, a la interpretación propuesta por Schulten.
Con este autor se cierra simbólicamente un ciclo plurisecular en la historiografía española que estuvo caracterizado, entre otros, por tres aspectos: 1) el recurso casi exclusivo a los textos clásicos –única fuente de autoridad– en la construcción histórica; 2) la creación de un modelo secuencial en el cual los cartagineses sustituirían a los fenicios en la explotación de los recursos hispanos, repoblando las antiguas colonias fenicias e integrándose en el imperio cartaginés. La documentación arqueológica nunca modificó ni contradijo estos planteamientos pues no se disponían aún de recursos metodológicos ni de capacidad crítica; tan sólo pudo ejercer de complemento etnográfico del discurso historicista; 3) la heterogénea herencia clásica se integraría en una concepción sempiterna de España, como estado prístino habitado por naturales ingenuos y desunidos, hecho que favorecería las cíclicas invasiones, de las que la fenicia y la cartaginesa constituyeron dos episodios más en una larga lista de ocupaciones hasta la unión providencial bajo la monarquía unificadora de los Reyes Católicos. Consecuentemente, ni unos ni otros formaron nunca parte del componente racial y cultural español, salvo para el paréntesis ilustrado. Así, en palabras de J. Guichot, autor de fines del siglo XIX, Cartago «fue más extranjera en España que otro alguno de los pueblos que han dominado la península…»; y 4) las aspiraciones imperiales de Alfonso X, la construcción de la Monarquía Hispánica y del Estado moderno, las disputas con otras naciones europeas, la invasión napoleónica o la creación del Estado nacional, eran los contextos que determinaban los guiones de la historia patria, más atenta al presente que a una construcción histórica verosímil del pasado, en la que fenicios y cartagineses cumplieron siempre un papel secundario.
Fenicios y púnicos en la península Ibérica
La obra de García y Bellido Fenicios y cartagineses en Occidente, publicada en 1942, supuso un giro significativo en el desarrollo de los estudios, no tanto por el cambio en el discurso histórico, aún sujeto a la rigidez de la lectura literal de los textos clásicos, sino por la autonomía concedida a la documentación arqueológica como fuente de datos económicos, religiosos, demográficos y artísticos. De hecho, realizó un primer y completo corpus de la cultura material fenicio-púnica de Iberia y de Ibiza, ordenando todos los hallazgos registrados hasta la fecha, con estudios innovadores sobre la economía púnica, en particular sobre las salazones de pescado. Liberada del espíritu posromántico de la tradición decimonónica española y de Schulten, la imagen de los cartagineses se deshizo de los prejuicios racistas y del esencialismo y, en cierta manera, se desideologizó. El éxito de esta versión fue considerable y se puede medir por la pervivencia del esquema hasta los años ochenta del siglo XX y su influencia en autores como A. Blanco, J. M. Blázquez y M. Bendala.
En esta década y en las sucesivas se ha alcanzado la madurez metodológica, tanto en el análisis crítico de los testimonios literarios como en el estudio e interpretación del registro arqueológico, y lógicamente los avances han sido notables en casi todos los campos. Por un lado, los textos grecolatinos se han «desacralizado» como fuentes de autoridad en el sentido de que no se atiende a su literalidad sin una adecuada exégesis. También se han abandonado casi definitivamente los planteamientos de la arqueología filológica que establecían una jerarquía en la calidad de las fuentes de conocimiento, en la que los datos arqueológicos tenían un papel subsidiario, como mera comprobación de lo que apuntaban los textos.
Por otro lado, el incremento de la actividad arqueológica como consecuencia de los cambios de legislación sobre patrimonio, del traspaso de las competencias a las administraciones autonómicas y, sobre todo, de la expansión urbanística en estas cuatro últimas décadas y de la profesionalización de la actividad arqueológica, han sido factores coadyuvantes en el desarrollo experimentado por la arqueología fenicio-púnica, no sólo cuantitativo sino, sobre todo, cualitativo. Los avances han sido muchos y los iremos desgranando a lo largo de estos capítulos, pero en este apartado introductorio apuntaremos sólo las líneas generales de esta nueva etapa en la investigación.
Como comentamos antes, el espíritu posromántico en la conceptualizacón de España y de los españoles como sujetos transhistóricos, preexistentes a la propia conformación política de la nación, dentro de una visión étnica –e incluso racial– profundamente esencialista, ha ido perdiendo terreno hasta desaparecer en favor de una noción geográfica –la península Ibérica– como solar donde interactuaron comunidades de diverso origen geográfico y cultural. Por tanto, la consideración de los fenicios como pueblos ajenos al «componente racial hispano» ya no tiene sentido, y, una vez asentados en Iberia, ya no tienen por qué ser considerados colonizadores sino «indígenas», aunque esta dicotomía sigue presente en el subconsciente colectivo. Las ciudades púnicas, pasados los siglos arcaicos de dependencia metropolitana, no eran colonias, ni de Tiro ni de Cartago, sino ciudades-estado independientes, como así fue advertido por los testigos griegos y romanos.
Por tanto, el protagonismo de Cartago ha ido cediendo espacio al de las comunidades púnicas de Iberia como sujetos de su propia historia, independientemente de que las relaciones con la ciudad norteafricana sigan siendo objeto de polémica y de continuas revisiones. Es más, de acuerdo con las tendencias posmodernas, uno de los temas que más atención ha acaparado recientemente es el de la conciencia étnica de estas poblaciones, de los mecanismos de autorreconocimiento como tales y de su huella en el registro literario y arqueológico, particular sobre el que volveremos más adelante.
Donde más se han hecho notar los avances en la investigación es en la sistematización del registro arqueológico, aunque hay desigualdades notables entre áreas geográficas y yacimientos concretos. Esfuerzos individuales y colectivos han permitido que en la actualidad conozcamos mucho mejor el desarrollo y la evolución de los principales centros, Ebusus, Gadir, Malaca, Carteia, Abdera, Baria y Cartagena, los tradicionales en la nómina de ciudades púnicas, pero quizá el fenómeno más llamativo ha sido la extensión geográfica del objeto de estudio a áreas que hace quince o veinte años no se integraban en los límites de la influencia o de la actuación púnica: la costa atlántica de la península, desde el litoral onubense hasta Galicia, y la orilla mediterránea hasta el golfo de León.