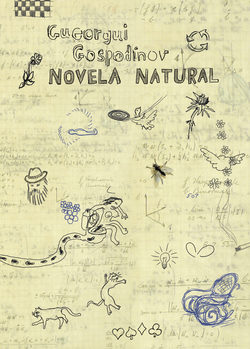Читать книгу Novela natural - Gueorgui Gospodínov - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеEl apocalipsis también es posible en un país concreto.
Compré la mecedora un sábado de inicios de enero de 1997. Acababa de cobrar, y la mecedora se tragó la mitad de mi salario. Era la última, todavía a precios antiguos, relativamente bajos. La increíble inflación de aquel invierno subrayaba la insensatez de mi adquisición. Era una mecedora trenzada, imitación de bambú. No pesaba especialmente, pero parecía enorme e incómoda de transportar. Gastarse la otra mitad del sueldo en un taxi resultaba impensable. Así que me la cargué a cuestas y me dirigí a casa. Caminaba —la mecedora a la espalda, como un cestero— y concitaba las miradas indignadas de los transeúntes debido al lujazo que me había permitido. Alguien debería describir toda la miseria del invierno del 97 y todas las demás miserias, la del invierno del 90, la del 92. Recuerdo a una señora mayor, delante de mí, en el mercado, pidiendo que le corten medio limón. Otros recorren de noche los puestos vacíos por si alguna patata ha rodado por el suelo. Cada vez más personas bien vestidas superan la vergüenza y rebuscan en los contenedores de basura. Los perros aúllan hambrientos junto a ellas o bien se abalanzan en jaurías sobre los peatones rezagados. Mientras escribo estas frases sueltas imagino gruesos titulares de prensa en tipografía maciza.
Una noche, al volver a casa, me encontré la puerta forzada. Solo faltaba la tele. Quién sabe por qué, en lo primero que pensé fue en la mecedora. Seguía allí. Seguramente no lograron sacarla por la puerta, era demasiado ancha, yo mismo tuve que meterla en casa por la ventana. Me pasé toda la noche sentado en ella. Cuando volvió Ema, llamó a la poli. No tenía sentido. Ya nadie hacía caso a las llamadas sobre robos. Que les den. Yo seguía en la mecedora, acariciaba a los dos gatos, asustados por el desorden (¿dónde se habrían metido durante el robo?) y fumaba, herido en lo que quedaba de mi dignidad masculina. No podía proteger ni siquiera a Ema y a los gatos. Escribí un relato.
Entran a robar en el piso de una familia. En casa solo está la mujer, de unos cuarenta años. Muestra los primeros signos de marchitamiento. Está viendo una telenovela. Los chicos que irrumpen, jóvenes y de apariencia normal, no esperaban encontrarse con nadie a esas horas, pero rápidamente se hacen una nueva composición de lugar. Además, la mujer está bastante asustada. Ella misma saca el dinero del armario del dormitorio. No protesta cuando la obligan a quitarse los pendientes y los anillos. ¿La alianza también? También la alianza. Se la quita con mucha dificultad, la tiene casi incrustada en el dedo. De repente, cuando los muchachos se disponen a llevarse la tele —por cierto, la telenovela sigue—, la mujer se abraza a ella con fuerza. Por primera vez levanta la voz, les ruega que se lleven lo que quieran pero que le dejen la tele. Se queda así, de espaldas a los dos hombres, los pechos apretados contra la pantalla, dispuesta a todo. Ellos podrían apartarla sin problema, pero la inesperada reacción de la mujer los ha confundido momentáneamente. Ella percibe su indecisión y les suelta inequívocamente que pueden hacer con ella lo que les dé la gana, con tal de que le dejen la tele. Hay trato. Te vamos a follar, dice uno de ellos. Ella no se mueve. Ellos le levantan la falda con presteza. Ella no reacciona. Todavía tiene el culo firme. El primero acaba enseguida. El segundo tarda más. La mujer sigue agarrada a la tele, inmóvil. Solo una vez les pide que se den prisa porque sus hijos están por llegar del cole. Eso parece que echa para atrás al segundo. Entonces se largan. La telenovela ha terminado. La mujer suelta aliviada el televisor y entra en el baño. Me pregunto cómo acabarán los noventa. Como un thriller, como una peli de gangsters, como una comedia negra, como una telenovela…
nota del editor
He aquí la historia de la presente historia:
Siendo editor en un semanario literario de la capital, recibí un manuscrito por correo. Llegó en el interior de un gran sobre hecho a mano, dirigido a la redacción y con mi nombre como destinatario. En el envío no figuraba remitente alguno. El pegamento amarillento y reseco del sobre rebosaba por los bordes. Confieso que lo abrí con cierta repugnancia, que en absoluto se disipó al sacar de su interior un cuaderno de alrededor de ochenta folios bastante arrugados y abarrotados de texto por ambas caras.
Semejantes envíos jamás vaticinaron nada bueno para el editor. Sus autores —por lo general, viejitos latosos— solían dejarse ver unos días después para preguntar si se había aprobado ya —faltaría más— la publicación de la obra de sus vidas. Yo sabía por propia experiencia que, si no cortaba por lo sano en ese preciso instante sino que, conmovido por su provecta edad, respondía con benevolencia que aún no había acabado de leerla entera, en adelante me asaltarían semana tras semana como decrépitos soldados dispuestos a batallar hasta el final. Y sabía que, tarde o temprano, a pesar de que su final no estaba lejos, el repiqueteo de sus bastones escalera arriba, hacia la redacción, me haría jurar como un puto carretero.
Volviendo a aquel cuaderno, lo extraño del caso era que ni el título ni el nombre del autor aparecían por ninguna parte. Lo metí en mi cartera, al final le iba a echar un ojo en casa. Siempre podía rechazarlo con la excusa de que solo aceptábamos obras impresas, y así posponer unos meses el asunto. Aquella noche, como es normal, me olvidé de él. Tampoco apareció nadie en los días siguientes solicitando una respuesta. Lo abrí solo una semana después. Era para no creérselo, pero me encontré con uno de los mejores textos que había leído desde que era editor. Un tipo intentaba narrar el fracaso de su matrimonio, y la novela (no sé por qué decidí que aquello era concretamente una novela) giraba en torno a la imposibilidad de narrar ese fracaso. En realidad… la novela en sí era difícilmente narrable.
Enseguida publiqué un fragmento en el periódico y me limité a esperar a que apareciera el autor. Había añadido una nota indicando que el manuscrito había llegado a la redacción sin nombre, probablemente debido a una distracción del remitente, y que esperábamos su llamada para realizar la pertinente aclaración. Pasó un mes entero desde la publicación. Nada. Publiqué otro fragmento. Por fin, un día se presentó en la redacción una mujer relativamente joven y montó un escándalo, argumentando que el periódico se dedicaba a airear su vida personal. Nos aclaró que ella no solía leerlo con regularidad, pero una amiga le había mostrado los números que incluían los fragmentos que yo había seleccionado. Afirmó que los textos eran obra de su exmarido, que solo pretendía desacreditarla, y que todos los nombres mencionados en ellos eran los verdaderos, algo por lo que, según le había asegurado su amiga, podría llevarnos a juicio. Luego, inesperadamente, se echó a llorar, toda su ira se desvaneció y, por un instante, llegué a sentir un hondo afecto por ella. Me contó entonces, de manera truncada, que su marido fue una vez un buen hombre. Que escribía, entre otras cosas, y que había llegado a publicar algunos relatos. Me confesó que no los había leído. Tras el divorcio, su exmarido había quedado trastornado. Ahora era un vagabundo. Merodeaba por el barrio. A menudo se apostaba en el pequeño parque frente a su edificio, justo debajo de sus ventanas, para atormentarla y comprometerla ante los vecinos.
—¿Usted podría presentármelo?
—No… Ni hablar… Búsquelo usted. Además, lo reconocerá fácilmente: va por ahí vagando con una mecedora. Por la zona del mercado… Pero, por favor, deje de publicar eso… No puedo más.
Lo dijo con una voz sorprendentemente queda. Y se marchó.
Aparentemente, se las apañaba como todos los vagabundos, pero no del todo: no rebuscaba en los contenedores de basura; al menos, nadie lo había visto hacerlo. Llevaba el cartón al punto de reciclaje. Se lo consideraba un loco inofensivo. Rondaba por el mercado, hacía pequeños recados, por las noches cuidaba de la mercancía y, a cambio, recibía tomates, pimientos, sandías… Lo que fuera de temporada. Eso me contaron los vendedores del mercado, después de preguntarme varias veces si era de la pasma. No sabían gran cosa.
Lo encontré en el parque del barrio. Se balanceaba en su mecedora de forma mecánica, como en un trance. Pelo enmarañado, camiseta desteñida, vaqueros y zapatillas con las punteras rotas. Ah, sí, y un gato callejero y famélico acurrucado en su regazo. Lo acariciaba de la misma forma mecánica. No tendría más de cuarenta o cuarenta y cinco años.
Me habían avisado de que era difícil arrancarle alguna palabra, pero al fin y al cabo yo le llevaba buenas noticias. Me presenté. Solo esbozó una leve sonrisa, sin mirarme. Llevaba conmigo los dos ejemplares con sus publicaciones. A mi pregunta de si el autor era él, se limitó a afirmar con la cabeza, sin salir de su enajenación. Intenté explicarle lo bueno que era aquel texto, le hablé de publicarlo, le pregunté por otras obras suyas. Ningún efecto. Al final, saqué todo el dinero que llevaba encima y se lo di, mencionando que eran sus honorarios. Resultaba obvio que no estaba acostumbrado a recibir dinero. Por primera vez se mostró turbado, abandonando por fin su ensimismamiento, y me miró.
—Te divorcias, ¿no es cierto, amigo mío? —dijo de manera casi fraternal, como alguien que te expresa su compasión.
Mierda, pensaba que no se me notaba. En todo caso, tenía mejor aspecto que él. Ninguno de mis amigos lo sabía aún. Mi mujer y yo habíamos iniciado los trámites del divorcio solo unos días antes.
Le pregunté de nuevo cómo se llamaba, alentado por su locuacidad.
—Gueorgui Gospodínov.
—Ese… es mi nombre —casi grité.
—Ya lo sé. —Se encogió de hombros, indiferente—.Antes solía leer tu periódico. Conozco a siete personas más con el mismo nombre y apellido.
No dijo nada más. Lo dejé allí y me marché precipitadamente. Todo trascurría igual que en un folletín de tres al cuarto. Se me ocurrió que podría llamar a su mujer y preguntarle el nombre de su exmarido. Antes de doblar la esquina, volví la vista sin poder resistirme. Seguía allí sentado, balanceándose rítmicamente en su mecedora trenzada. Como aquellas manitas de plástico que se pegaban antaño en las lunas traseras de los coches.
Volví a buscarlo un año más tarde. Mientras tanto, había dado con una editorial que accedía a publicar el manuscrito y solo tenía que dar otra vez con él para que firmara el contrato. No confiaba en poder arrastrarlo hasta la editorial, así que llevaba el contrato conmigo. Eran los últimos días de la primavera. Ya le había preguntado a su exmujer por lo del nombre y había tenido que tragar con la coincidencia. Todo aquello me hacía sentir un poco culpable, quizás a causa de la leve repugnancia que me provocaba compartir mi nombre con un tipo caído en desgracia como él. El contrato con la editorial establecía unos honorarios más que dignos que seguramente le vendrían como llovidos del cielo. Recorrí el parque pero no encontré rastro de él. Me aproximé al mercado y abordé a uno de los tenderos, con quien recordaba haber hablado en una ocasión anterior. No sabía nada. La última vez que lo había visto era a finales del pasado otoño, en octubre, no… a inicios de noviembre. Desde entonces no se había dejado ver por allí. Tras lo cual agitó la mano y soltó, como de pasada, qué frío de perros hizo ese invierno, y el Péndulo (así es como lo llamaban) pretendía pasarlo en su columpio, o sea, bueno, en su mecedora… Mientras me contaba todo aquello, vendió un kilo de tomates, dos kilos de pepinos y unos cuantos manojos de perejil fresco, y tampoco perdió ocasión de alabar su mercancía ante mí, todo ello en un tono indiferente, demasiado agudo. Deseé pisotear sus tomates, uno a uno, arrancar una a una las hojitas frescas de perejil y, finalmente, hundir su cabezota en aquella papilla. Cómo era posible que ninguno de los vendedores, que parecían ser los únicos seres con los que se relacionaba, hubiera movido un dedo por el vagabundo. No sé en qué forma, un cuartucho para el invierno, un sótano, al menos… Pero la rabia cedía poco a poco e inevitablemente surgía la pregunta de por qué yo mismo no había hecho nada por aquel desgraciado. Salí del mercado a escape y busqué un banco en el parque, no lejos del lugar donde creía haber hablado con el hombre de la mecedora por última vez. Para colmo, debido a alguna extraña coincidencia —¿por qué siempre parecen extrañas las coincidencias?—, los dos acarreábamos el mismo nombre. Pero puede que todo haya ocurrido de otra forma, me dije. Puede que, inesperadamente, el hombre se las haya apañado para salir adelante. Puede que la publicación de sus textos en el periódico lo haya animado a levantarse y a abandonar su sempiterna mecedora, y que ahora esté currando en algún sitio, escribiendo, incluso. Puede que haya alquilado un piso, que haya encontrado a otra mujer. Por un momento intenté imaginarlo en el salón de su apartamento, en uno de aquellos bloques de paneles prefabricados, frente al televisor, con pantuflas, con unos pantalones desgastados pero limpios y un jersey grueso, sentado allí, en su mecedora. Y en el regazo, aquel gato callejero que le vi acariciar en su momento. Cuanto más examinaba aquel cuadro en mi cabeza, más irreal me parecía. Al cabo de un rato, saqué el contrato con la editorial e hice lo último que podía hacer por mi tocayo. Lo firmé.