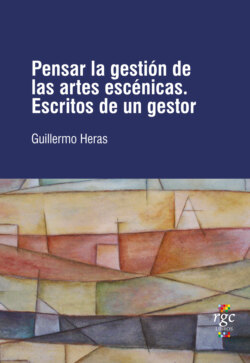Читать книгу Pensar la gestión de las artes escénicas - Guillermo Heras - Страница 13
ОглавлениеPor una ética de la gestión cultural5
Otro fantasma recorre el mundo: la sacralización de la gestión cultural. No, por supuesto, la noble profesión que, por fin, fue reconocida no hace tantos años, sino una especie de moda que ha hecho de “determinados” gestores una especie de mandarines o ayatolás, como ya anuncié en un artículo que publiqué a finales del siglo pasado.
En esta especie tan extendida –muchas veces son programadores de grandes centros culturales, festivales, bienales, muestras, ferias, espacios escénicos, centros de artes contemporáneas, etc.)–, se ha establecido el criterio de que la creación existe prácticamente gracias a ellos, relegando al auténtico creador a una especie de marioneta necesaria, pero también prescindible y, sobre todo, intercambiable por otra y sustituida en el momento en que esta ya no sirva para sus intereses. Sin duda se ha creado una ideología que hace que el verdadero poder fáctico en el mundo del arte y la cultura esté en manos exclusivas de gestores públicos o privados que se vanaglorian de su poder decisivo a la hora de “elegir” lo que hay hacer, ver, leer o escuchar. Estos pueden ser los curadores de exposiciones o bienales, los directores de festivales internacionales de artes escénicas, los programadores de grandes teatros dramáticos o de ópera o los diversos gurús de variados eventos multiculturales. Ya sé que cualquier generalización excluye aquellas líneas de trabajo que no caigan en esas exageraciones, pero lo que quiero analizar es precisamente los síntomas de algo que se viene incrementando en los últimos años de una manera preocupante.
Para que nuevamente todo quede claro, soy un ferviente defensor del oficio del gestor cultural. Llevo años reivindicando que debería ser ya una carrera universitaria y no estar relegada al ámbito de los masters y postgrados. También pienso que la tarea de la gestión es tan importante como la tarea de la creación; simplemente, una ocupa un espacio y la otra, otro diferente. Cierto que hasta ahora no hay una codificación analítica de lo que ha supuesto la incorporación de los gestores a la historia de las artes y la cultura desde comienzos del siglo XX, donde pueden aparecer los primeros balbuceos y, por tanto, los primeros pioneros de esta específica profesión. Se podrá afirmar que siempre ha habido mecenas y que luego los propios Estados han creado formas y modos de apoyar a los artistas, pero el trabajo del gestor, ya en el final del siglo pasado, y mucho más en este, tiene unas características propias que hacen que su perfil de formación y posterior desarrollo de sus tareas deba acometerse con rasgos específicos.
Lógicamente, en el terreno de la gestión cultural aparecen dos escenarios bien diferenciados. La esfera de lo que se refiere a la gestión cuando se manejan presupuestos públicos y aquella que emerge del manejo de fondos privados. Es posible que parte de la confusión que reina en la actualidad sea motivada por esa frontera difusa entre lo público y lo privado, y más en un momento en que muchos proyectos culturales deben configurarse con una economía mixta. Mientras que se manejen fondos privados creo que es totalmente lícito que un gestor atienda a sus gustos personales o los de aquellos a los que sirve, mientras que cuando se gestionan fondos públicos se debe tener un especial cuidado en la forma en que democráticamente se distribuyen. Y me refiero a la hora de atender a las diferentes sensibilidades que la ciudadanía tiene de entender, comprender y necesitar del arte y la cultura. Se podría alegar que el perfil de un gestor tiene mucho más que ver con lo público, pues de alguna manera en lo privado se bordearía la faceta del empresario; pero en un mundo como el actual, las fronteras se diluyen en muchas ocasiones y por ello todo adquiere una mayor complejidad. Pensemos, por ejemplo, en las grandes fundaciones privadas que, sin embargo, afrontan algunos programas mucho más audaces, e incluso mucho más interesantes, que los emanados de instancias gubernativas.
Un tema fundamental es el de la formación y preparación que debe alcanzar en la actualidad un gestor cultural. ¿Por qué vía optar? ¿Por la formación generalista o por la especializada? ¿Es lo mismo gestionar un centro de arte contemporáneo que un teatro de ópera? ¿Y una compañía de ballet que una casa de cultura de una población media? Hasta ahora no ha habido mucha reflexión profunda a este respecto. Cierto que cada vez más, los “masters” se suelen especializar en áreas concretas, pero se tiene a veces la impresión de que el gestor cultural es alguien que pica en muchos terrenos pero que profundiza poco en alguno concreto. Como esa generalización tampoco es cierta, ya que existen mujeres y hombres muy preparados en un tema cultural concreto y, sin embargo tienen amplios conocimientos de otros muchos sectores. Y eso teniendo en cuenta que ya el perfil del oficio del gestor es complejísimo y si atendiéramos a todo lo que debe conocer sería una especie de superdotado, ya que para nada le pueden ser ajenas materias tales como la economía, la historia del arte y la cultura, la psicología, la sociología, la complejidad de construcción de un repertorio, las teorías del marketing y la promoción, el uso de nuevas tecnologías, el conocimiento de idiomas... en fin, alguien capaz de comprender el mundo desde un conocimiento general para luego trasladarlo a un discurso específico en su terreno. De ahí que crea que es muy importante aplicar un plan de estudios amplio y de conocimiento general, es decir, asignaturas troncales, para luego pasar a un estudio riguroso del área cultural o artística elegida.
Y aquí vuelve a aparecer el tema de la ética. No es posible pensar en la asepsia de este oficio. No es posible predicar que la gestión no tiene opciones políticas o sociales. Lo que no debe tener, en un gestor independiente, es color de partido político, es decir, la servidumbre a unas siglas; pero sí unas formas y maneras que preserven su trabajo de las presiones que, cada día más, pueden estar presentes en nuestras realidades. Y eso es porque también se ha consolidado un modelo híbrido de gestor que tiene un pie en la actividad directa de un partido y que a la vez ejerce funciones de programador de distintas actividades culturales. ¿Eso es lícito o ilícito? Para mí, dependerá de cómo se ejerza ese cargo. Por lo tanto, en principio no niego la honorabilidad ni la posibilidad de que un político profesional sea un buen gestor, incluso conozco a varios que lo han sido y otros que lo siguen siendo, pero soy de los que creen firmemente en la cultura como “bien público”, y por ello creo que el papel de esos cargos públicos (ministros, consejeros, concejales, diputados de cultura, etc.) es establecer los marcos legales y conseguir que la cultura se mueva en libertad e igualdad de oportunidades y no tanto en programar directamente cualquier espacio artístico o cultural. Lo ideal sería la formación de equipos que incluyeran a esos políticos sensibles e inteligentes con gestores solventes y comprometidos con la tarea de llevar a la práctica los planes generales establecidos en un programa determinado. Todo ello, insisto, sin injerencias en lo cotidiano y fomentando programas a evaluar en un espacio de tiempo razonable y no, como muchas veces sucede, con la premura del “inmediatismo resultista” (y ya sé que estas dos palabras deben ser incorrectas, pero me parecen esclarecedoras de las premuras con las que se somete a tantos gestores independientes en función de posiciones, por ejemplo, electoralistas.
Todo proyecto cultural que no se planifique y espere un resultado en diferentes etapas (corto, medio y largo plazo) suele estar condenado a morir de éxito o a fracasar. Evidentemente, si lo que se quiere conseguir es el fulgor de los fuegos artificiales, es obvio que la apuesta por un proyecto en el que prime la brillantez de lo inmediato tendrá unas estrategias de gestión muy diferentes a una propuesta que cale en un imaginario de futuro. Al menos, lo que sí se les debe demandar a las instituciones políticas es que no sean ambiguas en sus discursos de objetivos y, por tanto, que trasladen a los ciudadanos en sus programas políticos qué, para qué, por qué y para quiénes quieren desarrollar sus planes de política de gestión cultural. Por desgracia, si analizamos en profundidad los programas con los que los partidos se suelen presentar a las elecciones generales, autonómicas o municipales, observaremos las carencias que contienen, pues no ocupan más que un pequeño espacio y, además, plagado de obviedades.
Tal vez no se han analizado en profundidad los volúmenes económicos que en la sociedad contemporánea mueve la cultura, aunque esta en muchas ocasiones esté asociada al ocio o al turismo, alternativas estas muy dignas de ser estudiadas y desarrolladas como se merecen. Recordemos, a modo de ejemplo, la crisis social y económica que la suspensión del Festival de Avignon y otros eventos franceses produjo en el año 2003 debido a la huelga de los trabajadores intermitentes.
Cuando desde sectores neoliberales se critican ácidamente las ayudas y subvenciones que el Estado, bajo sus diferentes instancias, concede a la cultura, lo hacen desde un discurso simplista en el que no llegan a apreciar el calado que tienen esos subsidios que, sin embargo, ven lógicos cuando se aplican a sectores como el algodón, el acero o la pesca. Precisamente, si entrara en crisis la producción de arte y cultura, muchos sectores subsidiarios y que viven de aquello que los artistas crean entrarían en una recesión económica de gran magnitud. De alguna manera, un festival cultural está ayudando directamente a sectores como la hostelería, la restauración, el pequeño comercio y otros negocios de las ciudades donde se celebran estos acontecimientos. Del teatro, la ópera o la danza (más allá de sus directos trabajadores) dependen muchos otros artesanados y empresas que quebrarían inmediatamente sin los encargos pertinentes para la construcción de escenografías, vestuario, iluminación, transportes específicos, imprentas especializadas, etc., ya que la lista sería larga y compleja.
No podemos pensar en la gestión de la cultura como si de una isla se tratara. Nos encontramos ante un continente con múltiples bifurcaciones en el modo de entender y atender las necesidades que cada caso produce. Por ello, insisto en que no bastan muchos conocimientos técnicos y fórmulas teóricas, ya que lo que funciona en un país puede que no lo haga en otro, ya que incluso llega a pasar que lo que funciona en una ciudad de un mismo país no lo hace en otra vecina. Me preocupa mucho el dogmatismo (e incluso fundamentalismo) que oigo en algunos gestores culturales cuyo proyecto funciona de maravillas en su entorno, que creen que es exportable de un modo mimético a otro espacio, a otra sociedad. He visto copiar muchos modelos que al ser trasladados a realidades socio-culturales diferentes, han fracasado estrepitosamente. De ahí que el análisis profundo del espacio donde se va a desarrollar un proyecto cultural sea tan importante para definir los parámetros sobre los que iremos edificando el proyecto. Y aquí la ética vuelve a aparecer como elemento importante para evitar engaños o desengaños.
Un gestor cultural del sector público debe tener una profunda convicción democrática. Debe saber que “su gusto” es sólo un elemento más de los varios que debe manejar a la hora de confeccionar una programación, ya que en la actualidad, las tendencias en las prácticas culturales son tan amplias y variadas como los diferentes segmentos de espectadores (por tanto, ciudadanos cualificados) que potencialmente existen a la hora de querer elegir no una sola línea de trabajo artístico, sino varias posibilidades para ir luego definiendo una elección precisa a partir de lo que se ve, se oye, o se lee. Esto por una parte. Pero por otra, hay que tener en cuenta que se trabaja en sociedades multiétnicas, en núcleos de edades muy variados, en capas económicas de distintas posibilidades, en formaciones de cultura general muy variopintas, en tendencias políticas, religiosas e ideológicas diferenciadas; en suma, una diversidad de gustos para las que normalmente tendremos que optar, o bien por la especialización o bien por la pluralidad. A modo de ejemplo, tan lícito es un centro de arte contemporáneo especializado en las vanguardias como un museo generalista, un centro dramático de repertorio, un laboratorio de investigación escénica, un espacio para la ópera tradicional o un centro de búsqueda de nuevas músicas. Es desde la convicción del programa que se quiere desarrollar desde donde el gestor debe desarrollar sus elecciones. En una biblioteca pública no sería de recibo la exclusión de la literatura del Siglo de Oro o de la generación del 27, pero en una biblioteca que se especializara en literatura de la Grecia clásica sería absurdo tener libros sobre técnicas marciales de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Del mismo modo, pienso que es absolutamente excluyente la concepción sesgada, por parte de muchos gestores, de la exclusión de TODO tipo de teatro y danza del segmento de la investigación, la búsqueda o lo que solemos llamar “lo contemporáneo” en un teatro público sostenido por los impuestos de todos los ciudadanos de esa localidad y que sólo puedan acceder a un tipo de expresión escénica, precisamente la del gusto del gestor que dirige ese espacio, generalmente atendiendo sólo a cuestiones de mercado y de cantidad de espectadores a presentar en unas estadísticas puramente numéricas. Por ética, se debería respetar a las minorías y sus gustos, que normalmente puede que estén alejados de los grandes números en taquilla, pero no por ello la calidad y dignidad de sus espectáculos es menor que las de los avalados por los éxitos mediáticos. Por ética, se debería respetar la inteligencia de los espectadores y no suplantar sus decisiones aduciendo cuestiones ajenas a la específica creación, para de ese modo excluir espectáculos polémicos por su forma o por su contenido. Por ética, deberíamos comprender que el trabajo de gestor es de mero intermediario entre los creadores y los espectadores, y no el protagonista del evento. Por ética, deberíamos convencer a los poderes políticos de que su labor consiste en ser totalmente imparciales a la hora de apoyar proyectos culturales. Por ética, deberíamos estar vacunados contra las críticas interesadas en hacer fracasar propuestas que no están santificadas por el mercado. Por ética, los gestores no deberíamos caer en la tentación del fácil halago cuando se cumplen los objetivos para los que hemos estado trabajando. Por ética, deberíamos desterrar cualquier atisbo de soberbia a la hora de hacer balance de la conclusión de un proyecto. Por ética, deberíamos estar continuamente preparándonos, estudiando y reflexionando para asumir nuevos retos. Por ética, deberíamos comprometernos, sin paternalismos ni exclusiones, con los artistas y creadores que aporten una mirada abierta sobre los múltiples lenguajes que cualquier práctica artística nos ofrece en un presente tan cambiante, en el que muchas veces es difícil discernir lo que es moda de la auténtica búsqueda y consolidación de un proyecto.
Cada vez más, las fronteras de lo que en otro tiempo se entendió como CULTURA se entremezclan, se difuminan o, incluso, se pervierten, vendiendo productos más cercanos al puro entretenimiento mercantilista que a ese concepto humanista que debería impregnar cualquier práctica cultural. No estoy en contra de popularizar la cultura, todo lo contrario; pero sí, de bastardearla con propuestas más propias de atracciones de feria que de cualquier valor vinculado a la sensibilidad, el placer de la búsqueda y el encuentro o la percepción de calidad de vida que debería acompañar hoy cualquier programa de política cultural. Porque cada vez está más claro que, o bien los gobiernos en el poder rectifican el mercado o, si no, la quincalla mercantil devorará nuestras industrias o artesanados culturales. Una película, una exposición de artes plásticas, un espectáculo de teatro, de danza o de ópera, un concierto de cualquier clase de música, un libro... pueden y tienen todo el derecho a ser absolutamente masivos, pero sin sacralizar ese término, ya que no todo lo que se vende mucho tiene un auténtico valor cultural. Aunque también es cierto que en el otro lado, muchas prácticas culturales cercanas al onanismo sólo sirven para regodeo de unos cuantos que se consideran privilegiados por el simple hecho de dedicarse a la práctica artística.
Libertad de expresión, pero dudo si cabe una defensa ciega de la absoluta libertad del mercado. Puede que sea buena para algunos productos, pero no para aquellos que tienen que ver con la pervivencia de la tradición o el fomento de la investigación. Por eso, sin duda, estoy a favor de la “excepción cultural”, como muy bien defiende la sociedad francesa, sin caer en el infantilismo de pensar que esa es la panacea. Ayudar a la cultura desde el Estado es una obligación civil de las democracias, amamantarlas sin poner unas reglas es, simplemente, un acto de caridad y, en algunos casos, de intentar controlar a toda costa la libre expresión de los agentes culturales.
Y esos agentes culturales son tanto los creadores y artistas como los gestores culturales. Analizando en profundidad muchas de las aventuras artísticas de los grandes creadores de los últimos años, podríamos comprobar cómo detrás de cada uno de ellos existe un gestor, gestora o equipo de gestión que ha conseguido desligar a ese artista de las tareas que no son las propias que le corresponden. La dialéctica creación/producción es básica a la hora de encarar cualquier proyecto solvente que no se base en la moda efímera, sino en un discurso de futuro.
Cambiar la dinámica perversa que se ha establecido dominantemente en los últimos tiempos confundiendo consumidores con ciudadanos sería otro de los aspectos que una ética de la gestión cultural debería asumir como eje de su pensamiento. Si no se forman núcleos estables de población que asistan a los eventos culturales como forma de placer, de sensibilidad, de formación, de calidad de vida, de entretenimiento pero no de banalidad, de libertad de opinión, de intercambio de expresiones, en suma, de civilización, estaremos sirviendo solamente a objetivos puramente lucrativos, populistas o partidistas. Y basta para darnos cuenta de cómo ha aumentado esta cuota en los últimos años con hacer un análisis de las últimas tendencias en los mercados culturales de todo el mundo.
Estoy seguro de que para una parte de los gestores que hoy desarrollan su labor bajo diferentes formas de entender su práctica, estas reflexiones serán un puro discurso moralista. No me importa que lo piensen. Si hace años para Godard un travelling era una cuestión de moral, para mí, cualquier estrategia de gestión cultural es hoy también una cuestión de moral.
5 Publicado en www.sic.conaculta.gob.mx, Sistema de Información Cultural, México.