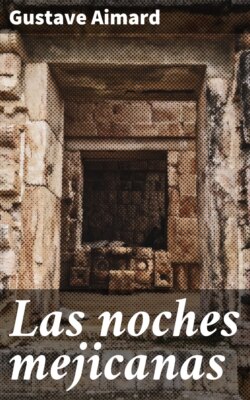Читать книгу Las noches mejicanas - Gustave Aimard - Страница 11
EL RAYO
ОглавлениеPor los días en que se desenvuelve la presente historia, vivía en Méjico un hombre que gozaba del privilegio de llamar sobre sí la curiosidad general, de atemorizar a todos, y lo que es más notable, de disfrutar de las simpatías de todos. Este hombre era el Rayo.
¿Quién era el Rayo? ¿de dónde venía? ¿qué hacía?
Nadie era capaz de responder con certeza a estas preguntas, sin embargo de lo lacónicas; y esto que Dios sabe el prodigioso número de leyendas que respecto de él corrían de boca en boca.
Ahí en pocas palabras lo que de semejante individuo se sabía con más fijeza:
Hacia fines de 1857, el Rayo había parecido de improviso en la carretera que conduce de Méjico a Veracruz y encargándose de mantener el orden en ella, a su modo, se entiende. Detenía los convoyes y las diligencias, y protegía o ponía a contribución a los viajeros; es decir, en el segundo caso obligaba a los ricos a practicar una ligera sangría a su bolsillo a favor de sus compañeros menos favorecidos de la suerte y constreñía a los jefes de escolta a defender contra los ataques de los salteadores a los individuos a quienes estaban encargados de acompañar.
No había quien pudiese decir si el Rayo era joven o viejo, guapo o feo, castaño o rubio, pues nadie había visto nunca su rostro al descubierto. Por lo que hace a su nacionalidad, era imposible de todo punto adivinarla, pues con igual facilidad y elegancia hablaba el castellano y el francés, como el alemán, el inglés y el italiano.
Aquel misterioso personaje estaba perfectamente informado de todo cuanto ocurría en el territorio de la república; no sólo conocía los nombres y la representación social de los viajeros a quienes le placía detener, sino que respecto de ellos estaba al tanto de ciertas particularidades secretas que muy a menudo les ponían en zozobra.
Con todo, lo más singular del caso, mucho más de lo que hemos expuesto, es que el Rayo iba siempre solo y nunca vacilaba en cerrar el paso a sus adversarios, fuese cual fuese su número. El influjo que sobre éstos ejercía era tal, que su presencia era bastante para cortar toda intención de resistencia y una amenaza de él hacía correr un estremecimiento de terror por las venas de aquéllos a quienes iba dirigida.
Los dos presidentes de la república, mientras se hacían una guerra sin cuartel para suplantarse mutuamente, cada uno por sí había ensayado repetidas veces librar de caballero tan incómodo, y a su parecer competidor peligroso, los caminos; pero todas sus tentativas fueron vanas: el Rayo, no se sabe como, prevenido y perfectamente informado de los movimientos de los soldados enviados en su busca, se presentaba siempre de improviso delante de éstos, desbarataba sus ardides y les forzaba a retirarse vergonzosamente.
Sin embargo, una vez el gobierno de Juárez creyó haber acorralado al Rayo.
Supo dicho gobierno que el misterioso personaje hacía algunas noches las pasaba en un rancho no muy distante del Paso del Macho, y a este punto expidió inmediatamente y con el mayor sigilo un destacamento de veinte dragones, al mando de Carvajal, uno de los guerrilleros más sanguinarios y osados.
Carvajal tenía la orden de fusilar a su prisionero en cuanto le echara el guante, sin duda con el fin de no darle tiempo de intentar una evasión durante el trayecto del Paso del Macho a Veracruz.
EL destacamento partió rápido; los dragones, a quienes se les prometiera una cuantiosa recompensa si lograban llevar a buen fin la escabrosa expedición, iban dispuestos a cumplir con su deber, corridos de que por tan dilatado espacio de tiempo un sólo hombre les hubiese tenido en jaque y ardiendo en deseos de tomar el desquite.
No dos leguas del Paso del Macho los soldados encontraron un fraile jinete en mísera mula, el cual llevaba el capuchón derribado sobre el rostro, y al compás del trote de su montura mascullaba el rosario.
El jefe de la fuerza armada invitó al fraile a que se reuniese con los dragones, invitación que el religioso aceptó no de muy buena gana.
En el instante en que el destacamento, que caminaba un poco a la desbandada, iba a llegar al rancho, el fraile echó pie a tierra.
—¿Qué hace V., padre? le preguntó el jefe.
—Ya lo ve V., hijo mío, respondió aquél, me bajo de mi mula; mis negocios me llaman a un rancho más lejano; siga V. adelante; yo con su permiso me voy a mis quehaceres, dándole las gracias por haberse dignado honrarme con su compañía desde nuestro encuentro.
—Eso no, padre mío, dijo el jefe riendo cavernosamente; no podemos separarnos de esta suerte.
—¿Por qué, hijo mío? preguntó el fraile acercándose al oficial, mientras tiraba de la brida a su mula.
—Es muy sencillo, fray...
—Pancracio, para servir a V., dijo el religioso inclinándose.
—Pues bien, fray Pancracio, necesito de V., o más bien dicho, de su ministerio; en una palabra, se trata de confesar a un hombre que va a morir.
—¿Quién es?
—¿Conoce V. al Rayo?
—¡Virgen santa! ¿que si conozco al Rayo, señor oficial?
—Pues él es quien va a morir.
—¿Le han cogido Vds.?
—Todavía no, pero dentro de pocos minutos le habremos echado la garra; le estoy buscando.
—¿Y dónde se encuentra, si puede saberse?
—Allí, en aquel rancho que desde acá divisamos, respondió el oficial, inclinándose con agrado hasta el fraile y tendiendo el brazo en la dirección que indicaba a su interlocutor.
—¿Está V. seguro de lo que dice, ilustre señor?
—¡Que si lo estoy!
—Pues me parece que V. se equivoca.
—¿Qué quiere V. decir? ¿Acaso V. sabe algo?
—Sí sé, respondió el encapuchado, pues el Rayo soy yo, ladrón maldito.
Y antes que el oficial, aterrado por esta súbita e inesperada revelación, hubiese recobrado su presencia de ánimo, el Rayo le había cogido por una pierna, derribándole al suelo, se subió sobre su caballo, y empuñando dos revólveres de seis tiros cada uno que llevaba ocultos bajo sus hábitos, se precipitaba a escape sobre el destacamento, haciendo fuego con ambas manos a la vez y dando su terrible grito de guerra: ¡El Rayo! ¡El Rayo!
Los soldados, tanto y más sorprendidos que su jefe ante un ataque tan recio y tan imprevisto, se desbandaron y emprendieron la fuga en todas direcciones.
El Rayo, después de haber pasado por en medio de todo el destacamento, del que mató siete hombres y derribó el octavo de un pechugón de su caballo, paró de improviso a su cabalgadura, y después de haberse detenido por espacio de algunos minutos con ademán de reto a un centenar de pasos, al ver que los dragones no le perseguían y que lejos de acudir en auxilio de su jefe no pensaban sino en la fuga, volvió grupas y se encaminó hacia el sitio donde éste yacía tendido e inmóvil como un difunto.
—¡Eh! ¡señor oficial! le dijo apeándose, aquí está su caballo de V.; recóbrele, que le servirá para unirse a los suyos; en cuanto a mí ya no lo necesito, pues me voy al rancho, donde le aguardo si todavía conserva V. el deseo de prenderme y hacerme fusilar. Hasta mañana a las ocho de la mañana me encontrará V. a su disposición: adiós.
El Rayo saludó con la mano al oficial, se subió sobre su mula y se encaminó hacia el rancho, en él que efectivamente entró.
No es del caso añadir que el famoso personaje durmió a pierna tendida hasta que amaneció, sin que el oficial y los soldados, tan encarnizados en la persecución del mismo, se hubiesen atrevido a interrumpir su reposo; lo que hicieron éstos fue tomar la vuelta de Veracruz, sin mirar ni una vez hacia atrás.
Ahí quien era el hombre cuya imprevista aparición en medio de la escolta de la berlina había por tal modo despavorido y amilanado a los soldados.
Por un instante el Rayo permaneció impasible y sombrío frente a los soldados reunidos delante de él, y luego con voz enérgica y clara, dijo:
—Señores, me parece que Vds. han olvidado que nadie sino yo tiene derecho a obrar a su antojo en los caminos de la república.
Y volviéndose hacia el coronel, que se encontraba a algunos pasos inmóvil como una estatua, añadió:
—Señor don Felipe Neri, vuelva V. pies atrás con los suyos; el camino está completamente libre hasta Puebla. ¿Me comprende usted?
—Sí, señor; sin embargo, replicó el coronel titubeando, me parece que mi deber me ordena escoltar...
—¡Cállese V.! exclamó con arrebato el Rayo; escuche V. bien lo que voy a decirle y sobre todo saque provecho de mis palabras: aquéllos a quienes esperaba V. encontrar no lejos de este sitio, no existen ya; casi todos sus cadáveres son en este instante pasto de los buitres. Por hoy han perdido Vds. la partida; créanme pues, vuelvan grupas.
El coronel titubeó espacio de un segundo, luego hizo avanzar algunos pasos a su caballo, y con voz entrecortada por la emoción, dijo:
—Señor, no sé si es V. hombre o demonio para imponer de esta suerte, solo contra todos, su voluntad a hombres valientes; para un soldado nada significa la muerte, cuando al frente del enemigo recibe una bala en medio del pecho; ya una vez he retrocedido delante de V., y no quiero hacerlo otra; máteme V. pues, pero no me deshonre.
—Me place oírlo hablar este lenguaje, don Felipe, replicó con frialdad el Rayo; el valor sienta bien en un militar; a pesar de sus instintos rapaces y de sus hábitos de bandido, veo con gusto que no carece V. de ánimo; no desespero pues de que tarde o temprano me quepa proporcionarle ocasión de desquitarse conmigo, si una bala, al cortar el hilo de su existencia, no interrumpe súbito la corriente de sus buenas intenciones. Ea, añadió el Rayo como tomando una resolución repentina, ordene V. a sus soldados, que están temblando como unas gallinas, que retrocedan una docena de pasos; voy a darle en el acto la satisfacción que desea.
—¡Ah! caballero, exclamó el coronel, ¿consentiría V...?
—¿En jugar mi vida contra la de V.? ¿por qué no? dijo el Rayo con voz zumbona. Usted desea una lección y voy a dársela.
Inmediatamente don Felipe Neri volvió grupas, y dirigiéndose a sus soldados les hizo retroceder, maniobra que éstos ejecutaron con la más laudable solicitud.
Don Andrés de la Cruz, que así llamaremos en adelante al anciano, dándole su verdadero nombre, había asistido como espectador íntimamente interesado a la escena que hemos descrito y en la cual hasta entonces no se atreviera a tomar parte.
Con todo, al ver el cariz que tomaban las cosas, se creyó en el deber de aventurar algunas observaciones.
—Dispense V., caballero, dijo dirigiéndose al misterioso incógnito, le agradezco en el alma su intervención en mi pro, pero permítame le advierta que hace ya sobrado tiempo que estoy detenido en este desfiladero y que desearía continuar mi viaje a fin de poner cuanto antes a mi hija a cubierto de todo peligro.
—Ningún peligro amenaza a doña Dolores, señor, repuso con frialdad el Rayo; este corto retardo no puede en modo alguno acarrearla malas consecuencias; por otra parte, deseo que usted presencie el duelo que va a verificarse aquí y que hasta cierto punto es en pro de su causa; le ruego pues que tenga paciencia. Pero ahí está de regreso don Felipe; pronto estaremos listos. Figúrese V. que apuesta en una riña de gallos; créame, va V. a divertirse.
—Sin embargo..., arguyó don Andrés.
—De insistir va V. a disgustarme, caballero, interrumpió con aspereza el Rayo. A ver, preste usted a don Felipe uno de los magníficos revólveres que consigo trae y sé se los ha remitido desde París el armero Devisme. Supongo que están cargados ¿eh?
—Sí, señor; lo están, respondió don Andrés entregando una de sus pistolas.
Don Felipe tomó el arma, la volvió entre los dedos, y levantando la cabeza con ademán contrariado, dijo:
—No sé servirme de esta clase de armas.
—Pues son muy sencillas, contestó cortésmente el Rayo, y va a conocer perfectamente su mecanismo dentro de un par de segundos; señor don Andrés, hágame V. el obsequio de explicar a don Felipe el sencillísimo manejo de estas armas.
El español explicó el modo de usar el revólver al coronel, quien desde luego se puso al cabo.
—Ahora, señor don Felipe, continuó el Rayo, siempre sereno e impasible, escúcheme V. bien: consiento en darle la satisfacción que de mí solicita, con tal que, sea cual fuere el resultado del duelo que vamos a empeñar, se comprometa a volver grupas al instante dejando a don Andrés y a su hija en libertad de continuar su viaje como más les convenga: ¿acepta V.?
—Acepto, señor.
—Perfectamente; ahora lo que vamos a hacer es echar pie a tierra y colocarnos a veinte pasos uno de otro; ¿le conviene a V. esta distancia?
—Sí, señor.
—Está bien; a una señal mía, pues, dispare V. sobre mí los seis tiros de revólver; yo tiraré luego, pero una sola vez, porque el tiempo apremia.
—Dispense V., señoría, ¿pero si le mato a V. de uno de los seis disparos?
—¡Quía! señor, no va V. a matarme, respondió con frialdad el Rayo.
—¿Usted cree?
—Estoy seguro de ello; para matar a un hombre de mi temple, señor don Felipe, respondió el Rayo con acento de ironía mordaz, es menester un corazón animoso y una mano de bronce, y V. carece de ambas cosas.
Don Felipe no replicó, pero dominado por rabia sorda, pálida la frente y las cejas juntas, fue a colocarse resueltamente a veinte pasos de su adversario.
El Rayo echó pie a tierra, se plantó con arrogancia, irguió la cabeza, avanzó la pierna derecha y cruzó los brazos a la espalda.
En esta posición y enfrente del coronel, dirigió a éste las siguientes palabras:
—Procure V. apuntar bien; los revólveres, por buenos que sean, suelen tener el defecto de enviar las balas un poco altas; no se apresure usted. ¿Está ya? Bravo; puede V. disparar.
Don Felipe no aguardó a que se lo dijeran dos veces, sino que, apretando el gatillo, hizo tres disparos seguidos.
—Demasiado aprisa, demasiado aprisa, gritó el Rayo al coronel, ni siquiera he oído silbar las balas. No se apresure V. tanto y vea de aprovechar las tres balas que le quedan.
Todos tenían la mirada fija en los duelistas y el corazón pendiente de un hilo. Don Felipe Neri, desmoralizado por la impasibilidad de su adversario y el mal éxito de sus disparos, a pesar suyo se sentía fascinado por la negra estatua que ante él se erguía serena y de la que solamente veía, al través de la máscara, brillar los ojos cual ardientes brasas; de cada uno de sus cabellos, erizados de espanto, pendía una gota de sudor; en una palabra, había perdido el ánimo.
Con todo, la cólera y el orgullo devolvieron al coronel la fuerza necesaria para ocultar a los ojos de los asistentes la espantosa agonía que estaba sufriendo; por un supremo esfuerzo de voluntad recobró aparentemente la calma y disparó la cuarta bala.
—Esta vez lo ha hecho V. más bien, dijo con zumba el Rayo, pero todavía ha pasado demasiado alta; a ver la otra.
Exasperado por esta última burla, don Felipe apretó el gatillo, y la bala fue a dar contra la peña escasamente a una pulgada encima de la cabeza del desconocido.
No quedaba sino una bala en el revólver.
—Adelante V. cinco pasos, dijo el Rayo; puede que así no desaproveche el último tiro.
Don Felipe no contestó a este último sarcasmo, pero saltó como una fiera, se colocó a quince pasos e hizo fuego.
—Ahora me toca a mí, dijo con toda tranquilidad el desconocido, retrocediendo para restablecer la distancia primera; pero observo, caballero, que se ha descuidado V. de descubrirse, y ésta es una falta de cortesía que no tolero de ningún modo.
En pronunciando estas palabras, el Rayo empuñó una de las dos pistolas que llevaba al cinto, la amartilló, tendió el brazo, disparó sin tomarse la molestia de apuntar, y el sombrero del coronel, arrebatado por el proyectil, cayó rodando por el polvo.
Don Felipe dio un rugido salvaje y exclamó:
—¡Es V. un demonio!
—No, replicó el Rayo, soy un hombre de alma. Ahora márchese V., le perdono la vida.
—Parto, sí, dijo el coronel; pero sea usted quien sea, hombre o demonio, juro matarle, aun cuando deba perseguirle hasta las profundidades del averno.
El Rayo se acercó a don Felipe, le llevó violentamente aparte asido del brazo, y levantando la máscara que le cubría el rostro le mostró sus facciones, diciendo con voz reconcentrada:
—Va V. a conocerme ¿no es verdad? Lo único que le encargo ahora que me ha visto cara a cara, es que no olvide que nuestro primer encuentro puede ser mortal; márchese V.
Don Felipe se subió a caballo sin replicar palabra, se puso a la cabeza de sus despavoridos soldados, y al galope tomó de nuevo el camino de Orizaba.
Cinco minutos después, en la meseta no quedaban sino los viajeros y sus criados. El Rayo, aprovechando sin duda el momento de desorden y sorpresa producido por el final de la escena que hemos narrado, había desaparecido.