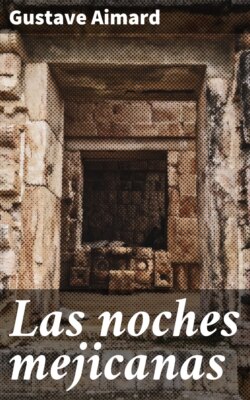Читать книгу Las noches mejicanas - Gustave Aimard - Страница 22
DESCUBRIMIENTO
ОглавлениеDomingo seguía adelante paso ante paso, sosteniendo con mano firme al herido tendido sobre la silla de su caballo y vigilándole como una madre a su hijo, sin otro deseo que él de llegar lo más pronto posible al rancho a fin de prestar a aquel desconocido que a no ser él habría muerto por modo tan miserable, todos los cuidados que su estado reclamaba todavía.
No obstante la impaciencia que devoraba a Domingo, por desgracia a éste le era imposible apresurar el paso de su caballo al través de aquellos caminos cruzados de torrentes y casi impracticables, si no quería exponer a grave accidente al herido. Así pues, cuando al encontrarse a dos o tres tiros de fusil del rancho vio que se dirigían corriendo hacia él gran número de personas, si bien de momento no conoció quienes eran experimentó una satisfacción indecible, pues representaban un socorro, y éste, por más que le contrariase confesarlo, le era ya necesario a él y sobre todo al herido, porque hacía ya muchas horas caminaba penosamente al través de senderos intransitables al mismo tiempo que se veía obligado a velar constantemente por aquel a quien por milagro tan incomprensible salvara de una muerte cierta y al que el más leve descuido podía cortar instantáneamente el hilo de la existencia.
Cuando los hombres que corrieron al encuentro de Domingo se encontraron a pocos pasos de él, el joven se detuvo y gritó con el alborozo propio del que se ve libre de una grave responsabilidad:
—Acudan pronto, ¡caramba! tiempo hace que deberían encontrarse Vds. aquí.
—¿Qué quiere V. decir, Domingo? profirió en francés el aventurero. ¿Tan premiosamente necesita V. de nosotros?
—¡Hombre! parece que esto lo desoja a usted; ¿no ve que conduzco a un herido?
—¡Un herido! exclamó Oliverio plantándose de un tremendo salto al lado del joven; ¿de qué herido está V. hablando?
—¡Cáspita! del que como Dios me ha dado a entender he sentado sobre mi caballo y no sentiría verle en un buen lecho, del cual, dicho sea entre nosotros, necesita grandemente; porque si todavía vive, por mi alma que lo debe a un incomprensible milagro de la Providencia.
El aventurero, sin responder, levantó prontamente el sarape que cubría el rostro del herido, a quien por espacio de algunos segundos contempló con expresión de angustia, dolor, cólera y pesar imposibles de describir. Su semblante, palidecido súbitamente, había adquirido tonos cadavéricos, un temblor convulsivo le conmovía todos los miembros, y sus pupilas, fijas en el herido, asumían una expresión singular y parecían fulminar rayos.
—¡Oh! murmuró en voz baja y entrecortada por la tempestad que rugía en el fondo de su corazón, ¡este hombre! ¡Es él! ¡sí, es él! ¡no está muerto!
Domingo, no entendiendo palabra de las que profería Oliverio, miraba a éste con extrañeza y como quien no sabe qué pensar de lo que está viendo, hasta que por fin reventó en cólera, diciendo:
—¡Ah! ¿qué significa eso? ¿Salvo a un hombre Dios sabe como, a fuerza de cuidados y al través de innumerables dificultades consigo conducir hasta aquí al desventurado que a no ser yo hubiera perecido como un perro, y le recibe V. de esta suerte?
—Sí, regocíjate, respondió el aventurero con acento de amargura, has llevado a término una acción loable, y por ello te felicito, amigo mío. Quépale la seguridad de que dentro de poco vas a tocar la recompensa.
—Ya sabe V. que no le entiendo, replicó el joven.
—¡Y qué necesidad tienes de comprenderme, infeliz! profirió con desdén y encogiendo los hombros Oliverio; has obrado a impulsos de tus sentimientos, sin meditar y sin intención oculta; de consiguiente no tengo que echarte nada en cara ni darte explicación alguna.
—¿Pero me hace V. el favor de explicarse de una vez?
—¿Conoces tú a este hombre?
—¿Y de qué le conocería?
—No te pregunto eso; ¿cómo es que no conociéndole nos le conduces al rancho sin prevenirnos?
—Por una razón sencillísima: de regreso de Cholula me encaminaba hacia acá, cuando le encontré tendido en medio del camino, con el hipo de la agonía. ¿Cuál era mi deber? ¿acaso la humanidad no me ordenaba socorrerle? ¿podemos por ventura dejar morir de esta suerte a un cristiano sin hacer cuanto esté en nuestra mano para prestarle ayuda?
—Has obrado bien, Domingo, dijo Oliverio con ironía, y estoy lejos de reprobar tu proceder. Verdaderamente un hombre de corazón no puede encontrar a uno de sus semejantes en estado tan deplorable como tú encontraste a éste, sin auxiliarle. Luego, cambiando súbitamente de tono y encogiendo los hombros con desdén, añadió: ¿Recibiste por ventura entre los cobrizos, con los cuales has vivido durante tan largo espacio de tiempo, tales lecciones de humanidad?
El joven iba a responder, pero se contuvo.
—Basta, profirió Oliverio, el mal está ya causado, no se hable más de ello, López va a conducirle al subterráneo del rancho, donde le cuidará. ¡Ea! López, sin perder momento conduce a este hombre ínterin hablo con Domingo.
López obedeció, sin que el joven opusiese objeción alguna; y es que empezaba a comprender que tal vez su corazón le había engañado arrastrándole con demasiada facilidad a un sentimiento humano hacia un hombre que le era completamente desconocido.
Los interlocutores guardaron prolongado silencio; López, que se alejaba con el herido, había ya desaparecido en el subterráneo.
Oliverio y Domingo permanecían inmóviles e imaginativos uno enfrente del otro.
Por fin el aventurero levantó la cabeza y preguntó al joven:
—¿Has hablado con el hombre ese?
—Sólo crucé con él algunas palabras sin ilación.
—¿Qué te dijo?
—Poco que demostrase juicio; me habló de un ataque de que había sido víctima.
—¿Nada más?
—Poco más o menos.
—¿Te dijo su nombre?
—No, ni yo se lo pregunté.
—Pero debe de haberte indicado quién es.
—Si no recuerdo mal me dijo que hacía poco había llegado a Veracruz y que se dirigía a Méjico, cuando prontamente se vio atacado y robado por individuos a quienes no pudo reconocer.
—¿Nada más te dijo respecto de su nombre y de su representación social?
—Ni una palabra.
El aventurero pareció reflexionar por un instante, y luego repuso:
—Escucha y no des torcida interpretación a lo que voy a decirte.
—De boca de V. lo escucho todo, señor, pues le cabe derecho a decírmelo todo.
—Está bien. ¿Te acuerdas de qué modo nos conocimos?
—Sí, señor; entonces era yo un muchacho ruin, que muerto de hambre y de miseria vagaba por las calles de Méjico; V. se compadeció de mí, y no sólo me vistió y me alimentó, sino que me enseñó a leer, escribir y a calcular y qué sé yo cuántas cosas más.
—Prosigue.
—Luego me hizo V. encontrar de nuevo a mis padres, o a lo menos a las personas que me educaron y que a falta de otros he considerado toda mi vida como si perteneciesen a mi familia.
—¿Qué más?
—¡Caramba! eso lo sabe V. tan bien como yo.
—Puede, pero quiero que me lo repitas.
—Como guste: un día que vino V. al rancho, se me llevó consigo y me condujo a la Sonora y a Tejas, donde cazamos el bisonte; dos o tres años después me hizo V. adoptar por una tribu comanche, y se separó de mí ordenándome que me quedase en las praderas y me dedicase a la vida de batidor de bosques hasta tanto no me comunicase la orden de reunirme a V. de nuevo.
—Perfectamente, veo que tienes buena memoria; continúa.
—Obedeciéndole a V., permanecí entre los indios, cazando y viviendo con ellos, hasta que hace seis meses llegó V. a orillas del Gila, donde me encontraba yo entonces, y me dijo que venía por mí y que le siguiese, lo que hice sin pedir explicación alguna, pues perteneciéndole como le pertenezco, en cuerpo y alma, para nada la necesitaba.
—Continúas sustentando el mismo modo de pensar.
—¿Por qué lo contrario? ¿acaso no es V. mi único amigo?
—Gracias; ¿estás pues resuelto a obedecerme a ciegas?
—Sin vacilar, se lo juro a V.
—Esto es lo que yo quería saber; ahora escúchame a tu vez: el hombre a quien auxiliaste tan neciamente, y dispénsame la expresión, no te dijo palabra de verdad. Lo que te contó no es sino un tejido de imposturas, pues no es cierto que solamente hace algunos días llegó a Veracruz, ni que se encaminaba a Méjico, ni en fin, que le hayan atacado y robado desconocidos. A ese hombre yo le conozco; hace ocho meses que se encuentra en Méjico, vive en Puebla, y fue condenado a muerte por quienes tenían derecho a juzgarle y a los cuales él conoce perfectamente; no fue atacado por sorpresa, sino que le pusieron una espada en la mano y dejándole la facultad de defenderse, facultad de la que se aprovechó, cayendo herido en duelo leal; y por último, no le robaron cosa alguna porque no se las hubo con salteadores, sino con hombres honrados.
—¡Oh! ¡oh! profirió el joven, esto cambia de especie.
—Ahora respóndeme: ¿has contraído para con él compromiso alguno?
—¿Qué entiende V. por compromiso?
—Cuando ese hombre volvió en sí y recobró el uso de la palabra ¿imploró tu protección?
—Sí, señor.
—¿Y qué le respondiste tú?
—¡Caramba! ya comprenderá V. que me era dificilillo abandonar al infeliz en el estado en que se encontraba, máxime después de lo que por él había hecho.
—Bien, bien, ¿y entonces?
—Entonces le prometí salvarle.
—Es decir curarle.
—Así lo entiendo yo.
—¿Nada más?
—Nada más.
—¿Y no hiciste sino prometérselo?
—No, le di mi palabra.
El aventurero se estremeció de impaciencia.
—¿Pero dando por supuesto que se restablezca, dijo el aventurero haciendo un gesto de impaciencia, lo que acá para entre nosotros me parece dudoso, tan pronto haya recobrado la salud te considerarás completamente desligado de él?
—Completamente.
—Entonces del mal el menos.