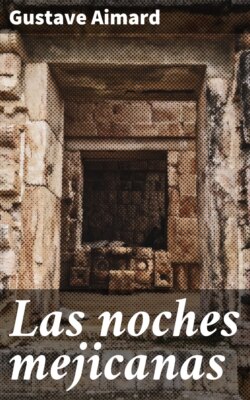Читать книгу Las noches mejicanas - Gustave Aimard - Страница 6
LOS VIAJEROS
ОглавлениеEn la época en que se desenvuelve nuestra historia, Méjico pasaba una de esas crisis terribles, cuyas repeticiones periódicas han reducido poco a poco a esta desventurada nación al extremo en que hoy se encuentra y del que no tiene fuerzas para salir[1]. Ahí en dos palabras los hechos tal cual acaecieron.
El general Zuloaga, nombrado presidente de la república, un día, no se sabe por qué, halló la carga del poder demasiado pesada para sus hombros y abdicó a favor del general D. Miguel Miramón, quien, en virtud de tal abdicación, fue exaltado a la presidencia interina. Éste, enérgico y sobre todo muy ambicioso, había empezado a gobernar en Méjico, cuidando ante todo de hacer aprobar su nombramiento de supremo magistrado de la nación por el Congreso y por el Ayuntamiento, que le eligieron por unanimidad.
Miramón se encontraba, pues, de hecho y de derecho presidente interino legítimo, o si decimos para el tiempo que todavía faltaba discurrir antes de las elecciones generales.
Bien o mal y durante no corto periodo de tiempo, marcharon de esta suerte los asuntos; pero Zuloaga, cansado sin duda de la oscuridad en que vivía, a lo mejor mudó de consejo, y de improviso y en el momento en que menos lo pensaban los mejicanos, dio una proclama al pueblo, se puso en connivencia con los partidarios.
Miramón, a quien no hizo gran mella esta insólita declaración, apoyado como estaba en el derecho que creía asistirle y que el Congreso había sancionado, se encaminó solo a casa del general Zuloaga, se apoderó de él y le obligó a seguirle, diciéndole con burlona sonrisa:
—Ya que V. desea recobrar el poder, voy a enseñarle de qué modo se llega a presidente de la república.
Y conservándole en rehenes, al par que le trataba con cierta consideración y con exquisita finura, le obligó a acompañarle en una campaña que emprendió en las provincias del interior, del lado de Guadalajara, contra los generales del partido contrario que, como hemos manifestado ya, habían tomado el nombre de constitucionales.
Zuloaga no opuso la menor resistencia; pareció resignarse con su suerte y aceptó las consecuencias de su posición hasta el extremo de quejarse a Miramón porque no le confería un mando en su ejército. El presidente interino cayó en el lazo y prometió a aquél que al librarse la primera batalla satisfaría sus deseos; pero a lo mejor, Zuloaga y los ayudantes de campo que le dieran, más para vigilarle que para hacerle los honores de general, desaparecieron de súbito, sabiéndose al cabo de algunos días que se habían acogido al amparo de Juárez, desde donde Zuloaga empezó a protestar de nuevo y con la mayor energía contra la violencia de que fuera víctima y a expedir decretos contra Miramón.
Juárez era un indio cauteloso, astuto y disimulado hasta la exageración; político hábil, fue el único presidente de la república que desde la declaración de la independencia no perteneció al ejército. Nacido en humildísima cuna, a fuerza de tenacidad se elevó escalón a escalón a la suprema magistratura, y conocedor como él que más del carácter de la nación a la cual pretendía gobernar, nadie como él sabía halagar las pasiones populares, excitar el entusiasmo de la plebe. Dotado de una ambición desmedida que escondía cuidadosamente bajo las apariencias de un amor entrañable por su patria, había conseguido crearse poco a poco un partido, formidable en la época de que hablamos. El presidente constitucional había organizado su gobierno en Veracruz, y desde su gabinete y con ayuda de sus generales guerreaba contra Miramón.
Juárez, aunque no reconocido por otra potencia que los Estados Unidos, obraba cual si hubiese sido el verdadero y legítimo depositario del poder de la república; la adhesión de Zuloaga, a quien despreciaba desde lo íntimo de su corazón por su cobardía y por su ineptitud, le proporcionó el arma que necesitaba para llevar sus proyectos a feliz remate; le convirtió, digámoslo así, en bandera de su partido, pretendiendo que Zuloaga debía ante todo ser repuesto en el poder de que se viera violentamente arrebatado por Miramón, y que luego se procediese a nuevas elecciones. Por su parte, Zuloaga no titubeó en reconocerle solemnemente como presidente único, legítimamente proclamado por la elección libre de sus ciudadanos.
El problema estaba planteado con toda claridad: Miramón representaba al partido conservador, o si decimos al partido del clero, de los propietarios más acaudalados y de los comerciantes ricos; Juárez al partido democrático absoluto.
La guerra tomó entonces proporciones formidables.
Por desgracia para guerrear se necesita dinero y esto era lo que faltaba completamente a Juárez; el cual carecía de él por las razones que van de seguida: en Méjico la fortuna pública no está concentrada en las manos del gobierno, sino que cada Estado, cada provincia dispone y maneja los fondos particulares de las poblaciones que constituyen su territorio, de modo que en lugar de depender del gobierno las provincias, el gobierno y la metrópoli son los que sufren el yugo de éstas; las cuales, cuando se sublevan, suspenden los subsidios y colocan al poder en una situación crítica. Demás, las dos terceras partes de la fortuna pública están concentradas en manos del clero, que se guarda muy bien de desprenderse de sus riquezas. Éste, que no paga impuesto ni obligación de ninguna especie, se limita a prestar su dinero a un tipo usurario, con lo que aumenta sus riquezas sin que nunca corra riesgo de perder su capital.
Juárez, si bien dueño de Veracruz, se encontraba pues en situación muy apurada; pero como era hombre fecundo en medios, el hallar dinero no le puso en aprieto. Lo primero que hizo fue apoderarse de la aduana de dicha ciudad, luego organizó cuadrillas o guerrillas que sin escrúpulo alguno asaltaban las haciendas de los secuaces de Miramón, españoles establecidos en la república, ricos casi todos ellos, y las de los extranjeros de todas las naciones en las moradas de los cuales había donde clavar las uñas. Las mencionadas guerrillas no limitaron ahí sus hazañas, sino que extendieron el campo de sus operaciones a los caminos, desbalijando a los viajeros y asaltando los convoyes.
No vigorizamos los colores del cuadro, muy al contrario, los suavizamos; más para ser justos, debemos añadir que por su lado Miramón no ponía reparo en echar mano de los mismísimos medios siempre que se le ofrecía ocasión propicia, si bien tales ocasiones eran raras, ya que su posición no ofrecía las ventajas que la de Juárez para sacar abundante pesca de aquel río revuelto.
Cierto es que los guerrilleros al parecer obraban por su propia cuenta y que públicamente su conducta merecía la reprobación de ambos gobiernos, que en ocasiones fingían perseguirlos hasta con crueldad, pero el velo era tan transparente que nadie se llamaba a engaño.
De esta suerte Méjico se encontraba transformado de hecho en una inmensa caverna de bandidos, en la que la mitad de la población robaba y asesinaba a la otra mitad. Tal era la situación política de aquella desventurada nación en la época a que nos referimos; después, es dudoso que haya cambiado, a no ser para empeorar[2].
El día mismo en que da comienzo nuestra historia, en el momento en que el sol todavía debajo del horizonte empezaba a rayar el oscuro azul del firmamento con deslumbradores haces de púrpura y oro, un rancho, labrado de cañas y aunque vasto parecido a una jaula de gallinas, ofrecía un aspecto animadísimo muy singular en hora tan matinal.
El mencionado rancho, construido en medio de un campo feraz y en situación deliciosa a contados pasos del Rincón Grande, hacía poco lo habían transformado en venta para refugio de los viajeros a quienes les sorprendiera la noche o que, por la razón que fuere, preferían detenerse en ella en vez de continuar hasta la ciudad.
En un espacio de terreno bastante capaz que delante de la venta habían dejado libre se veían amontonados en semicírculo los fardos de muchos convoyes de mulas, y en el centro del semicírculo, los arrieros, acurrucados alrededor de una fogata, acecinaban tasajo para su almuerzo o remendaban las albardas de sus animales que, distribuidos en grupos, comían su pienso de maíz colocado sobre frazadas tendidas en el suelo. Al lado de una diligencia que por causa de una avería en una de sus ruedas tuvo que detenerse en la venta, se veía una berlina atestada de maletas. Gran número de viajeros, que habían pasado la noche al raso envueltos en sus sarapes, empezaban a despertarse, mientras otros iban de acá para allá fumando sendos papelitos; otros, más activos, habían ya ensillado sus caballos y se alejaban al galope en distintas direcciones.
Poco después, el mayoral de la diligencia salió de debajo de su coche donde durmiera escondido en la hierba, echó pienso a sus mulas, curó las heridas que a éstas produjeran los arreos, las unció, y luego se puso a llamar uno a uno a los viajeros; los cuales, despertados por los gritos de aquél, salieron todavía medio dormidos de la venta y se encaminaron a ocupar su sitio en la diligencia. Dichos viajeros eran nueve, y de ellos solamente dos vestían a la europea y a tiro de ballesta se descubría que eran franceses. Los demás ostentaban el traje mejicano y parecían ser verdaderos hijos del país.
En el momento en que el mayoral, americano del norte de pura raza, después de haber logrado, a fuerza de reniegos yankees entreverados de español chapurrado, encajonar bien o mal a los viajeros, empuñó las riendas para emprender la marcha, se oyó el galopar de muchos caballos acompañado de chischás de sables, y una tropa de jinetes vestidos casi a lo militar, aunque muy desastradamente, se detuvo delante del rancho. Dicha tropa, compuesta de unos veinte hombres de facha patibularia, iba al mando de un alférez o subteniente tan miserablemente vestido como sus soldados, pero mucho más bien armado.
Dicho oficial era de elevadísima estatura, enjuto de carnes, amojamado y nervioso, bizco, de fisonomía socarrona, y de color de hollín.
—¡Hola, compadre! gritó al mayoral, temprano se pone V. en camino.
El yankee, tan insolente pocos minutos antes, cambió súbitamente de modales; se inclinó humildemente, contrajo los labios a impulsos de la risa del conejo, y con voz lánguida y meliflua y afectando una alegría que probablemente no experimentaba, respondió:
—¡Válgame Dios! Es el señor don Jesús Domínguez. ¡Vaya un feliz encuentro! no esperaba yo tamaña dicha esta mañana. ¿Acaso viene su señoría para escoltar la diligencia?
—Hoy no; otro deber me trae.
—Razón tiene su señoría; mis viajeros no merecen una escolta tan honorable; son costeños al parecer no muy ricos. Además, me veré obligado a detenerme a lo menos tres horas en Orizaba para recomponer mi coche.
—Entonces adiós y el diablo cargue contigo, repuso el oficial.
El mayoral vaciló un instante, luego, en vez de obedecer la orden de marcha, se bajó rápidamente de su asiento y se acercó al alférez, quien preguntó:
—¿Tiene V. que comunicarme alguna noticia, compadre?
—Una, señor, respondió el mayoral con sonrisa falsa.
—¡Ah! repuso el otro; ¿y qué noticia es esa? ¿buena o mala?
—El Rayo se encuentra más adelante en el camino de Méjico.
Al oír esta revelación el oficial se estremeció imperceptiblemente, pero serenándose al punto, replicó:
—Se equivoca V., compadre.
—Como que le vi como le estoy viendo a usted en este instante.
—Está bien, repuso el oficial, después de uno o dos minutos de meditación; tomaré las precauciones del caso. ¿Y los viajeros que V. conduce...?
—Son unos infelices petates; aparte de dos criados de un conde francés cuyas maletas y cajas llenan por sí solas todo el coche, los demás no merecen que se ocupen en ellos. ¿Tiene V. la intención de visitarles?
—Todavía no lo he decidido; veré, lo reflexionaré.
—Obre V. como más bien le parezca; y ahora dispénseme que le deje, señor don Jesús, pues mis viajeros se impacientan y es menester que me ponga en marcha.
—Vaya V. con Dios.
El mayoral se encaramó a su asiento, zurriagó a las mulas y la diligencia partió con rapidez poco tranquilizadora para los que iban en ella y corrían peligro de romperse los huesos a cada revuelta de carretera.
Tan pronto se encontró solo, el oficial se acercó al ventero, que estaba ocupado en medir maíz a algunos arrieros, y le interpeló con altivez.
—¡Eh! le preguntó, ¿no cobija V. en esta casa a un caballero español y a una dama?
—Sí, respondió el ventero, descubriéndose con temeroso respeto; sí, señor oficial, ayer, un poco después de ponerse el sol, llegó un caballero ya entrado en años acompañado de una joven dama en la berlina esa que ve V. ante la puerta del rancho; traían consigo una escolta. Según los soldados, vienen de Veracruz y se dirigen a Méjico.
—Esto es; a mí me han enviado para que les escolte hasta Puebla de los Ángeles; pero a lo que parece no les apresura ponerse en marcha. Sin embargo, la jornada es larga y no harían mal en darse prisa.
En aquel instante se abrió una puerta interior y entró en la sala común un hombre ricamente ataviado, el cual se levantó ligeramente el sombrero, pronunció la frase sacramental Ave María purísima, y se acercó al oficial, quien, al verle, había avanzado a su encuentro.
Este nuevo personaje era hombre de unos cincuenta y cinco años de edad, todavía lozano, de estatura alta y elegante, nobles y hermosas facciones y fisonomía franca y bondadosa.
—Soy don Antonio de Carrera, dijo el recién llegado, dirigiéndose al oficial; oí las palabras que dirigió V. al ventero, y si no me engaño yo soy la persona a quien tiene V. el encargo de escoltar.
—En efecto, caballero, contestó cortésmente el alférez, el nombre que V. ha pronunciado es el mismo que va escrito en la orden que traigo; estoy completamente a su disposición para lo que guste mandar.
—Gracias, señor; mi hija se encuentra delicada de salud, y de ponernos en camino tan temprano temería perjudicarla; si no halla V. inconveniente permaneceremos aquí algunas horas más, hasta después del almuerzo, al que espero nos concederá la honra de acompañarnos.
—Le doy a V. un millón de gracias, caballero, repuso el oficial, inclinándose cortésmente; pero siendo como soy un grosero, mi sociedad sería muy poco grata para una dama; dispénseme V. pues si rehúso su galante invitación, que le agradezco lo mismo que si la aceptara.
—No insisto, señor, por más que me hubiera complacido tenerle a nuestro lado. ¿Así pues, quedamos en que vamos a pasar aquí todavía algunas horas?
—Cuantas le parezca bien, señor; ya le he dicho que estoy a sus órdenes.
Después de este cambio mutuo de cumplidos los dos interlocutores se separaron; el anciano se fue hacia el interior del rancho y el oficial se salió para instalar el vivaque de sus soldados.
Éstos se apearon, arrendaron sus caballos a sendas estacas y empezaron a vagar de acá para allá fumando y mirándolo todo con la recelosa curiosidad peculiar de los mejicanos.
El oficial dijo algunas palabras al oído de un soldado; el cual, en lugar de seguir el ejemplo de sus compañeros, se subió otra vez a caballo y partió al galope.
A cosa de las diez de la mañana, los criados de don Antonio Carrera uncieron los caballos a la berlina, y poco después salió el anciano dando el brazo a una dama de tal suerte envuelta en su toca y en su manto que era de todo punto imposible descubrir ninguna de sus facciones ni hacer conjetura alguna respecto de la gentileza de su talle.
Tan buen punto la dama estuvo cómodamente instalada en la berlina, don Antonio se volvió hacia el oficial, que se había acercado apresuradamente a él, y le dijo:
—Señor teniente, podemos partir cuando V. quiera.
Don Jesús se inclinó.
La escolta se subió a caballo; el anciano tomó asiento en la berlina, y una vez cerrada la portezuela por un criado que se colocó al lado del cochero, otros cuatro criados bien armados se pusieron en línea detrás del coche.
—¡En marcha! gritó el oficial.
La mitad de la escolta se situó a vanguardia, la otra mitad formó a retaguardia, el cochero azotó los caballos, y coche y jinetes desaparecieron al galope en medio de una nube de polvo.
—¡Dios le proteja! murmuró el ventero persignándose y haciendo saltar en la mano dos onzas de oro que le había dado don Antonio; es todo un noble caballero el anciano ese; por desgracia don Jesús Domínguez va con él y temo que su escolta le sea fatal.
[1] Al escribir en 1868 y a raíz de graves sucesos Gustavo Aimard la presente obra, las apreciaciones que dicho novelista vierte en este párrafo eran congruentes hasta cierto punto. Por fortuna Méjico camina hoy por una senda que en plazo no lejano debe conducirla a la meta de la prosperidad. (N. del T.) de Juárez, quien, como vicepresidente que era cuando la abdicación de Zuloaga, no había reconocido al presidente que a éste sustituyera y se había hecho elegir, por una junta sediciente nacional, presidente en Veracruz, y publicó un decreto en el cual anulaba su abdicación y retiraba a Miramón los poderes que le confiriera para ejercerlos de nuevo él mismo.