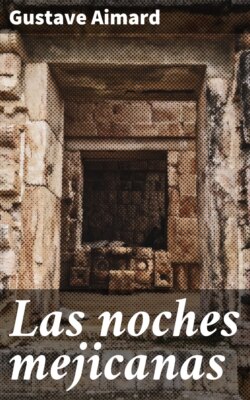Читать книгу Las noches mejicanas - Gustave Aimard - Страница 18
EL RANCHO
ОглавлениеEl Estado de Puebla está formado por una meseta de más de veinticinco leguas de circunferencia, cruzada por las elevadas cordilleras del Anáhuac.
Los llanos que circuyen la ciudad, muy desiguales, están surcados por multitud de torrenteras, cubiertos de colinas y cerrados al horizonte por montañas que ostentan un sudario de nieves eternas.
Hasta donde alcanza la vista se extienden inmensos campos de maguey, verdaderos viñedos de aquellas comarcas, ya que de esta planta se extrae el pulque, bebida predilecta de los mejicanos.
No existe perspectiva tan imponente como la que ofrecen aquellas enormes pitas de hojas prietas, duras, lustrosas, llenas de temibles espinas, que alcanzan seis y ocho pies de longitud.
Poco más o menos a dos leguas de Puebla, como quien se encamina a Méjico, se encuentra la ciudad de Cholula, en otro tiempo plaza fuerte importante, pero que hoy, decaída de su pasado esplendor, no encierra sino unas doce o quince mil almas.
En tiempo de los aztecas, el territorio que hoy constituye el Estado de Puebla, era considerado por los habitantes como una Tierra Santa privilegiada, como el santuario de la religión. Ruinas importantes y sobre todo muy notables desde el punto de vista arqueológico, atestiguan todavía hoy la verdad de lo que dejamos expuesto; en un espacio muy limitado existen tres pirámides principales, sin contar las ruinas con que a cada paso tropieza el viajero.
De las tres pirámides de que acabamos de hacer mérito, una sobre todo goza de justa celebridad, aquélla a la cual los hijos de la tierra apellidan Monte hecho a mano, o gran teocali de Cholula.
Dicha pirámide, coronada de cipreses y en la cúspide de la cual se levanta hoy una capilla dedicada a Nuestra Señora de los Remedios, está enteramente labrada de ladrillos, mide ciento setenta pies de altura, y, según calcula Humboldt, su base tiene una longitud de mil trescientos cincuenta y cinco, esto es, un poco más del doble que la base de la pirámide de Cheops.
Ampere hace observar, con mucho tacto y primor, que la imaginación de los árabes ha rodeado de prodigios la cuna para ellos desconocida de las pirámides egipcias, cuya construcción hace remontar a la época del diluvio, y que lo mismo acontece en Méjico, al efecto relata una tradición recogida en 1566 por Pedro del Río, referente a las pirámides de Cholula y conservada en los manuscritos de éste existentes hoy en el Vaticano.
Nosotros a nuestra vez copiaremos al célebre sabio trasladando a estas páginas la mentada tradición tal cual él la publicó en sus Paseos por América.
Dice así:
«En tiempo de la última grande inundación, la tierra de Anáhuac (la meseta de Méjico) estaba habitada por gigantes. Los que no perecieron en aquel desastre quedaron convertidos en peces, excepto siete gigantes, que se refugiaron en cavernas cuando las aguas empezaron a bajar. Uno de aquellos titanes, apellidado Xelhua, que era arquitecto, construyó cerca de Cholula, en recuerdo de la montaña de Tlaloc, que había servido de asilo a él y a sus hermanos, una columna de forma piramidal. Celosos los dioses al ver aquel edificio cuya cima se esconde en las nubes, e irritados ante la audacia de Xelhua, fulminaron fuegos celestes contra la pirámide, de lo que se originó la muerte de muchos de los que en ella trabajaban y la interrupción de las obras. Dicha pirámide fue consagrada al dios del aire, Qualzalcoatl.»
¿Quién al leer las líneas que preceden, no creería hacerlo del bíblico relato de la construcción de la Torre de Babel?
Sin embargo, en la descripción esta resalta un error no imputable al célebre Ampere, y que a pesar de nuestra humilde condición de novelista creemos útil rectificar.
Quetzalcóatl, la serpiente cubierta de plumas, cuya raíz es Quetzalli, pluma, y Coatl, serpiente, y no Qualzalcoatl, que nada significa y no es siquiera mejicano o más bien dicho azteca, es el dios del aire, el dios legislador por excelencia: era blanco y barbudo y negra su capa y salpicada de cruces rojas; apareció a Tula, del que fue gran sacerdote; los hombres que le acompañaban vestían traje negro en forma de sotana y, como él, eran blancos.
Atravesaba Cholula el mencionado dios para dirigirse al misterioso país de donde habían salido sus antepasados, cuando los cholulanos le suplicaron que les gobernase y les diese leyes, en lo que consintió, permaneciendo veinte años entre ellos; luego y considerando ya terminada provisionalmente su misión, se fue hasta la desembocadura del río Huasacoalco, una vez en la cual desapareció, no empero sin haber prometido a los cholulanos que días a venir regresaría para gobernarles.
Apenas hace un siglo que los indios, al llevar sus ofrendas a la capilla que, consagrada a la Virgen, se levanta en la cima de la pirámide, elevaban todavía sus preces a Quetzalcóatl, cuyo regreso aguardaban piadosamente.
No nos atreveríamos a afirmar que dicha creencia esté en lo presente extinguida del todo.
La pirámide de Cholula en nada se parece a las de Egipto: cubierta completamente de tierra, forma una frondosa colina, a cuya cúspide es fácil llegar no sólo a caballo, sino también en coche.
En algunos sitios la tierra se ha desmoronado dejando al descubierto los ladrillos cocidos al sol, que para la construcción de la pirámide se emplearon.
En la cúspide de la pirámide y en el sitio mismo en que estaba construido el templo consagrado a Quetzalcóatl, se eleva actualmente una capilla cristiana.
Sentimos que algunos escritores hayan supuesto que el cristianismo ha sustituido un culto bárbaro y cruel. Nunca el pico de la pirámide de Cholula se vio manchado de sangre humana, nunca hombre alguno fue inmolado al dios adorado en el templo hoy destruido, y al cual por toda ofrenda le presentaban productos de la tierra, tales como flores y las primicias de las cosechas, y esto por orden expresa del dios legislador.
Eran las cuatro de la madrugada: las estrellas empezaban a desaparecer en las profundidades del firmamento, el horizonte se teñía de anchas y cenicientas ráfagas de luz que variaban incesantemente y tomaban poco a poco los colores del prisma para fundirse en uno solo rojo cual sangre; quebraba el alba; el sol iba a aparecer.
En este instante salieron de Puebla dos jinetes, tomaron al trote largo la carretera de Cholula, y no medía legua de la ciudad doblaron prontamente hacia la derecha, internándose en un angosto sendero abierto en un campo de agave.
Dicho sendero, pésimamente conservado, como todas las vías de comunicación de Méjico, describía un sin fin de revueltas y estaba cortado por tantas torrenteras, que era imposible transitar por él sin exponerse a cada paso a romperse la nuca. Ora se interponía un arroyo, al que era menester atravesar con agua hasta la cincha del caballo, ora una colina.
Después de veinticinco minutos de una carrera tan erizada de dificultades, los dos jinetes llegaron al pie de una como pirámide groseramente labrada a mano, enteramente cubierta de vegetación y de unos cuarenta pies de altura sobre el nivel del suelo.
En la cúspide de aquella colina artificial se elevaba un rancho de vaquero, al que se llegaba por medio de escalones abiertos a trechos en las vertientes de la misma.
Una vez allí, el desconocido se detuvo y echó pie a tierra, operación que imitó su compañero.
Entonces los dos hombres dieron suelta a sus caballos, hundiendo el cañón de sus fusiles en una fragosidad de la base de la colina, y cogiendo con ambas manos la culata de sus armas hicieron servir a éstas de alzaprima.
Aunque uno ni otro de los dos se esforzaron mucho, una enorme piedra, al parecer completamente adherida al suelo, se movió lentamente, giró sobre goznes invisibles y dejó al descubierto la entrada de una cueva que en pendiente suave penetraba en el suelo, y la cual indudablemente recibía aire y luz por infinidad de imperceptibles intersticios, pues estaba seca y en ella se veía claramente.
—Baja, López, dijo el desconocido.
—¿Y V. se va arriba? preguntó el segundo jinete.
—Sí; dentro de una hora ven a reunirte conmigo, a no ser que me hayas visto antes.
—Perfectamente.
López silbó entonces a los caballos, que vinieron rápidamente al encuentro de sus dueños, y a una señal de aquél, se internaron buenamente en la cueva.
—Hasta la vista, dijo López.
El desconocido dirigió una señal afirmativa a su criado, quien se metió a su vez en la concavidad, e hizo girar nuevamente tras sí la piedra, la cual se adaptó tan perfectamente a la roca, que no dejó vestigio alguno de entrada.
Aquél había permanecido inmóvil y con los ojos fijos en la llanura que le rodeaba, cual si hubiese querido cerciorarse de que estaba completamente solo y nada tenía que temer de las miradas indiscretas.
Una vez en su sitio la piedra que cerraba la boca de la cueva, el desconocido se echó el fusil al hombro y empezó a subir lentamente los escalones y al parecer sumergido en meditación sombría.
Desde lo alto de la colina la vista abarcaba un horizonte extenso: de un lado Zapotecas, Cholula, haciendas y aldeas; del otro, Puebla con sus innumerables cúpulas esféricas y pintadas, que la daban apariencias de ciudad oriental; luego campos de maguey, trigo o agave, por en medio de los cuales serpenteaba, trazando una línea amarilla, la carretera de Méjico.
El desconocido permaneció pensativo por un instante, con la mirada fija en la llanura, completamente desierta en aquella hora matinal y a la que el sol naciente matizaba de irisados reflejos; luego, después de haber exhalado un ahogado suspiro, empujó el zarzo forrado de un cuero de buey que servía de puerta al rancho, y desapareció en el interior de éste.
Desde fuera, el rancho asumía el mísero aspecto de una cabaña casi arruinada; sin embargo de lo cual interiormente ofrecía más comodidades de las que cabía derecho a esperar en una región donde las exigencias de la vida, sobre todo para el pueblo, están reducidas a lo más estrictamente necesario.
La primera pieza, porque el rancho tenía muchas, servía de locutorio y de comedor y comunicaba con un cobertizo colocado en el exterior y que hacía las veces de cocina. Las encaladas paredes del mencionado comedor estaban adornadas, no de cuadros, sino de seis u ocho láminas iluminadas, hechas en Epinal y de las que esta ciudad inunda la tierra; dichas láminas representaban distintos episodios de las guerras del Imperio y estaban pulidamente encuadradas y cubiertas con sendos cristales. En un ángulo, poco más o menos a seis pies de altura y sobre una consola de palisandro con la tapa rodeada de pinchos en los que estaban clavados cirios de cera amarilla, de los cuales ardían tres, había una estatuita que representaba a la Virgen de Guadalupe, patrona de Méjico. Seis equipales, cuatro butacas, un aparador atestado de utensilios caseros y una mesa bastante capaz colocada en medio del comedor, completaban el ajuar de esta pieza, alegrada por dos ventanas con cortinas encarnadas.
El suelo estaba cubierto con un petate de labor delicada.
Se nos olvidaba hacer mención de un mueble asaz importante por su rareza y que en verdad nadie hubiera presumido encontrar en sitio semejante: el mueble a que nos referimos era un reloj de cuclillo, de la Selva Negra, coronado de un pájaro que con su canto anunciaba las horas y las medias horas.
Dicho reloj estaba colocado frente a la puerta de entrada, entre las dos ventanas, y a la derecha del mismo había otra puerta que conducía a los aposentos interiores.
El desconocido, que en el momento de entrar en el comedor no encontró a nadie, dejó su fusil en un rincón de la pieza, colocó su sombrero sobre la mesa, abrió una ventana hasta al pie de la cual arrastró una butaca en la que se sentó, lió un cigarrillo de paja de maíz, le dio fuego y empezó a fumar con la misma tranquilidad e indolencia que hubiera hecho en su propia casa, después de haber consultado el reloj y murmurado:
—¡Las cinco y media! me queda tiempo todavía: tardará en llegar.
Después de haber hablado de esta suerte consigo mismo, el desconocido se echó atrás descansando la cabeza en el respaldo de su butaca, cerró los ojos, soltó el cigarrillo, y pocos minutos después quedó profundamente dormido.
Media hora, poco más o menos hacía que nuestro personaje estaba durmiendo, cuando abrieron con precaución una puerta situada a sus espaldas, y por ella penetró de puntillas en el comedor una hechicera joven de veintidós a veintitrés años a lo sumo, de ojos azules y rubia cabellera, la cual avanzó la cabeza con ademán de curiosidad y fijó una mirada de benevolencia, casi diremos de ternura, en el durmiente.
El rostro de la recién llegada respiraba la alegría y la travesura unidas a una bondad extrema; sus facciones, sin ser correctas, constituían un conjunto coqueto y gracioso agradable a la primera mirada; la distinguía de las otras mujeres de rancheros, indias cobrizas casi todas ellas, un cutis blanquísimo, y ostentaba un traje correspondiente a su clase, pero de limpieza notable y llevado con garbo y sal que le sentaban a las mil maravillas.
La joven se acercó poquito a poco al durmiente, con la cabeza echada hacia atrás y un dedo en los labios, indudablemente con el propósito de recomendar a dos personas que la seguían, un hombre y una mujer entrada en años, que hiciesen el menos ruido posible.
De los dos nuevos personajes que vamos a introducir en escena, la mujer frisaba con los cincuenta y con los sesenta el hombre, y ambos tenían las facciones vulgares y sin expresión, a no ser la de una voluntad enérgica.
La mujer vestía el traje de las rancheras mejicanas; el hombre era vaquero.
Una vez los tres junto al desconocido, se colocaron frente a él y permanecieron inmóviles, contemplando como dormía.
En esto por la ventana penetró un rayo de sol, que fue a dar en el rostro del desconocido; el cual abrió los ojos y se levantó de improviso, profiriendo en francés estas palabras:
—¡Vive Dios! el diablo se me lleve si no me he dormido.
—¿Y qué mal hay en ello, don Oliverio? dijo en el mismo idioma el ranchero.
—¡Ah! ¿están Vds. ahí, amigos míos? profirió Oliverio sonriendo alegremente y tendiéndoles la mano; grato despertar el mío, ya que les encuentro a mi lado. Buenos días, Luisa, hija mía; buenos días, Teresa, y tú, mi viejo Loick, buenos días también. Traen Vds. unos rostros que da gusto verles.
—Siento que se haya despertado V., don Oliverio, dijo la hechicera Luisa.
—Tanto más cuanto estará V. fatigado, añadió Loick.
—¡Bah! ¡bah! ¿quién piensa en ello? ¿Verdad que no sospechaban Vds. encontrarme aquí?
—Dispense V., don Oliverio, dijo Loick, López me había notificado su llegada.
—Ese diablo de López no puede poner freno a su lengua, profirió de buen humor Oliverio; siempre será charlatán.
—¿Va V. a almorzar con nosotros? preguntó la joven.
—Esto no se pregunta, hijita, dijo el vaquero; bueno estaría que don Oliverio se negase a acompañarnos.
—Ea, regañón, no refunfuñes, profirió Oliverio sonriendo, almorzaré con vosotros.
—¡Bravo! ¡bravo! exclamó Luisa.
Y con ayuda de Teresa, que era su madre, así como Loick su padre, la joven empezó a preparar lo todo para el almuerzo.
—Pero ya lo saben Vds., dijo Oliverio; nada mejicano; no quiero oír hablar de la detestable cocina de esta tierra.
—Nada tema, contestó Luisa sonriendo; almorzaremos a la francesa.
—Magnífico; esto dobla mi apetito.
Mientras las dos mujeres iban y venían de la cocina al comedor para preparar el almuerzo y poner la mesa, Oliverio y Loick habían quedado solos al pie de la ventana y sostenían conversación animada.
—¿Y V. siempre satisfecho? preguntó Oliverio a su anfitrión.
—Siempre, respondió Loick; don Andrés de la Cruz es un buen amo; además, como V. sabe, me relaciono poco con él.
—Es cierto; V. sólo se las ha con don León Carral.
—No me quejo de él, pues pese a ser mayordomo es sujeto excelente; nos entendemos a las mil maravillas.
—Mejor que mejor; hubiera sentido lo contrario. Por otra parte, si V. consintió en tomar este rancho se debe a mi recomendación; así pues si ocurriese algo...
—Se lo diría a V. sin ambages, don Oliverio; pero por este lado todo marcha a pedir de boca.
El aventurero fijó una mirada escrutadora en su interlocutor, y profirió:
—¿Conque hay algo que vaya mal por otro lado?
—No digo eso, señor, balbuceó con turbación el vaquero.
—Recuerde V., Loick, dijo Oliverio con severidad y moviendo la cabeza, las condiciones que le impuse cuando le concedí mi perdón.
—Las tengo fijas en mi memoria, señor.
—¿No ha hablado V. a nadie?
—A nadie.
—¿Así pues, Domingo continúa creyendo...?
—Sí, señor, respondió el vaquero inclinando la cabeza; pero no me lleva el más mínimo afecto.
—¿En qué se funda V. para hacer semejante suposición?
—¡Oh! estoy seguro de lo que digo, señor; desde que V. se lo llevó a las praderas, su carácter ha cambiado radicalmente: los diez años que pasó lejos de mí le volteó del todo indiferente.
—Tal vez obedezca a un presentimiento, murmuró sordamente el aventurero.
—¡No diga V. esto, señor! exclamó con espanto Loick; la miseria es mala consejera; muy culpado fui; ¡pero si V. supiese cuán arrepentido estoy de mi crimen!
—Lo sé, y por esto le perdoné. Día llegará en que el verdadero culpado recibirá el castigo que merece.
—Sí, señor, y me estremece a mí, miserable, estar envuelto en este siniestro drama cuyo desenlace va a ser terrible.
—Terrible será en efecto, y V. va a presenciarlo, Loick, profirió en voz enérgica y reconcentrada Oliverio.
El vaquero dio un suspiro que no pasó por alto a su interlocutor.
—No he visto a Domingo, dijo el aventurero, variando súbitamente de tono; ¿duerme todavía?
—Le instruyó V. demasiado bien para que así sea, señor; de todos nosotros es el primero en levantarse.
—¿Cómo pues no se encuentra aquí?
—Salió, respondió con vacilación el vaquero; ¡caramba! tiene ya veintidós años y es libre de sus acciones.
—¡Ya! murmuró el aventurero con acento sombrío.
Luego, moviendo la cabeza, añadió:
—Almorcemos.
El almuerzo empezó bajo tristes auspicios, pero gracias a los esfuerzos de Oliverio, pronto reapareció el buen humor, y el final de aquél fue tan alegre como podía desearse.
De improviso López entró en el rancho, y dijo:
—Señor Loick, ahí está su hijo; no sé lo que trae, pero viene a pie y conduciendo de la brida a su caballo.
Todos se levantaron de la mesa y se salieron del rancho.
A un tiro de fusil, en el llano, se divisaba en efecto un hombre que conducía por la brida a un caballo, en los lomos del cual estaba atado un fardo bastante voluminoso, aunque difícil de distinguir claramente a causa de la distancia que separaba uno de otros.
—¡Es singular! murmuró Oliverio en voz sumamente queda y después de haber examinado atentamente y por espacio de algunos segundos al que llegaba; ¿será él por ventura? Quiero asegurarme de ello inmediatamente.
Y en haciendo seña a López de que le siguiese, el aventurero descendió apresuradamente los escalones, dejando absortos al vaquero y a las dos mujeres, que pronto le vieron correr, seguido de López, por el llano y al encuentro de Domingo.
Éste, al ver a los que hacia él se encaminaban, se detuvo para aguardarles.