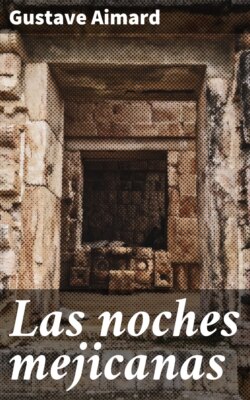Читать книгу Las noches mejicanas - Gustave Aimard - Страница 15
POR LA VENTANA
ОглавлениеEl comedor de la hacienda del Arenal, espacioso y largo, recibía luz por ventanas ojivales de pintadas vidrieras, sus paredes estaban cubiertas de ensambladuras de roble ennegrecido por los años, que le daban el aspecto de un refectorio de Cartujos del siglo XV, y en medio de él había una gran mesa en forma de herradura, rodeada de bancos excepto en la testera.
Al penetrar el conde del Saulay en la mencionada pieza, casi todos los comensales, unos veinticinco, se encontraban ya reunidos en ella.
Don Andrés, al igual que muchos de los grandes propietarios mejicanos, había conservado en sus posesiones la costumbre de hacer comer con él a sus criados.
Esta costumbre patriarcal, largos años ha caído en desuso en Francia, a nuestro modo de ver era una de las mejores que nos legaron nuestros padres, pues la vida en común estrechaba los lazos que unían los amos a los criados y enfeudaba a éstos, por decirlo así, a la familia, con la que hasta cierto punto compartían la vida íntima.
Don Andrés de la Cruz estaba en pie en la testera del comedor, entre sus hijos Melchor y Dolores.
Respecto de esta última nada diremos, pues el lector ya la conoce; por lo que hace a don Melchor, que vestía el traje mejicano en toda su pureza, tenía poco más o menos la misma edad que el conde, y su aventajada estatura y complexión robusta hacían de él un buen tipo en la acepción vulgar de la palabra. Tenía las facciones varoniles y distinguidas, negra y poblada la barba, grandes los ojos y de mirar fijo y perspicaz, color moreno subido ligeramente aceitunado, voz un tanto áspera y rostro sombrío, que a la más leve emoción cobraba una expresión de amenaza y de altivez terribles. Por lo demás su ademán era noble y exquisitos sus modales.
Una vez el señor de la Cruz hubo hecho las presentaciones, los comensales se sentaron alrededor de la mesa; luego el hacendero hizo colocar al conde a su derecha, al lado de doña Dolores, dirigió una seña a ésta, que dijo el Benedicite, los convidados contestaron amén, y empezó la comida.
Al igual que sus antepasados los españoles, los mejicanos son muy sobrios y no beben durante la comida; únicamente a los postres, cuando sirven los dulces, colocan vasos de agua en la mesa.
Don Andrés de la Cruz, por un exceso de cortesanía, había mandado que sirviesen vino a su huésped francés, el cual era atendido por su ayuda de cámara, que, con grande admiración de los circunstantes, estaba de pie detrás de él.
La comida fue silenciosa a pesar de los repetidos esfuerzos de don Andrés para animar la conversación; el conde y don Melchor se limitaban a cruzar entre sí y de cuando en cuando algunos cumplidos triviales; doña Dolores estaba pálida, parecía sentirse indispuesta, apenas probaba los manjares y no profería palabra alguna.
En comiendo, se levantaron todos y los criados de la hacienda se fueron cada cual a sus quehaceres.
El conde, preocupado a pesar suyo con el frío y compasado acogimiento que le había reservado don Melchor, pretextó la fatiga del viaje para retirarse a sus habitaciones, en lo que don Andrés consintió con repugnancia manifiesta.
Don Melchor y el conde cruzaron un saludo ceremonioso y se volvieron la espalda, y doña Dolores hizo una graciosa cortesía al joven, quien se retiró después de estrechar cariñosamente la mano que su anfitrión le tendió.
Acostumbrado como estaba a vivir en medio de la comodidad y de la elegancia y a las relaciones de la sociedad parisiense, tan saturadas de buen gusto y de aticismo, el conde del Saulay necesitó algunos días para familiarizarse con la existencia triste, monótona y estrecha de la hacienda del Arenal.
No obstante la afectuosa acogida que le había dispensado don Andrés de la Cruz y de las atenciones de que éste le rodeaba incesantemente, el joven no tardó en advertir que su anfitrión era el único que de la familia le miraba con buenos ojos.
Doña Dolores, muy cortés para con él y aun bondadosa en sus relaciones cotidianas o cuando el acaso les reunía, parecía sentirse mortificada en su presencia y apartar todas las ocasiones de hablar a solas. La doncella, tan pronto advertía que su padre o su hermano se salían del aposento donde se encontraban en compañía del conde, interrumpía de improviso la conversación, murmuraba, sonrojándose, alguna excusa y se alejaba, o más bien desaparecía volando, con la ligereza y rapidez de un pájaro, y sin más cumplidos dejaba solo a Luis.
Semejante conducta por parte de una doncella a la que estaba prometido desde la infancia, por quien había cruzado el océano casi contra su voluntad y solamente para honrar la palabra empeñada en su nombre por su familia, era realmente para mortificar a un hombre como el conde del Saulay, a quien su belleza física, su talento y su fortuna no le tenían de ningún modo acostumbrado hasta entonces a verse tratado con tanto desapego y desdén por las damas.
Poco inclinado ya de suyo al matrimonio que su familia quería imponerle y lo más mínimo enamorado de su prima, a quien apenas se había tomado el trabajo de mirar, y a la que, a causa de su indiferencia, estaba tentado a calificar de necia, el conde se hubiera conformado con la repugnancia que la joven parecía experimentar hacia él y aun consolado y felicitado por la ruptura del matrimonio proyectado, si en este negocio no hubiese estado comprometido su amor propio de un modo para él sobrado ofensivo.
Por mucho que fuese el desapego que sintiese por doña Dolores, al conde le humillaban el poco efecto que su porte, sus modales y su boato habían producido en la joven y el modo frío y desdeñoso con que ésta escuchara sus cumplidos y recibido sus regalos.
No obstante anhelar sinceramente que no se llevase a efecto una boda que por mil razones le tenía disgustado, Luis deseaba que sin partir positivamente de él, la ruptura tampoco partiese abiertamente de la joven, y que al mismo tiempo que se retiraba con los honores de la guerra, las circunstancias se presentasen lo bastante propicias para que la que debía ser su esposa sintiese su partida.
Descontento de sí mismo y de cuantos le rodeaban, sintiendo que se encontraba en una situación falsa que era probable iba a convertirse en ridícula dentro de poco, el conde determinó salir de ella lo más antes posible; pero antes de provocar una explicación franca y decisiva por parte de don Andrés de la Cruz, que parecía no sospechar lo más mínimo lo que estaba ocurriendo, el joven determinó saber positivamente a qué atenerse respecto de su prometida; y es que con la fatuidad propia de todos los hombres acostumbrados a no hallar oposición, estaba íntimamente convencido de que era imposible que doña Dolores no le hubiese amado si de su corazón no se hubiese ya apoderado otro hombre.
Tomado que hubo esta resolución y firme en ella, el conde, que por otra parte no sabía como matar el tiempo en la hacienda, se puso a espiar los pasos de la joven, resuelto, una vez adquirida la certidumbre, a retirarse y a tomar sin pérdida de tiempo la vuelta de Francia, a la que cada día encontraba más a faltar y de la que se arrepentía haber salido tan inopinadamente para venir a correr a dos mil leguas de ella un lance tan humillador.
Ya hemos hecho observar que doña Dolores, no obstante su indiferencia para con el conde, se creía obligada a mostrarse si no tan amable como hubiera deseado, a lo menos conforme, cortés y cumplida; ejemplo que don Melchor su hermano se dispensaba de imitar, ya que trataba al huésped de su padre con una indiferencia tal y tan estudiada, que forzosamente el conde tenía que advertirla, aun cuando éste desdeñase darse por entendido y simulase tomar los modales groseros, ofensivos y aun brutales del joven cual sí estuviesen muy en consonancia con las costumbres de la tierra.
Sin embargo, debemos confesar que los mejicanos son de una cortesanía exquisita, que su lenguaje es siempre pulcro y floridas sus expresiones, y que aparte el traje, es literalmente imposible diferenciar un hombre del pueblo de otro perteneciente a la clase encumbrada. Por una singular anomalía, indudablemente hija de su carácter hosco, don Melchor de la Cruz era la antítesis de sus compatriotas; siempre sombrío, compasado, recogido en sí mismo, puede decirse que no abría la boca sino para verter contadas palabras con tono áspero y voz ingrata.
De buenas a primeras, el conde y don Melchor quedaron poco satisfechos uno de otro: el francés pareció excesivamente presumido y muy más afeminado al mejicano, y el mejicano, grosero y vulgar en su traza y lenguaje al francés. Sin embargo, de no existir en realidad más que esta antipatía instintiva, quizás ella hubiera desaparecido, y entre los dos se habrían cimentado relaciones de amistad una vez se hubiesen conocido más a fondo y por consiguiente apreciado más; pero lo que don Melchor sentía por el conde no era indiferencia, ni envidia, sino un odio verdaderamente mejicano.
¿De dónde provenía este odio? ¿qué desconocida particularidad del conde había dado nacimiento a ella? Éste era el secreto de don Melchor.
Por lo demás, el joven hacendero era un arca de misterios y sus acciones tan tenebrosas como su semblante. Gozaba de libertad absoluta y de ella usaba y abusaba para ir y venir, entrar y salir sin dar cuenta de sus pasos a persona alguna. Su padre y su hermana, indudablemente acostumbrados a semejantes genialidades, nunca le preguntaban de dónde venía ni qué había hecho cuando tras una ausencia de siete u ocho días regresaba a la hacienda.
En estas circunstancias, por cierto muy frecuentes, llegaba a la hora del almuerzo.
Don Melchor saludaba con la cabeza a los asistentes y se sentaba a la mesa sin pronunciar palabra, y en comiendo liaba un cigarrillo, lo encendía y se retiraba a sus habitaciones sin hacer caso alguno de los que se encontraban en el comedor.
Comprendiendo don Andrés la inconveniencia y máxime lo poco galante de semejante conducta para con su huésped, una o dos veces ensayó disculpar a su hijo, atribuyendo la falta de cortesía de éste a graves ocupaciones que le absorbían por entero.