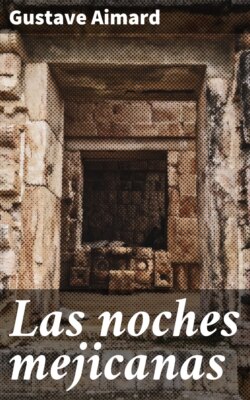Читать книгу Las noches mejicanas - Gustave Aimard - Страница 20
EL HERIDO
ОглавлениеEl silencio más profundo reinaba en el campo; la brisa nocturna había parado por completo. Sólo el incesante susurro de los infinitamente pequeños, dedicados sin reposo a la desconocida labor para la cual los ha creado la Providencia, turbaba la quietud de la noche; por el oscuro azul del firmamento no cruzaba nube alguna; de las estrellas partía una suave claridad, y los rayos lunares difundían sobre la tierra resplandores crepusculares, dando apariencias fantásticas a los árboles y a las colinas, los cuales proyectaban larguísima sombra; por la atmósfera, de limpidez tal que permitía oír el pesado y sacudido vuelo de los coleópteros al girar zumbando en torno de las ramas, cruzaban azulados reflejos, y al través de las altas hierbas, a las cuales iluminaban con su fosfórica luz, revoloteaban millares de luciérnagas. En suma, era una de las templadas y límpidas noches mejicanas, desconocidas en nuestros fríos climas menos favorecidos por el cielo; una de esas noches que sumergen el alma en divagación melancólica y suave.
De improviso surgió una sombra en el horizonte, se agrandó y a no tardar dibujó el bulto negro y todavía indeterminado de un jinete; que tal debió ser a juzgar por el ruido que producía en la endurecida tierra el rápido andar de un caballo.
En efecto, un jinete era él que se iba acercando. Seguía éste el camino de Puebla, semiamodorrado sobre su cabalgadura, a la que puede decirse dejaba avanzar a su antojo, de tal suerte llevaba flojas las riendas, cuando ésta, al llegar a una como encrucijada en medio de la cual se levantaba una cruz, hurtó súbitamente el cuerpo, enderezó las orejas y retrocedió con viveza.
El jinete, inopinadamente arrancado de su sueño, o lo que es más probable, de sus meditaciones, dio un salto sobre la silla y hubiera perdido los estribos a no haber instintivamente recogido al caballo tirando de las riendas con todas sus fuerzas.
—¡Hola! dijo el jinete levantando prontamente la cabeza y llevando la mano a su machete, mientras tendía en torno de sí una mirada de inquietud; ¿qué ocurre? ¿qué significa este pavor, Moreno mío? ¡Ea! sosiégate, nadie está pensando en nosotros.
Pero por más que su amo le dirigía palabras de halago y, al parecer, los dos vivían en muy buena inteligencia, el animal no cesaba de rezongar y daba muestras más y más vivas de sobresalto.
—Esto no es natural, vive Dios; tú no acostumbras a espantarte para nada. Vamos a ver, Moreno, ¿qué ocurre?
El viajero miró de nuevo a su alrededor, pero más atentamente que la primera vez y fijando los ojos en el suelo.
—¡Ah! profirió de pronto el jinete, reparando en un cuerpo tendido en tierras Moreno tiene razón; aquí veo algo, quizás el cadáver de algún hacendero a quien los salteadores habrán dado muerte para despojarle con más libertad, y al cual habrán abandonado luego sin cuidarse más de él, veamos.
Mientras estuvo hablando de esta suerte a media voz, el jinete se apeó; pero como era prudente y probablemente hacía mucho tiempo que estaba acostumbrado a recorrer los caminos de la confederación mejicana, amartilló su fusil y se apercibió al ataque y a la defensa, por si al individuo a quien quería prestar socorro se le ocurría levantarse prontamente para pedirle la bolsa o la vida; eventualidad muy en las costumbres de aquella tierra y contra la cual y ante todo es menester prevenirse.
Se acercó pues el jinete al cadáver, y por un instante le contempló con la más grave atención.
—¡Jum! murmuró el viajero, tan pronto se hubo convencido de que nada debía temer del infeliz que yacía a sus pies, y moviendo repetidas veces la cabeza, ahí un pobre diablo que me parece está muy enfermo; si no está muerto poco le falta. En fin, por sí o por no y aun cuando me parece trabajo inútil, veamos de prestarle auxilio.
Después de este nuevo soliloquio, el viajero, que no era otro que Domingo, el hijo del ranchero de que hemos hablado más arriba, bajó el gatillo de su fusil, dejó el arma en la margen del camino y al alcance de la mano por si ocurría tener que hacer uso de ella, arrendó su caballo a un árbol, y se quitó su sarape con objeto de poder obrar con desahogo.
En tomando calmosa y metódicamente todas estas precauciones, pues era hombre cuidadosísimo en todo, Domingo descolgó las alforjas que colgaban de la grupa de su caballo, se las echó al hombro, se arrodilló al lado del cuerpo tendido, apartó a éste las ropas que le cubrían el pecho, en el que tenía una grande herida, y le auscultó.
Domingo, que era de estatura elevada, miembros armónicos y musculatura de bronce, estaba dotado de gran fuerza corporal y sus movimientos eran ágiles y virilmente graciosos; en suma, era una de esas organizaciones robustas poco comunes doquiera que sea, pero de las que con más frecuencia se encuentran ejemplares en las regiones donde las exigencias de una vida de lucha desarrollan en proporciones sobradas veces excesivas las facultades físicas del individuo.
Veintiocho años le hubiera echado cualquiera a Domingo, a pesar de que aún no había cumplido los veintidós. Facciones hermosas, viriles e inteligentes, grandes y negros ojos de mirar noble, frente despejada, cabellos castaños y ensortijados de suyo, boca grande y de labios un tanto gruesos, bigote arrogantemente atusado, barbilla saliente y angulosa, daban a su fisonomía una expresión de franqueza, audacia y bondad, realmente simpática, al par que le imprimía un sello de indecible distinción. Lo más singular era que aquel hombre, perteneciente a la humilde clase de vaqueros, tenía manos y pies de una pequeñez extremada, particularmente las manos, de irreprochable corte aristocrático.
Tal era en lo físico del nuevo personaje que acabamos de presentar al lector y que está llamado a desempeñar un papel importante en el decurso de nuestro relato.
—Trabajo va a costarle el recobrarse, si es que se recobra, profirió Domingo levantándose después de haber inútilmente ensayado oír los latidos del corazón del herido.
Sin embargo, lejos de perder la esperanza, el joven abrió sus alforjas y sacó de ellas un pedazo de tela, un estuche y una cajita cerrada con llave, mientras sonreía y decía entre sí:
—Por fortuna conservo mis costumbres indias y siempre traigo conmigo mi botiquín.
Y poniendo manos a la obra sin perder momento, sondeó la llaga y la lavó cuidadosamente.
De los amoratados labios de la herida salía la sangre gota a gota.
Domingo destapó un frasco lleno de un licor rojizo, vertió sobre la llaga algunas gotas del mismo y la sangre dejó de manar como por arte de magia.
Entonces y con destreza que demostraba mucha práctica, el joven vendó la herida después de aplicar a ésta con tiento sumo algunas hierbas machacadas y humedecidas con el licor rojizo que ya empleara.
El infeliz no daba señal alguna de vida; su cuerpo seguía conservando la rigidez de los cadáveres; con todo, en las extremidades persistía un poco de sudor, diagnóstico que daba a suponer a Domingo que en aquel pobre cuerpo no se había extinguido aún del todo la vida.
Después de haberlo curado con el amor que hemos visto, el joven levantó un poco al herido y le arrimó a un árbol; luego le dio en el pecho, sienes y muñecas unas friegas de ron mezclado con agua, interrumpiendo de vez en cuando su operación para fijar una mirada cuidadosa en el contraído y lívido rostro del paciente.
Todo, al parecer, debía ser inútil: contracción alguna, ni el más leve estremecimiento indicaban que el herido sustentase un átomo de vida.
Mas ¿existe algo tan firme como la voluntad del hombre que se empeña en salvar a un semejante? Domingo, por mucho que empezase a dudar formalmente del éxito de sus esfuerzos, lejos de desalentarse sintió redoblar su ardor, por lo que resolvió no abandonar la partida hasta quedar plenamente convencido de que todo auxilio era inútil.
Conmovedor era el cuadro que formaban aquellos dos hombres, uno impulsado por el santo amor de la humanidad, encarnizándose, si vale la palabra, en prodigar al otro los más solícitos y paternales cuidados, al pie del redentor signo de la cruz, en medio de un camino desierto y durante una noche tranquila y clara.
Domingo interrumpió de improviso las friegas, y dándose una palmada en la frente cual si de su cerebro hubiese surgido súbito un pensamiento, murmuró:
—¿Dónde diablos tengo la cabeza?
Y empezó a sacar objetos de sus alforjas, que parecían inagotables, tal cantidad de adminículos encerraban, hasta que dio con una calabaza tapada cuidadosamente; luego destapó la calabaza, entreabrió con la hoja de su cuchillo los apretados dientes del herido, y al par que con ansiedad examinaba el semblante de éste, le vertió en la boca parte de lo que contenía la referida calabaza.
Dos o tres minutos después el herido se estremeció casi imperceptiblemente y movió los párpados cual si hubiese intentado abrirlos.
—¡Ah! murmuró Domingo con alegría, lo que es esta vez me parece que voy a triunfar.
Y colocando la calabaza a su lado, anudó las friegas con nuevo ardor.
A los redoblados esfuerzos del joven, el herido exhaló un suspiro suave, sus miembros empezaron a perder su rigidez, y su respiración, aunque débil y entrecortada, se hizo más distinta; las facciones se le aflojaron, los pómulos se le salpicaron de manchas encarnadas, y a pesar de que continuaba con los ojos cerrados, movió los labios cual si hubiese querido proferir algunas palabras.
—¡Bah! murmuró Domingo con acento de satisfacción, todavía no ha muerto, pero de buena habrá escapado si se salva. ¡Bravo! he aprovechado el tiempo. Pero ¿quién puede haberle dado tan furiosa estocada? En Méjico nadie se bate a espada. Por mi alma que si no temiese inferirle injuria, casi me atrevería a asegurar que conozco al individuo que ha aviado de tan mala manera a este infeliz; pero paciencia; como hable, que hablará, el demonio me lleve si por astuto que sea no le hago cantar con quien se las ha habido.
Ínterin, la vida, después de haber por largo tiempo vacilado en penetrar de nuevo en aquel cuerpo al que casi abandonara, había empeñado una lucha encarnizada contra la muerte, a la que por momentos hacía perder terreno; los movimientos del herido iban siendo más y más marcados y sobre todo más inteligentes, y por dos veces había abierto éste los ojos, si bien para cerrarlos otra vez y casi al punto. La mejoría era sensible, y no era ya sino asunto de tiempo él que recobrase la razón.
Domingo tomó un vaso, vertió en él un poco de agua en la que echó contadas gotas del licor encerrado en la calabaza, y lo acercó a la boca del herido, el cual abrió los labios y bebió, dando después un suspiro de alivio.
—¿Qué tal se encuentra V.? le preguntó con interés el joven.
Al son de aquella voz desconocida, el herido se estremeció, hizo un ademán como si hubiese querido repeler una imagen espantosa, y murmuró con voz sorda:
—¡Máteme V.!
—¡Cómo se entiende que le mate! me guardaré muy bien, profirió alegremente Domingo: no me afané en resucitarle para eso.
El herido entreabrió los ojos, tendió una mirada despavorida en torno de sí, y fijándola luego y con espanto indecible en el joven, exclamó:
—¡El enmascarado! ¡el enmascarado! ¡oh! ¡atrás! ¡atrás!
—Fuerte ha sido la conmoción cerebral, dijo entre sí Domingo; es pábulo de una alucinación febril que, de persistir, podría parar en la demencia. ¡Jum! el caso es grave. ¿Qué hacer para aplicar remedio al mal?
—¡Verdugo! prosiguió en voz apenas perceptible el herido, ¡mátame!
—Parece que está aferrado a esta idea, murmuró Domingo; este hombre cayó en una emboscada horrible; su conturbado espíritu sólo le recuerda la última escena de muerte en la que tan desgraciado papel le tocó desempeñar; es menester concluir de una vez y devolverle la tranquilidad necesaria a su salud, o de no está perdido.
—Ya lo sé, dijo el herido, que oyera claramente las últimas palabras pronunciadas por Domingo; mátame pues y acaba con mis padecimientos.
—¡Ah! ¿me oye V., señor? profirió Domingo; perfectamente; entonces escúcheme sin interrumpirme; yo no soy uno de los que le redujeron al estado en que V. se encuentra, sino un viajero a quien el acaso, o más bien dicho la Providencia condujo por este camino para que le auxiliase a V., y aquí estoy para salvarle. ¿Me comprende V.? Así pues, déjese de quimeras y olvide si puede, a lo menos por ahora, lo que ocurrió entre usted y sus asesinos; a mí no me anima otro deseo que él de serle útil, y en prueba de ello, sepa que a no ser el auxilio que le he prestado, en lo presente ya estaría V. muerto y bien muerto; no oponga obstáculos a la tarea ya de suyo tan dificultosa que me he impuesto, y sepa que su salvación desde este momento depende exclusivamente de V.
El herido hizo un movimiento atropellado para levantarse, pero sus fuerzas le engañaron y cayó otra vez, dando un suspiro de desaliento y murmurando:
—¡No puedo!
—Yo lo creo, herido como está V., repuso Domingo, es milagro que la horrorosa estocada que recibió no le haya matado instantáneamente. Ea, no resista más a lo que la humanidad me manda hacer por V.
—¿Si no asesino, quién es V. pues? preguntó con desasosiego el herido.
—¿Que quién soy? un pobre vaquero que le encontró a V. aquí agonizando y tuvo la fortuna de devolverle la vida.
—¿Y V. me jura que le animan buenas intenciones?
—Por mi honra se lo juro a V.
—Gracias, murmuró el herido.
Uno y otro interlocutor guardaron silencio por espacio de algunos segundos, al cabo de los cuales y con reconcentrada energía el herido pronunció estas palabras:
—¡Oh! ¡quiero vivir!
—Comprendo este deseo y le hallo muy natural, dijo Domingo.
—Sí, quiero vivir, porque necesito vengarme.
—Justo es; la venganza está permitida.
—¿V. me promete salvarme?
—Haré cuanto esté en mi mano para conseguirlo.
—Estoy rico y le recompensaré a V.
—¿A qué hablar de recompensa? profirió Domingo moviendo la cabeza. ¿V. cree que la abnegación se compra?. Guarde V. su dinero, señor, pues como no lo necesito de nada me serviría.
—Sin embargo, mi deber...
—Ea, basta sobre el particular, por favor se lo ruego, o de no va V. a inferirme grave ofensa. Al salvarle a V. la vida cumplo con mi obligación, y de consiguiente no me cabe derecho a recompensa alguna.
—Obre V. pues como más bien le plazca.
—Ante todo prométame V. que no va a oponer ninguna objeción a lo que yo estime conveniente hacer en pro de su salvación.
—Lo prometo.
—Así nos entenderemos perfectamente. Pronto va a amanecer, y por lo tanto debemos no permanecer aquí más tiempo.
—¿Y a dónde quiere V. que yo vaya si me siento tan endeble que no puedo menearme lo más mínimo?
—No se apure por eso; le colocaré a V. sobre mi caballo y haciendo marchar éste al paso le conduciré a lugar seguro sin que sufra mucho traqueteo.
—Me entrego.
—Es lo mejor que puede V. hacer. ¿Quiere usted que le conduzca a su casa?
—¿Mi casa? profirió con mal disimulado espanto el herido al par que hacía un movimiento como si hubiese querido huir; ¿así pues V. me conoce y sabe dónde vivo?
—No sé quién es V. ni dónde está su casa.
—¿Cómo quiere V. que esté al tanto de estos pormenores si esta noche es la primera vez que le veo?
—Es verdad, murmuró el herido hablando consigo mismo; estoy loco; ése es hombre de buena fe. Luego, dirigiéndose a Domingo, añadió con voz entrecortada y apenas perceptible: soy un viajero; vengo de Veracruz y me dirigía a Méjico, cuando prontamente me vi atacado, despojado de cuanto poseía y abandonado por muerto al pie de esta cruz donde V. me encontró providencialmente; en este instante no tengo otro domicilio que él que a V. le plazca ofrecerme. Ahí mi historia, sencilla como la verdad.
—Tanto si es verdadera como no, nada me importa, señor, objetó Domingo; no me asiste derecho a inmiscuirme por fuerza en sus asuntos de V. Así pues, ahórrese el trabajo de comunicarme noticias que no le pido; nada me aprovechan, y en el estado en que V. se encuentra no pueden menos de serle perjudiciales, ya por la excesiva aplicación a que le sujetan el espíritu, ya porque le obligan a hablar.
En efecto, gracias solamente a un poderoso esfuerzo de voluntad, el herido había logrado sostener una conversación tan larga; la sacudida que experimentara había sido excesivamente recia y demasiado grave su herida para que a pesar de su ardiente deseo le fuese dable continuar la discusión sin peligro de caer en un síncope más peligroso que no él de que le sacara por modo tan milagroso su salvador. Sintiendo el pulsar de sus arterias, inundadas de sudor las sienes, oscurecida la vista, y que sus ideas, tan trabajosamente coordinadas, se le desvanecían de nuevo, comprendió qua sería locura prolongar su resistencia; se dejó caer pues hacia atrás con desaliento, y exhalando un suspiro de resignación, murmuró en voz débil:
—Haga V. de mí según su voluntad, amigo mío; me siento morir.
Domingo, que con ojos conturbados siguiera los movimientos del infeliz, se apresuró a darle de beber algunas gotas de cordial en él que había vertido un licor soporífero; socorro eficaz para el herido, que pareció recobrar la vida.
—Cállese V., dijo el joven a éste, al ver que quería darle las gracias; ya ha hablado usted sobradamente.
Y envolviéndole cuidadosamente en su capa, le tendió en el suelo y añadió:
—Así está V. bien; no se mueva y vea de dormir mientras yo estudio el modo de llevármele de aquí cuanto antes.
El herido no opuso resistencia; habiendo ya obrado en él el soporífero, sonrió suavemente, cerró los párpados y a no tardar quedó sumergido en sueño tranquilo y reparador.
Domingo, completamente satisfecho, le contempló por un instante, y luego murmuró con no fingida alegría:
—Prefiero verle así que no cual a mi llegada; pero todavía no está salvado. Ahora es menester partir lo más pronto posible si no quiero que me lo impidan los importunos que antes de poco van a infestar este camino.
Domingo desarrendó su caballo, le puso otra vez las bridas, le condujo al lado del herido, y después de haber preparado una especie de cama en la grupa del animal con algunas mantas a las que añadió su sarape, de que se despojó sin vacilar, levantó al paciente en sus nervudos brazos, con tanta facilidad como si hubiese sido un niño, y le colocó con tiento sumo sobre la cama, en la que le acomodó lo más bien que supo, cuidando, al mismo tiempo, de sostenerlo para evitar una caída que indefectiblemente hubiera sido mortal.
Una vez el joven se hubo asegurado de que el herido se encontraba en posición tan cómoda como permitían las circunstancias y sobre todo los deficientes medios de transporte de que disponía, arreó a su caballo, y empuñando las riendas echó a andar sin moverse del lado de aquél para sostener en equilibrio la cama, alejándose en dirección al rancho en el que le hemos precedido de una hora para introducir en él al aventurero.