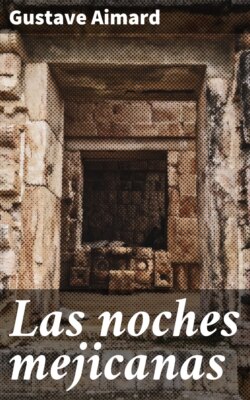Читать книгу Las noches mejicanas - Gustave Aimard - Страница 13
LA HACIENDA DEL ARENAL
ОглавлениеCuatro días después de ocurridos los acontecimientos de que se hace mérito en el anterior capítulo, el conde Luis del Saulay y Oliverio todavía viajaban mano a mano, pero el lugar de la escena había cambiado por completo. Alrededor de ellos se extendía una inmensa llanura cubierta de feraz vegetación y regada por algunos ríos, en las márgenes de los cuales estaban asentadas las humildes chozas de muchos pueblos de escasa o ninguna importancia; acá y allá estaban pastando algunos rebaños vigilados por vaqueros montados que llevaban la reata en la silla, el machete al cinto y la larga pica en el descanso. En el camino, cuyas amarillentas revueltas resaltaban sobre el color verde del llano, se veían negruzcas manchas, que no eran sino recuas de mulas que se dirigían hacia las nevadas montañas que limitan el horizonte; grupos de árboles gigantescos daban variedad a la perspectiva, y algo a la derecha, en la cúspide de una colina bastante elevada, se erguían orgullosamente los robustos muros de una importante hacienda.
Los viajeros avanzaban a paso corto por las últimas sinuosidades de angosta senda que suavemente bajaba al llano, y al llegar a un sitio en que la cortina de árboles que les interceptaba la vista se separó a uno y otro lado, la perspectiva pareció de repente ante ellos, cual si de súbito la hubiese hecho surgir la prodigiosa varita de un mago.
Al ver el magnífico caleidoscopio que a sus miradas se ofrecía, el conde lanzó un grito de admiración.
—Como sé que es V. hombre de gusto, le preparé esta sorpresa, dijo Oliverio. ¿Qué le parece?
—Admirable; nunca he visto una perspectiva tan hermosa, exclamó el joven con entusiasmo.
—Sí, dijo el aventurero ahogando un suspiro, para una perspectiva echada a perder por la mano del hombre no está del todo mal; pero le repito lo que tantas veces le he manifestado: solamente en las altas sabanas del gran desierto mejicano es posible ver la naturaleza tal cual Dios la ha creado; esto, en comparación, no es sino una decoración de ópera, una naturaleza convencional que no tiene razón de ser y nada significa.
—Convencional o no, replicó el conde riéndose de la humorada de su interlocutor, yo hallo admirable la perspectiva.
—Ya le he dicho que no está del todo mal; pero imagine V. cuan hermoso debió ser este paisaje en los primitivos días del mundo, cuando a pesar de los torpes conatos de los hombres éstos no han conseguido aún echarlo a perder enteramente.
—Por mi vida que es V. un compañero inapreciable, repuso el joven redoblando la risa al escuchar lo que acababa de decir Oliverio; le aseguro que una vez nos hayamos separado, a menudo echaré de menos su agradable compañía.
—Pues prepárese V. a ello, señor conde, contestó el aventurero sonriendo, porque pronto vamos a separarnos.
—¿Cómo se entiende?
—A lo sumo dentro de una hora; pero continuemos andando; el sol empieza a calentar y la sombra de los árboles que se ven allá abajo nos vendrá de perlas.
Los dos viandantes soltaron las riendas a sus caballos y anudaron al paso el descenso casi insensible que debía conducirles al llano.
—¿No siente V. todavía necesidad de dar un poco de reposo al cuerpo, señor conde? preguntó el aventurero mientras liaba con indolencia un cigarrillo.
—De veras, no; gracias a V., este viaje, si bien algo monótono, me ha parecido delicioso.
—¿Monótono ha dicho V.?
—¡Caramba! en Francia se cuentan hechos tan espeluznantes de las tierras de ultramar, donde, según dicen, se encuentra uno con bandidos emboscados a cada paso y no es posible andar diez leguas sin exponer veinte veces la vida, que no sin aprensión desembarcamos los europeos en estas playas. A mí me habían llenado la cabeza de historias capaces de hacer poner de punta los cabellos, y francamente, esperaba sorpresas, emboscadas, combates encarnizados y qué sé yo cuantas cosas más. Pero ya ve V., nada, absolutamente nada ha ocurrido; he hecho el viaje más prosaico del mundo, sin que durante él haya sobrevenido el más leve accidente para poderlo yo referir más adelante.
—Todavía no ha salido V. de Méjico.
—Es cierto, pero esto no quita que vea desvanecidas mis ilusiones; ya no creo en los bandidos mejicanos, ni en los feroces indios; no vale la pena venir de tan lejos para no ver más de lo que uno ve en su propia tierra. ¡Vayan al diablo los viajes! Hace cuatro días íbamos a vernos en un lance, y tan es así, que cuando V. me dejaba a solas, forjaba en mi imaginación los más belicosos proyectos; luego volvía V., al cabo de dos largas horas, y me anunciaba sonriendo que se había equivocado, que nada había visto. No me ha cabido sino tragarme todos mis designios bélicos. Si esto es estar de chiripa, que venga Dios y lo vea.
—¿Qué quiere V.? replicó el aventurero con acento de imperceptible ironía, la civilización se va infiltrando por tal modo entre nosotros, que, salvo algunas ligeras diferencias, hoy nos paremos a las viejas naciones de Europa.
—Chancéese V. y búrlese de mí cuanto quiera, dijo el conde; pero volvamos al asunto.
—Esto pido, señor, replicó el aventurero. ¿Entre otras cosas no me dijo V. que tenía el designio de dirigirse a la hacienda del Arenal, y que si no se desviaba de su camino que conduce directamente hacia Méjico, era porque temía extraviarse en una tierra a la que V. no conocía y en la que dudaba encontrar quien fuese capaz de ponerle nuevamente sobre la pista?
—Efectivamente, caballero.
—Pues bien, las cosas se simplifican extraordinariamente.
—¿Y eso?
—Mire enfrente de V., señor conde, ¿qué ve V.?
—Un magnífico edificio con todo el aspecto de una fortaleza.
—Pues el edificio ese es la hacienda del Arenal.
—¿De veras? ¿No me engaña V.? preguntó el conde.
—¡Para qué! respondió suavemente el aventurero.
—¡Oh! de esta suerte la sorpresa resulta buena cosa más agradable que no supuse.
—A propósito, me olvidaba de una circunstancia que no deja de ser importante para V.: hace ya dos días que sus criados y sus equipajes están en la hacienda.
—Pero ¿quién puso en antecedentes a mis criados?
—Yo.
—¡Cómo V.! si puede decirse que no se ha movido de mi lado.
—Cortos fueron los momentos en que me separé de V., es verdad, pero tuve lo bastante.
—Es V. un amabilísimo compañero, don Oliverio, y le agradezco en el alma las atenciones de que me rodea.
—¡Bah! V. se chancea.
—¿Conoce V. al propietario de la hacienda esa?
—¿A don Andrés de la Cruz? ¡ya lo creo!
—¿Qué tal es?
—¿En lo moral o en lo físico?
—En lo moral.
—Un sujeto de gran corazón y clara inteligencia; prodiga el bien, y atiende a pobres y a ricos.
—Magnífico es el retrato.
—Y me quedo corto. ¡Ah! se me olvidaba decir a V. que don Andrés tiene muchos enemigos.
—¡Enemigos!
—Sí, todos los bribones de la comarca, y a Dios gracias abundan en esta bendita tierra.
—¿Y su hija doña Dolores?
—Es una deliciosa niña de dieciséis años, todavía más buena que hermosa; inocente y pura, sus ojos reflejan el cielo; es un ángel a quien ha placido a Dios colocar en la tierra, sin duda para vergüenza de los hombres.
—V. va a venirse conmigo a la hacienda, ¿no es eso? preguntó el conde.
—No; dentro de algunos minutos tendré el honor de despedirme de V.
—Supongo que para vernos de nuevo cuanto antes.
—No me atrevo a prometérselo a V., señor conde.
Oliverio y el joven caminaron algunos instantes más mano a mano, guardando el más profundo silencio y aguijando a sus cabalgaduras, con lo que se iban acercando rápidamente a la hacienda, cuyos edificios aparecían ya por completo.
Era la del Arenal una de esas magníficas residencias construidas durante los primeros años de la conquista, entre palacio y fortaleza, semejante a las que los españoles levantaban por aquellos tiempos en sus dominios, a fin de mantener a raya a los indios y resistir a las continuas y sangrientas revueltas de éstos.
Las almenas que coronaban los muros de la hacienda proclamaban la nobleza de su propietario, ya que únicamente los nobles gozaban del derecho de almenar sus moradas y de cuyo derecho se mostraban por demás celosos.
La cúpula de la capilla de la hacienda, que sobresalía de las murallas, brillaba a los ardorosos rayos del sol.
A medida que los viajeros iban acercándose, el paisaje iba cobrando nueva vida; a cada paso se encontraban con jinetes, arrieros guiando sus recuas de mulas, indios que corrían llevando bultos a cuestas suspendidos de una correa que les pasaba alrededor de la frente, rebaños conducidos por vaqueros y que iban en busca de nuevo pasto, frailes trotando sobre sendas mulas, mujeres, niños, en una palabra, gente atareada de todos estados y de uno y otro sexo que iban, venían y se cruzaban en todas direcciones.
Al llegar al pie de la colina sobre la cual se asentaba la hacienda y en el instante en que iba a penetrar en la senda que conducía a la puerta principal del edificio, el aventurero detuvo a su caballo, y volviéndose hacia el joven, le dijo:
—Señor conde, hemos llegado al término de nuestro viaje; con su permiso pues me retiro.
—No sin prometerme antes que vamos a vernos de nuevo.
—Me es imposible empeñar tal promesa, señor conde; nuestros caminos son diametralmente opuestos, y por otra parte quizá valdría más que no volviésemos a vernos.
—¿Qué quiere V. decir?
—Nada personal ni ofensivo para V.; permítame que le estreche la mano antes de separarnos.
—De todo corazón, exclamó el joven tendiéndole efusivamente la diestra.
—Adiós, dijo Oliverio; el tiempo vuela y a estas horas debía encontrarme ya muy lejos de aquí.
El aventurero se inclinó sobre el cuello de su caballo y con la rapidez de la flecha se internó en un sendero por él que no tardó en desaparecer.
—¡Vaya un carácter singular! murmuró el joven. ¡Oh! volveré a verle, es menester que así sea.
El conde oprimió suavemente los ijares de su cabalgadura y penetró en el sendero que en pocos minutos debía conducirle a la cúspide de la colina y a la puerta principal de la hacienda.
Oliverio anduvo acertado al decir que al conde le estaban esperando en la hacienda; en efecto, éste vio dos criados que, de pie en la puerta, al parecer acechaban su llegada.
El joven se apeó en el primer patio y abandonó su caballo en manos de un palafrenero que lo condujo a la caballeriza.
En el instante en que el conde se encaminaba hacia una gran puerta sombrada por una marquesina y que daba paso a las habitaciones, don Andrés salió por ella, voló solícito a su encuentro, le estrechó efusivamente contra su corazón, y después de besarle repetidas veces, dijo:
—¡Alabado sea Dios! por fin ha llegado V.; ya empezábamos a estar cuidadosos.
El conde, cogido de improviso, se dejó abrazar y besar sin darse cuenta cabal de lo que le pasaba, ni atinando con quién se las había; pero el anciano, advirtiendo la admiración de su huésped y que éste a pesar de sus esfuerzos no conseguía disimularla del todo, le sacó del aprieto nombrándose y añadiendo:
—Soy su pariente cercano, mi querido conde; su primo; así pues no tenga V. empacho, obre con entera libertad; esta casa y cuanto en ella se encierra está a su disposición.
El joven se deshizo en excusas; pero don Andrés le interrumpió, diciendo en tono festivo:
—¡Válgame Dios! ¿dónde tengo la cabeza? le entretengo aquí contándole mis chocheces y me olvido de que acaba de hacer V. un largo viaje a caballo y por consiguiente de que necesita reposo. Venga V., quiero darme la satisfacción de conducirle yo mismo a sus habitaciones; hace ya muchos días que están dispuestas.
—Mi querido primo, contestó el conde, le agradezco en el alma los agasajos de que me colma, pero creo sería conveniente que me presentase V. a mi prima antes de retirarme.
—Esto no corre priesa, mi querido conde; mi hija se encuentra ahora en su tocador con sus doncellas. Primeramente deje que le anuncie; sé más bien que V. lo que conviene hacer en estas circunstancias. Vaya V. a descansar.
—Como V. quiera, primo; por otra parte le confieso, ya que me hace el favor de dejarme en completa libertad, que no sentiré tomar algunas horas de reposo.
—¿No decía yo? repuso alegremente don Andrés, todos los jóvenes son iguales: no saben de la misa la media.
El hacendero condujo entonces a su huésped a una habitación previamente dispuesta y amueblada con gusto bajo la inmediata inspección de don Andrés; la cual estaba destinada al conde para todo el tiempo que a éste le pluguiese permanecer en la hacienda, y a la que habían sido ya transportadas sus maletas.
Al conde le estaba aguardando su ayuda de cámara.
La habitación que hemos dicho, no era espaciosa, pero estaba muy bien distribuida y, atendidos los recursos del país, ofrecía muchas comodidades. Se componía de cuatro piezas: el dormitorio del conde con su gabinete tocador y cuarto de baños anejo, un estudio que hacía las veces de salón, antecámara y un aposento para los criados, a fin de que aquél pudiese utilizarlos de día y de noche. Por medio de algunos tabiques, la habían separado, hecha del todo independiente de las demás habitaciones de la hacienda, y en ella se penetraba por tres puertas: una que daba al vestíbulo, otra al patio común y otra, de la que partían algunos escalones, que daba acceso a la magnífica huerta de la hacienda, huerta que por lo vasta merecía el título de parque.
El conde, recién desembarcado en Méjico, y que al igual que todos los extranjeros tenía una idea errónea de un país al que no conocía, estaba muy lejos de presumir que en la hacienda del Arenal iba a encontrar una instalación tan cómoda y por tal modo adaptaba a sus gustos y a sus costumbres un tanto graves; así es que se sintió enajenado y dio a don Andrés las más calurosas gracias por la molestia que se tomara para hacerle agradable su estancia en la hacienda, y aun le significó cuan distante estaba de esperar un recibimiento tan amable.
Don Andrés de la Cruz, hondamente satisfecho de este cumplido, se frotó las manos con alegría y se retiró, dejando a su pariente en libertad de entregarse al reposo.
Una vez a solas con su ayuda de cámara, el conde, después de cambiar el traje que llevaba por otro más adecuado a la vida de campo, interrogó a su criado respecto del modo como había efectuado su viaje desde Veracruz y como le recibieran a su llegada a la hacienda.
El mencionado ayudante de cámara, hermano de leche del conde, de quien era devotísimo, tenía poco más o menos la misma edad que éste, y sobre ser robusto, bien formado, de presencia agradable y valeroso, le adornaba una cualidad preciosa en un criado, la de ser ciego, sordo y mudo. Efectivamente, no hablaba sino conminado por orden expresa y aun en este caso era por demás lacónico. El conde le quería mucho y tenía en él ilimitada confianza.
Raimbaut, que así se llamaba el criado, sentía por su amo un respeto profundo, y, siempre esclavo de la etiqueta, no le hablaba nunca sino, en tercera persona. Fuese cual fuese la hora del día o de la noche que el conde le llamase, se presentaba ante él ostentando el severo traje que había adoptado, compuesto de casaca negra, a la francesa, de cuello recto y botonadura de oro, chupa y calzones negros, medias de seda blancas, zapatos con hebilla y corbata blanca. Excepto los polvos, que no llevaba, vestido de esta suerte Raimbaut asumía todas las apariencias de un intendente de encopetado señor del pasado siglo.
El otro criado del conde era un mocetón de unos veinte años, robusto y de musculatura atlética. Ahijado de Raimbaut, que se había encargado de instruirle en las prácticas del servicio, desempeñaba las mecánicas más pesadas y vestía la librea del conde, azul y plata; se llamaba Lanca Ibarru, era adicto a su amo y temía como al fuego a su padrino, a quien profesaba una veneración profunda. Valiente si los hay, astuto e inteligente, empañaban un tanto estas cualidades su glotonería y su afición al dolce far niente.
Corto fue el relato de Raimbaut: nada absolutamente le había pasado sino recibir por conducto de un desconocido una orden de su amo para que en vez de continuar su viaje hasta Méjico se hiciese conducir al Arenal, como así lo había efectuado.
El conde, que vio era cierto lo que el aventurero le dijera, despidió a su ayuda de cámara, se arrellanó en una butaca y abrió un libro; pero a no tardar y apoderándose de él el sueño, se durmió.
A eso de las cuatro de la tarde y en el preciso instante en que el conde se despertaba, Raimbaut entró en el dormitorio de éste y le anunció que don Andrés de la Cruz le estaba aguardando para comer.
El conde dirigió una mirada a su tocado y precedido de Raimbaut, que le servía de guía, se encaminó hacia el comedor.