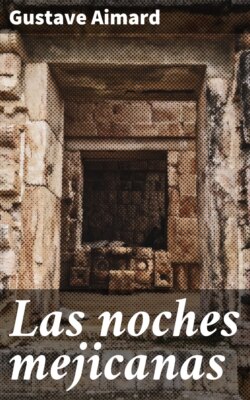Читать книгу Las noches mejicanas - Gustave Aimard - Страница 16
Оглавление—Don Melchor, contestó el conde, es caballero cabal y de conducta correcta; y aun la franqueza de que hace gala, tratándome como amigo y pariente y no como extraño, prueba la amistad que me profesa. Sentiría pues en el alma que por mí modificase lo más mínimo sus costumbres.
El hacendero, que no se llamó a engaño respecto de la aparente mansedumbre de su huésped, juzgó prudente no insistir sobre el particular y no se habló más del asunto.
A don Melchor le temían no sólo todos los peones de la hacienda, sino también, por lo que podía colegirse, su mismo padre.
Era evidente que aquel sombrío joven ejercía sobre cuánto le rodeaba un influjo que quizá por lo oculto era más terrible; pero nadie se atrevía a quejarse. El conde, único que pudiera haber aventurado algunas observaciones, no se tomaba el trabajo de hacerlas, por la sencilla razón de que hallándose de paso, y sólo por algunos días en Méjico y teniéndose por extraño, no le halagaba intervenir en asuntos o en intrigas que no le incumbían ni debían concernirle para nada.
Dos meses hacía que Luis de Saulay llegara a la hacienda, y este periodo de tiempo lo había empleado en leer o en recorrer los alrededores, casi siempre en compañía del mayordomo de don Andrés, sujeto de unos cuarenta años de edad, rechoncho, robusto y de semblante sincero y que al parecer gozaba de ilimitada confianza en el ánimo de sus amos.
Dicho mayordomo, llamado León Carral, había cobrado grande afición al joven francés, cuya liberalidad e inagotable buen humor le tenían cautivado.
Se complacía el buen Carral, durante sus carreras por el llano, en amaestrar al conde en el arte de la equitación, haciéndole comprender los defectos de la escuela francesa y aplicándose en convertirle en lo que él tenía la justificada pretensión de ser, esto es, un verdadero hombre de a caballo, un jinete consumado.
Debemos añadir que el discípulo aprovechó muy mucho las lecciones y que no sólo se había convertido en poco tiempo en habilísimo jinete, sino también, gracias asimismo al mayordomo, en tirador de primer orden.
Siguiendo los consejos de su maestro, hacia poco que el conde adoptara el elegante y cómodo traje mejicano, que le sentaba a las mil maravillas.
Don Andrés de la Cruz se había frotado de gusto las manos al ver que aquél a quien consideraba ya casi yerno suyo tomaba el traje del país, pues esto le demostraba que al conde le animaba el intento de establecerse en Méjico; y aun se asió de esta circunstancia para hacer rodar diestramente la conversación sobre aquello que más le interesaba, o si decimos el matrimonio del conde con doña Dolores. Él del Saulay, sin embargo, siempre ojo avizor, había rehuido, como hiciera ya repetidas veces, este tema escabroso.
—No obstante, es menester que nos expliquemos, murmuraba entre sí don Andrés, moviendo la cabeza y retirándose.
Desde la llegada del conde a la hacienda, a lo menos era la décima vez que el señor de la Cruz se prometía tener con él una explicación; pero hasta entonces el joven había tenido la maña de eludirla.
Un día en que el conde, retirado en su aposento, había leído hasta más tarde que de costumbre, en el momento de cerrar el libro y de meterse en cama levantó por casualidad los ojos y le pareció ver pasar una como sombra por delante de la puerta-ventana que miraba a la huerta.
La noche estaba muy avanzada y hacía ya dos horas que todos los moradores de la hacienda dormían o debían de estar durmiendo.
Luis, sin darse exacta cuenta de los motivos que a ello le impulsaban, resolvió informarse por sí mismo de quien era aquel noctívago que tenía el capricho de pasearse a tales horas. Se levantó pues de la butaca en que estaba sentado, se proveyó de dos revólveres Devisme de seis tiros cada uno que había sobre una mesa, a fin de estar apercibido para lo que pudiese ocurrir, abrió cuan suavemente le fue posible la puerta-ventana y se internó en la huerta, tomando la dirección por la cual había visto desaparecer la sombra sospechosa.
La noche estaba espléndida, la luna difundía sobre la tierra una luz vivísima, y la atmósfera asumía una transparencia tal, que a larga distancia se distinguían claramente los objetos.
El conde, que muy rara vez entrara en la huerta y por consiguiente desconocía las revueltas de la misma, vacilaba en internarse en las alamedas que ante sus ojos se prolongaban en todas direcciones, cruzándose y entrecruzándose, pues por muy hermosa que estuviese la noche, no sentía la más mínima comezón de pasarla al raso.
Se detuvo pues para reflexionar, y de su meditación dedujo que tal vez se había engañado, sido juguete de una alucinación, y que lo que tomara por la sombra de un hombre era la que proyectara una rama de árbol agitada por la brisa nocturna.
No sólo era razonable semejante observación, sino lógica; sin embargo, el joven no se dio por satisfecho, sino que sonriéndose con ironía, en lugar de internarse en la huerta se deslizó con precaución a lo largo de la cortina de enredaderas que de este lado formaba una pared de verdor a la hacienda.
Diez minutos después Luis se detuvo para tomar aliento y orientarse.
—No me he equivocado, aquí es, murmuró el joven después de tender una mirada escrutadora a su alrededor.
E inclinándose hacia adelante, apartó con tiento sumo las hojas y las ramas, y miró; pero casi al punto se echó hacia atrás ahogando un grito de sorpresa. Se encontraba frente por frente de las habitaciones de doña Dolores.
Ésta, apoyada en el alféizar de una ventana, al parecer estaba engolfada en una conversación por demás interesante con un joven situado a dos pies de ella en la huerta.
Al conde le fue imposible conocer a aquel hombre, del que sólo le separaban algunos pasos, primeramente porque estaba vuelto de espaldas y luego porque iba envuelto en una capa que le ocultaba del todo.
—¡Ah! murmuró el conde, no me había equivocado.
A pesar de que semejante descubrimiento le ajaba el amor propio, el conde experimentó una satisfacción íntima al ver realizadas sus sospechas, pues el hombre aquél no podía sino ser un amante.
Con todo, por mucho que los dos interlocutores suavizasen la voz, no hablaban tan quedo que a corta distancia no se les pudiese oír; así es que Luis, si bien tildándose la poco delicada acción que estaba cometiendo, excitado por su despecho y quizá, sin darse cuenta de ello, por los celos, entreabrió las ramas y avanzó de nuevo la cabeza para escuchar.
—Dios mío, decía doña Dolores con acento conmovido, cuando se pasan algunos días sin que le vea a V., la zozobra me mata, siempre estoy temiendo una desgracia.
—¡Diantre! murmuró el conde, pues no le ama poco.
Este aparte le privó de oír la contestación del hombre.
—¿Estoy condenada a vivir mucho tiempo aquí? continuó la joven.
—Tenga V. un poco de paciencia, respondió el desconocido con voz sorda, pronto habrá concluido todo, así lo espero. Y él ¿qué hace?
—Sombrío y misterioso como siempre, respondió doña Dolores.
—¿Se encuentra en la hacienda esta noche?
—Sí.
—¿Arisco como de costumbre?
—Más todavía.
—¿Y el francés?
—¡Ah! murmuró Luis, vamos a ver qué concepto le merezco.
—Es un caballero cumplido, respondió la joven con voz trémula; hace algunos días que le veo triste, o a lo menos lo parece.
—¿Se está aburriendo?
—Me temo que sí.
—¡Pobre niña! dijo para sus adentros el conde, ha advertido que me estoy aburriendo; a bien que cuido poco de ocultarlo. Pero, añadió con fatuidad, ¿me habré engañado por ventura? ¿Y si el hombre ese no fuese un amante? ¿Quién sabe?
Durante este largo soliloquio, los dos interlocutores habían continuado su conversación, que resultó totalmente perdida para el conde.
—Ya que V. lo exige lo haré, dijo la joven, cuando Luis se puso a escuchar de nuevo; ¿pero tan necesario es, amigo mío?
—Indispensable, Dolores.
—¡Demontre! ¡qué familiaridad! murmuró el conde.
—Obedeceré pues, profirió la joven.
—Ahora adiós, he permanecido aquí demasiado tiempo, dijo el desconocido.
Éste se bajó el sombrero hasta los ojos, murmuró «adiós» por última vez y se alejó apresuradamente.
Luis había permanecido inmóvil, estupefacto, en el mismo sitio en que se encontraba; al pasar, casi rozándole la ropa, el desconocido, que sin embargo no reparara en él, una rama le hizo caer el sombrero y un rayo de luna le iluminó de lleno el semblante.
—¡Oliverio! murmuró el conde. ¡Ah! ¡con que a él es a quien ama Dolores!
El joven se volvió a su aposento dando traspiés como un ebrio, trastornado por el descubrimiento que acababa de hacer, y se acostó; pero en vano intentó conciliar el sueño; toda la noche estuvo forjando proyectos a cual más descabellado. Con todo a la madrugada su turbación pareció ceder al cansancio.
—Antes de tomar una resolución definitiva, dijo para sí el conde, quiero celebrar una conferencia con ella; no la amo, es cierto, pero mi honor me exige que le dé a conocer que no soy un necio y que todo lo sé. Hoy mismo voy a solicitar de ella una entrevista.
Más tranquilo, después de haber tomado esta determinación, el conde se durmió, y al despertar vio al pie de su cama a Raimbaut, con un papel en la mano.
—¿Qué hay? preguntó el joven a su ayuda de cámara.
—Traigo una carta para el señor conde, respondió éste.
—¿Serán noticias de Francia? profirió Luis.
—No lo creo, dijo Raimbaut; esta carta se la dio a Lanza una de las doncellas de doña Dolores de la Cruz para que se la entregaran a usted tan pronto como se despertase.
Realmente la mencionada carta era de la hija de don Andrés, y no contenía sino las contadas líneas siguientes, escritas en carácter de letra elegante y un poco trémulo:
«Doña Dolores de la Cruz ruega encarecidamente al señor don Luis del Saulay se sirva concederle una entrevista particular para tratar de un asunto de gran importancia, hoy, a las tres de la tarde, hora en que la misma le aguardará en sus habitaciones.»
—Ahora sí que me quedo del todo a oscuras, dijo el conde.
Y tras un instante de reflexión, añadió:
—¡Bah! tal vez vale más que esta proposición parta de ella.