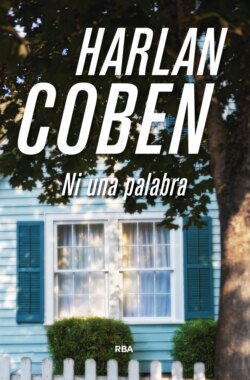Читать книгу Ni una palabra - Харлан Кобен - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
Оглавление—¿Qué has visto en el ordenador de Adam? —preguntó Mike.
Se sentaron a la mesa de la cocina. Tia tenía los cafés preparados. Ella tomaba un descafeinado y Mike un expreso. Uno de los pacientes de Mike trabajaba en una empresa que fabricaba cafeteras con bolsas individuales en lugar de filtro y le había regalado una tras un trasplante con éxito. La cafetera era sencilla de utilizar: coges una bolsa, la introduces y te hace el café.
—Dos cosas —dijo Tia.
—De acuerdo.
—Primero, está invitado a una fiesta mañana por la noche en casa de los Huff —dijo Tia.
—¿Y?
—Que los Huff están fuera este fin de semana. Según dice el correo, pasarán la noche colocándose.
—¿Alcohol, drogas, qué?
—El mensaje no es claro. Tienen pensado inventarse una excusa para quedarse a dormir para poder... cito textualmente... «ponerse como una moto».
Los Huff, Daniel Huff, el padre, era el capitán de la policía local. Su hijo, a quien todos llamaban DJ, seguramente era el chico más problemático de su curso.
—¿Qué? —dijo ella.
—Lo estoy asimilando.
Tia tragó saliva.
—¿A quién estamos educando, Mike?
Él no dijo nada.
—Sé que no quieres ver esos informes de ordenador, pero... —cerró los ojos.
—¿Qué?
—Adam ve pornografía en Internet —dijo ella—. ¿Lo sabías?
Él no dijo nada.
—¿Mike?
—¿Y qué quieres que hagamos? —preguntó Mike.
—¿No te parece mal?
—Cuando tenía dieciséis años, yo miraba el Playboy.
—Eso es diferente.
—¿Ah, sí? Era lo que teníamos entonces. No teníamos Internet. De haberlo tenido seguramente es lo que habría hecho; lo que fuera por ver a una mujer desnuda. La sociedad actual es así. No puedes mirar a ninguna parte sin que te salga algo sexual. Si un chico de dieciséis años no se esforzara por ver mujeres desnudas, sería muy raro.
—¿Entonces te parece bien?
—No, por supuesto que no. Pero no sé qué podemos hacer.
—Hablar con él —dijo Tia.
—Ya lo he hecho —dijo Mike—. Le he explicado cómo funciona el sexo. Que es mejor cuando hay sentimientos. He intentado enseñarle a respetar a las mujeres, a no verlas como un objeto.
—Esto último —dijo Tia—. Esto último no lo ha entendido.
—Ningún adolescente lo entiende. Sinceramente, no sé si lo entiende algún adulto.
Tia bebió un poco de café. Dejó la pregunta no formulada en el aire.
Mike podía ver las patas de gallo en los ojos de su esposa. Ella las observaba a menudo en el espejo. Al contrario que tantas mujeres que tenían problemas de imagen, Tia siempre había estado muy segura de su aspecto. Sin embargo, últimamente Mike se había dado cuenta de que ya no contemplaba su reflejo y se sentía bien. Había empezado a teñirse las canas. Veía las arrugas, las bolsas, los rasgos normales de la edad, y la hacían sentir mal.
—Con un adulto es distinto —dijo ella.
Mike quería decir algo consolador, pero decidió abandonar ahora que llevaba ventaja.
—Hemos abierto la caja de Pandora —dijo Tia.
Esperaba que todavía estuvieran hablando de Adam.
—Sin duda.
—Quiero saber. Y no soporto saber.
Mike le cogió la mano.
—¿Qué hacemos con lo de la fiesta?
—¿Tú qué crees?
—No podemos dejar que vaya —dijo Mike.
—¿Le obligamos a quedarse en casa?
—Supongo.
—Me dijo que él y Clark irían a casa de Olivia Burchell. Si no le dejamos ir, sabrá que sucede algo.
Mike se encogió de hombros.
—Mala suerte. Somos sus padres. Podemos mostrarnos irracionales.
—De acuerdo. Entonces le decimos que queremos que se quede mañana por la noche.
—Sí.
Tia se mordió el labio inferior.
—Se ha portado bien toda la semana, ha hecho los deberes. Normalmente le dejamos salir el viernes por la noche.
Sería una batalla. Ambos lo sabían. Mike estaba dispuesto a pelear, pero ¿quería hacerlo en este caso? Es preciso elegir los campos en los que se debe batallar, y prohibirle ir a casa de Olivia Burchell haría que Adam desconfiara.
—¿Y si le decimos que debe volver a una hora? —preguntó.
—¿Y si no vuelve qué? ¿Nos presentamos en casa de los Huff?
Tia tenía razón.
—Hester me ha llamado a su despacho —dijo Tia—. Quiere que vaya a Boston mañana para hacer una deposición.
Mike sabía lo mucho que esto significaba para ella. Desde que Tia había vuelto a trabajar, casi todas sus tareas habían sido rutinarias.
—Me alegro.
—Sí. Pero esto significa que no estaré en casa.
—No te preocupes. Yo me encargaré —dijo Mike.
—Jill se queda a dormir en casa de Yasmin, o sea que no estará.
—De acuerdo.
—¿Alguna idea para impedir que Adam vaya a esa fiesta?
—Déjame pensarlo —dijo Mike—. Puede que tenga una idea.
—De acuerdo.
Vio una expresión rara en la cara de su esposa y se acordó.
—Has dicho que te preocupaban dos cosas.
Ella asintió y algo le ocurrió a su cara. No mucho. De haber estado jugando al póquer, se podría haber calificado de tic. Es lo que sucede cuando llevas mucho tiempo casado. Interpretas fácilmente los tics, o quizá tu compañero ya no se toma la molestia de disimular. En cualquier caso, Mike sabía que no sería una buena noticia.
—Unos mensajes instantáneos —dijo Tia—. De hace dos días.
Metió la mano en el bolso y lo sacó. Mensajes instantáneos. Los chicos hablaban tecleando a tiempo real. El resultado venía con el nombre y dos puntos, como un mal guión. Los padres, que mayoritariamente habían pasado muchas horas de la adolescencia haciendo lo mismo por teléfono, se quejaban de este invento. A Mike no le parecía tan mal. Nosotros teníamos teléfonos, ellos tienen mensajería instantánea y mensajes de texto. Es lo mismo. A Mike le recordaba a los viejos que maldicen los videojuegos de la siguiente generación y se suben a un autobús con destino a Atlantic City para ver vídeos. ¿No es una hipocresía?
—Echa un vistazo.
Mike se puso las gafas de leer. Hacía sólo unos meses que las utilizaba y ya las detestaba. El alias de Adam seguía siendo HockeyAdam1117. Lo tenía desde hacía años. El 11 era el número de Mark Messeir, su jugador de hockey preferido, seguido del número de Mike, el 17, de su época en Dartmouth. Era raro que Adam no lo hubiera cambiado. O quizá tenía mucho sentido. O mejor aún, no significaba nada.
CeJota8115: ¿Estás bien?
HockeyAdam1117: Sigo pensando que deberíamos decir algo.
CeJota8115: Hace mucho tiempo. Sigue callado y estarás a salvo.
Según el temporizador, no se había escrito nada en todo un minuto.
CeJota8115: ¿Sigues ahí?
HockeyAdam1117: Sí.
CeJota8115: ¿Todo bien?
HockeyAdam1117: Todo bien.
CeJota8115: Bien. Nos vemos el viernes.
Se acababa aquí.
—«Sigue callado y estarás a salvo» —repitió Mike.
—Sí.
—¿Qué crees que significa? —preguntó.
—Ni idea.
—Podría ser algo de la escuela, como que hubieran visto copiar a alguien en un examen, por ejemplo.
—Podría ser.
—O podría no ser nada. Podría formar parte de uno de esos juegos de aventuras en la red.
—Podría ser —repitió Tia, sin ningún convencimiento.
—¿Quién es CeJota8115? —preguntó Mike.
Ella sacudió la cabeza.
—Es la primera vez que veo a Adam chateando con él.
—O ella.
—Así es, o ella.
—«Nos vemos el viernes». Así que CeJota8115 estará en la fiesta de Huff. ¿Nos sirve de algo?
—No sé de qué nos puede servir.
—¿Se lo preguntamos?
Tia meneó la cabeza.
—Demasiado impreciso, ¿no crees?
—Sí —aceptó Mike—. Y representaría reconocer que le estamos espiando.
Se callaron y Mike volvió a leerlo. Las palabras no habían cambiado.
—¿Mike?
—Sí.
—¿Sobre qué debería callar Adam para estar a salvo?
Nash, con el espeso bigote en el bolsillo, estaba sentado en el asiento del pasajero de la furgoneta. Pietra, sin la peluca de pelo pajizo, conducía.
En la mano derecha, Nash sostenía el móvil de Marianne. Era una BlackBerry Pearl con la que se podían mandar correos, hacer fotos, ver vídeos, enviar mensajes de texto, sincronizar el calendario y la libreta de direcciones con el ordenador, e incluso llamar.
Nash tocó una tecla. La pantalla se encendió. Apareció una fotografía de la hija de Marianne. La miró un momento. Pensó, pensó. Clicó sobre el icono del correo electrónico, encontró las direcciones que quería, y empezó a escribir.
¡Hola! Me voy unas semanas a Los Ángeles. Llamaré cuando vuelva.
Firmó «Marianne», y luego copió y agregó el mensaje a dos direcciones más. Después apretó ENVIAR. Los que conocían a Marianne no se preocuparían mucho. Por lo que sabía Nash, era su modus operandi: desaparecer y volver a aparecer.
Pero esta vez... bueno, desaparecer, sí.
Pietra había drogado la bebida de Marianne mientras Nash la distraía con su teoría de Caín y el simio. Después de meterla en la furgoneta, Nash la golpeó con saña y durante un buen rato. Al principio lo hizo para infligirle dolor. Quería que hablara. Cuando se convenció de que se lo había contado todo, la golpeó hasta matarla. Se mostró paciente. La cara tiene catorce huesos estáticos. Quería fracturar y hundir cuantos más mejor.
Nash golpeó la cara de Marianne con una precisión casi quirúrgica. Algunos golpes estaban dirigidos a neutralizar a su adversario: que no se defendiera; otros pretendían causar un dolor espantoso, y había otros cuya intención era originar destrucción física. Nash los conocía todos. Sabía cómo protegerse los nudillos y las manos utilizando la máxima fuerza posible, cómo cerrar el puño para no hacerse daño y cómo pegar con la palma de la mano eficazmente.
Justo antes de que Marianne muriera, cuando su respiración se volvió áspera por la sangre acumulada en la garganta, Nash hizo lo que siempre hacía en aquellas situaciones. Paró y comprobó que todavía siguiera consciente. Después la obligó a mirarle, fijó sus ojos en los de ella y vio su terror.
—¿Marianne?
Quería que le prestara atención. La tenía. Y entonces susurró las últimas palabras que oiría Marianne:
—Dile a Cassandra que la echo de menos, por favor.
Y entonces, finalmente, la dejó morir.
La furgoneta no era robada. Le habían cambiado las matrículas para confundir. Nash se instaló en el asiento de atrás, metió un pañuelo en la mano de Marianne y le apretó los dedos con él. Utilizó una hoja de afeitar para cortar la ropa de la moribunda y, cuando estuvo desnuda, sacó ropa limpia de una bolsa de plástico. Le costó pero logró vestirla. La camiseta rosa era demasiado ceñida, pero era justamente lo que quería. La falda de piel era ridículamente corta.
Pietra había elegido la ropa.
Habían encontrado a Marianne en un bar de Teaneck, Nueva Jersey. Ahora estaban en Newark, en los barrios bajos del Distrito Quinto, conocido por sus prostitutas y asesinos. La confundirían con una de ellas, una puta apaleada hasta la muerte. Newark tenía un índice de asesinatos per cápita tres veces mayor que Nueva York. Por eso Nash le había pegado una buena paliza y le había roto casi todos los dientes. No todos. De haberle quitado todos los dientes habría sido demasiado evidente que quería ocultar su identidad.
Así que dejó algunos intactos. Pero una comprobación dental, suponiendo que encontraran suficientes pruebas para hacer una comparación, sería difícil y llevaría mucho tiempo.
Nash volvió a ponerse el bigote y Pietra la peluca. Era una precaución innecesaria. No había nadie. Descargaron el cadáver en un contenedor de basura. Nash echó una mirada al cuerpo de Marianne.
Pensó en Cassandra. Sentía un peso en el corazón, pero al mismo tiempo esto le daba ánimos.
—¿Nash? —dijo Pietra.
Él le sonrió débilmente y volvió a subir a la furgoneta. Pietra puso en marcha la furgoneta y se marcharon.
Mike se paró frente a la puerta de Adam, respiró hondo y la abrió.
Adam, vestido de negro gótico, se volvió rápidamente.
—¿No sabes llamar?
—Es mi casa.
—Y ésta es mi habitación.
—¿En serio? ¿Pagas por ella?
En cuanto pronunció estas palabras, las detestó. Una justificación paterna clásica. Los niños se burlaban y dejaban de prestar atención. Él lo habría hecho de pequeño. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué, cuando juramos no repetir los errores de la generación anterior, hacemos exactamente lo mismo?
Adam ya había apretado una tecla que había dejado la pantalla en blanco. No quería que su padre supiera por dónde estaba navegando. Si él supiera...
—Tengo buenas noticias —dijo Mike.
Adam lo miró. Cruzó los brazos e intentó poner mala cara, pero no lo consiguió. El chico era alto, más alto que su padre ya, y Mike sabía que podía ser duro. Era implacable en la portería. No esperaba que los defensas le protegieran. Si alguien se metía en su área, Adam lo echaba.
—¿Qué? —preguntó Adam.
—Mo nos ha conseguido asientos de tribuna para los Rangers contra los Flyers.
La expresión del joven no cambió.
—¿Para cuándo?
—Para mañana por la noche. Mamá se va a Boston para hacer una deposición. Mo nos recogerá a las seis.
—Llévate a Jill.
—Se queda a dormir en casa de Yasmin.
—¿La dejas quedarse en casa de XY?
—No la llames así, es mezquino.
Adam se encogió de hombros.
—Lo que tú digas.
«Lo que tú digas», típica respuesta adolescente.
—Vuelve directamente del instituto y pasaré a recogerte.
—No puedo ir.
Mike echó un vistazo a la habitación. Parecía diferente de cuando había entrado a escondidas con el tatuado Brett, el de las uñas sucias. Aquella idea volvió a angustiarlo. Las uñas sucias de Brett habían estado sobre el teclado. Estaba mal, espiar estaba mal. Pero, por otra parte, si no lo hacían, Adam iría a una fiesta con alcohol y quizá drogas. Así que espiar había sido una buena solución. Por otro lado, Mike también había ido a un par de fiestas como ésas cuando era menor y había sobrevivido. ¿Era peor persona por aquello?
—¿Qué significa que no puedes ir?
—Voy a casa de Olivia.
—Me lo ha dicho tu madre. Vas a casa de Olivia continuamente. Se trata de los Rangers contra los Flyers.
—No quiero ir.
—Mo ya ha comprado las entradas.
—Dile que invite a otro.
—No.
—¿No?
—Sí, no. Soy tu padre. Vendrás al partido.
—Pero...
—Nada de peros.
Mike se volvió y salió de la habitación antes de que Adam pudiera decir nada más.
«Vaya», pensó Mike. «¿Es posible que yo haya dicho “nada de peros”?».