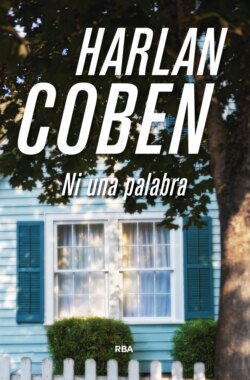Читать книгу Ni una palabra - Харлан Кобен - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеMarianne jugueteaba con su tercer chupito de Cuervo, maravillándose de su infinita capacidad para destruir todo lo bueno que podía haber en su lastimosa vida, cuando el hombre que estaba a su lado gritó:
—¡Oye, preciosa, el creacionismo y la evolución son perfectamente compatibles!
La saliva del hombre acabó en el cuello de Marianne. Ella hizo una mueca y lanzó una rápida mirada al hombre. Llevaba un gran bigote poblado que parecía salido de una película pornográfica de los setenta. Estaba sentado a la derecha de Marianne. La rubia oxigenada con los cabellos encrespados a quien intentaba impresionar con aquella charla tan estimulante estaba sentada a su izquierda. Marianne era el desafortunado embutido de aquel malogrado sándwich.
Intentó ignorarlos. Contempló su vaso como si fuera un diamante que estuviera evaluando para un anillo de compromiso. Marianne tenía la esperanza de que esto hiciera desaparecer al hombre del bigote y a la mujer de cabellos pajizos. Pero no fue así.
—Estás loco —dijo Pelopaja.
—Tú escúchame.
—De acuerdo. Te escucho. Pero creo que estás loco.
—¿Queréis cambiar de taburete, para poder estar al lado? —preguntó Marianne.
Bigotes le puso una mano en el brazo.
—Quieta, guapa, quiero que tú también lo oigas.
Marianne iba a protestar, pero decidió que sería mejor no hacerlo. Volvió a mirar su bebida.
—Veamos —siguió Bigotes—, sabes lo de Adán y Eva, ¿no?
—Claro —dijo Pelopaja.
—¿Te lo tragas?
—¿Lo de que él fue el primer hombre y ella la primera mujer?
—Así es.
—Ni hablar. ¿Y tú?
—Sí, ya lo creo. —Se acarició el bigote como si éste fuera un pequeño roedor que necesitara amor—. La Biblia cuenta lo que pasó. Primero fue Adán y después Eva, a quien crearon con una de sus costillas.
Marianne bebió. Bebía por muchas razones. La mayoría de las veces lo hacía para divertirse. Había estado en demasiados sitios parecidos a éste, intentando enrollarse con alguien y esperando que hubiera algo más. Sin embargo, esa noche, la idea de marcharse con un hombre no le interesaba en absoluto. Bebía para aturdirse y le estaba funcionando. En cuanto se soltó, la cháchara insustancial la distrajo. Le ayudó a aliviar el dolor.
Había metido la pata.
Como siempre.
Su vida había sido una carrera para alejarse de todo lo que fuera virtuoso y honesto, a la búsqueda del siguiente chute imposible de obtener, un estado perpetuo de aburrimiento interrumpido por subidones lastimosos. Marianne había destruido algo bueno y cuando lo intentó recuperar, volvió a meter la pata.
En el pasado hizo daño a los más cercanos a ella. Era como un club exclusivo para aquellos a los que mutilar emocionalmente: las personas a las que amaba. Pero ahora, gracias a su reciente mezcla de idiotez y egoísmo, podía añadir a perfectos desconocidos a la lista de víctimas de la Masacre Marianne.
Por algún motivo, hacer daño a desconocidos parecía peor. Todos hacemos daño a los que amamos, ¿no? Pero era mal karma hacer daño a inocentes.
Marianne había destruido una vida. Tal vez más de una.
¿Para qué?
Para proteger a su hija. Eso era lo que había creído.
Imbécil.
—Veamos —siguió Bigotes—, Adán engendró a Eva o como sea que se diga.
—Vaya mierda sexista —dijo Pelopaja.
—Pero palabra de Dios.
—Que la ciencia ha refutado.
—Espera un momento, guapa. Escucha. —Levantó la mano derecha—. Tenemos a Adán —levantó la mano izquierda— y tenemos a Eva. Tenemos el Jardín del Edén, ¿de acuerdo?
—De acuerdo.
—Adán y Eva tienen dos hijos. Caín y Abel. Y entonces Abel mata a Caín.
—Caín mata a Abel —corrigió Pelopaja.
—¿Estás segura? —Frunció el ceño, pensando. Después sacudió la cabeza—. Bueno, da igual. Uno de los dos muere.
—Abel muere. Caín lo mata.
—¿Estás segura?
Pelopaja asintió.
—Bueno, entonces sólo tenemos a Caín. Y la pregunta es: ¿con quién se reprodujo Caín? Veamos, la única mujer disponible es Eva y se está haciendo mayor. ¿Cómo sobrevivió la humanidad?
Bigotes calló, como si esperara un aplauso. Marianne levantó los ojos al cielo.
—¿Entiendes el dilema?
—Quizá Eva tuvo otro hijo. Una chica.
—¿Así que tuvo relaciones con su hermana? —preguntó Bigotes.
—Por supuesto. En aquella época, todos tenían relaciones con todos, ¿o no? Adán y Eva fueron los primeros. Tuvo que haber varios incestos.
—No —dijo Bigotes.
—¿No?
—La Biblia prohíbe el incesto. La respuesta está en la ciencia. A eso me refiero. A que la ciencia y la religión pueden coexistir. Se trata de Darwin y su teoría de la evolución.
Pelopaja parecía sinceramente interesada.
—¿Cómo?
—A ver. Según los darwinistas, ¿de dónde descendemos?
—De los primates.
—Exacto, monos, simios o lo que sea. En fin, a Caín lo echan y deambula solo por este maravilloso planeta. ¿Me sigues?
Bigotes tocó el brazo de Marianne, asegurándose de que le prestaba atención. Ella se volvió lentamente en su dirección. Sin el bigote porno, pensó, se podría aguantar.
Marianne se encogió de hombros.
—Te sigo.
—Bien. —El hombre sonrió y arqueó una ceja—. Y Caín es un hombre, ¿no?
Pelopaja quería recuperar protagonismo.
—Sí.
—Con necesidades masculinas normales, ¿no?
—Sí.
—Pues él va deambulando por ahí y siente la entrepierna. Sus necesidades naturales. Y un día, mientras cruza un bosque —otra sonrisa, otro mimo al bigote—, Caín tropieza con una mona atractiva. O gorila. U orangután.
Marianne le miró.
—¿Estás de broma o qué?
—No. Piensa un momento. Caín reconoce algo en la familia de monos. Son los más cercanos a los humanos, ¿no? Elige a una de las hembras y... bueno, eso. —Une las manos en silencioso aplauso por si ella no se había enterado—. Y entonces la primate queda embarazada.
—Qué barbaridad —dijo Pelopaja.
Marianne volvió su atención a la bebida, pero el hombre le tocó de nuevo el brazo.
—¿No ves que tiene sentido? El primate tiene una cría. Medio simio, medio hombre. Es como un simio, pero lentamente, con el tiempo, el dominio humano pasa a primer plano. ¿Lo ves? ¡Voilà! La evolución y el creacionismo se unen.
Sonrió como si esperara una estrella dorada.
—A ver si me aclaro —intervino Marianne—. ¿Dios está en contra del incesto, pero a favor de la bestialidad?
El hombre del bigote le dio una palmadita condescendiente en el hombro.
—Lo que yo intento explicar es que todos esos pedantes titulados en ciencias que creen que la religión no es compatible con la ciencia carecen de imaginación. Ahí está el problema. Los científicos sólo miran a través del microscopio. Los religiosos sólo miran las palabras escritas en la página. Tanto a unos como a otros los árboles les impiden ver el bosque.
—El bosque —dijo Marianne—. ¿No será el mismo bosque de la mona guapa?
El ambiente cambió en ese momento. O quizá fueron imaginaciones de Marianne. Bigotes dejó de hablar. La miró un buen rato. A Marianne no le hizo gracia. Había algo diferente. Algo fuera de lugar. Tenía los ojos negros, como un vidrio opaco, como si se los hubieran metido a la fuerza, como si no tuvieran vida. Parpadeó y después se acercó más.
La estudió.
—Vaya, cariño. ¿Has estado llorando?
Marianne se volvió a mirar a la mujer de los cabellos pajizos. Ella también la miró.
—Tienes los ojos rojos —siguió el hombre—. No pretendo entrometerme, pero ¿va todo bien?
—Perfectamente —dijo Marianne. Le pareció que arrastraba un poco la voz—. Sólo quiero beber en paz.
—Por supuesto, ya lo veo. —Levantó las manos—. No pretendía molestar.
Marianne mantuvo la mirada fija en su bebida. Esperó ver movimiento de reojo. No pasó nada. El hombre del bigote seguía de pie a su lado.
Tomó un largo sorbo. El camarero limpió una taza con la misma habilidad del que lleva muchos años haciendo lo mismo. Marianne casi esperaba verle escupir dentro, como en el lejano Oeste. Las luces eran tenues. Detrás de la barra estaba colgado el típico espejo oscuro y antiestético para espiar a los demás clientes en una luz brumosa y más halagadora.
Marianne miró al hombre del bigote en el espejo.
Él le devolvió la mirada con hostilidad. Ella se quedó mirando fijamente aquellos ojos, incapaz de moverse.
La hostilidad pronto se convirtió en sonrisa, y Marianne sintió un escalofrío en la nuca. Le observó volviéndose para marcharse y, cuando salió, soltó un suspiro de alivio.
Sacudió la cabeza. Caín reproduciéndose con un simio... sí, claro.
Marianne buscó la bebida. Le tembló en la mano. Bonita distracción esa teoría estúpida, pero su cabeza no podía mantenerse alejada de los malos pensamientos mucho tiempo.
Pensó en lo que había hecho. ¿Realmente parecía tan buena idea en aquel momento? ¿Lo había pensado bien: el coste personal, las consecuencias para los demás, las vidas que cambiaría para siempre?
Probablemente no.
Había habido perjudicados. Había habido injusticia. Había habido rabia ciega. Había habido deseo ardiente y primitivo de venganza. Y todo aquel rollo bíblico (o evolucionista, claro) del «ojo por ojo»... ¿Cómo llamarían a lo que había hecho?
Represalia masiva.
Cerró los ojos y se los frotó. Su estómago gruñó. Sería el estrés. Abrió los ojos. Ahora la barra parecía más oscura. La cabeza le daba vueltas.
Era demasiado temprano para eso.
¿Cuánto había bebido?
Se agarró a la barra, como se suele hacer en noches como ésa, cuando te tumbas después de beber demasiado y la cama empieza a girar y tienes que agarrarte para que la fuerza centrífuga no te lance por la ventana más cercana.
El gruñido del estómago se agudizó. Entonces abrió del todo los ojos. Un rayo de dolor le atravesó el abdomen. Marianne abrió la boca, pero no le salió el grito: un dolor cegador la mantenía en silencio. Se dobló sobre sí misma.
—¿Te encuentras bien?
Era la voz de Pelopaja. Sonaba muy lejos. El dolor era espantoso. El peor que Marianne había sentido jamás, al menos desde el parto. El parto es una prueba de Dios. Esa criatura a la que amarás y cuidarás más que a ti misma, cuando llegue, te causará un dolor físico que ni siquiera puedes imaginar.
Bonita manera de empezar una relación, ¿no?
A saber lo que deduciría Bigotes de esto.
Unas cuchillas de afeitar —así era como lo sentía— se le clavaban en las entrañas como si pugnaran por salir. Todo pensamiento racional desapareció. El dolor la consumía. Incluso olvidó lo que había hecho, el daño que había causado, no sólo ahora, hoy, sino a lo largo de su vida. Sus padres habían envejecido y se habían marchitado por culpa de su despreocupación adolescente. Su primer marido había quedado destrozado por sus constantes infidelidades, su segundo marido por la forma en que lo trató, y después su hija, las pocas personas que la habían considerado su amiga más de unas pocas semanas, los hombres que utilizaba antes de que la utilizaran a ella...
Los hombres. Tal vez esto también era una forma de represalia. Hiérelos antes de que te hieran.
Estaba segura de que iba a vomitar.
—Baño —logró decir.
—Te llevo.
Otra vez Pelopaja.
Marianne sintió que caía del taburete. Unas manos fuertes la cogieron por las axilas y la incorporaron. Alguien —Pelopaja— la acompañó al fondo. Andó a trompicones hacia el servicio. Sentía la garganta inverosímilmente seca. El dolor en el estómago le impedía ponerse derecha.
Aquellas manos fuertes la guiaban. Marianne mantenía los ojos fijos en el suelo. Oscuridad. Sólo veía sus propios pies arrastrándose, apenas alzándose del suelo. Intentó levantar la cabeza, vio la puerta del servicio delante, se preguntó si llegaría algún día. Llegó.
Y siguió avanzando.
Pelopaja seguía sosteniéndola por las axilas. Empujó a Marianne más allá de la puerta del servicio. Marianne intentó frenar. Su cerebro no obedeció la orden. Intentó gritar, decirle a su salvadora que se habían pasado de largo, pero la boca tampoco le funcionaba.
—Por aquí —susurró la mujer—. Será mejor.
—¿Mejor?
Sintió que la mujer empujaba su cuerpo contra la palanca de metal de una puerta de emergencia. La puerta se abrió. Era la salida de atrás. Era lógico, se imaginó Marianne. ¿Para qué ensuciar el baño? Era mejor devolver en un callejón y tomar el aire. El aire fresco le sentaría bien. El aire fresco le haría sentirse mejor.
La puerta se abrió del todo, golpeando contra la pared exterior con fuerza. Marianne salió dando un traspié. El aire le sentó bien. Pero no de maravilla. El dolor seguía allí. Aunque el frío en la cara fue muy agradable.
Entonces fue cuando vio la furgoneta.
La furgoneta era blanca con las ventanas tintadas. Las puertas traseras estaban abiertas, como una boca esperando tragársela toda. Y de pie, junto a las puertas, cogiendo a Marianne y empujándola hacia dentro, estaba el hombre del bigote poblado.
Marianne intentó echarse atrás, sin obtener ningún resultado.
Bigotes la lanzó como si fuera un saco de serrín. Marianne aterrizó en el suelo de la furgoneta dando un golpe seco. Él entró, cerró las puertas y se colocó de pie junto a ella. Marianne se acurrucó en posición fetal. Todavía le dolía el estómago, pero el miedo se estaba imponiendo.
El hombre se estiró el bigote y le sonrió. La furgoneta se puso en marcha. Pelopaja debía de estar al volante.
—Hola, Marianne —dijo él.
Ella no podía moverse, no podía respirar. Él se sentó a su lado, echó atrás un puño y la golpeó con fuerza en el estómago.
Si antes le dolía, ahora el dolor entró en otra dimensión.
—¿Dónde está la cinta? —preguntó.
Y entonces empezó a hacerle daño en serio.