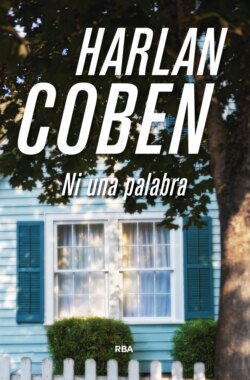Читать книгу Ni una palabra - Харлан Кобен - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7
ОглавлениеComo casi cada día laborable desde hacía diez años, Mike se despertó a las cinco de la mañana. Hizo ejercicio durante una hora exactamente. Fue en coche a Nueva York cruzando el George Washington Bridge y llegó al centro de trasplantes New York-Presbyterian a las siete.
Se puso la bata blanca y fue a hacer la ronda. Había momentos en que este acto estaba a punto de convertirse en rutina. No variaba mucho, pero Mike se esforzaba por acordarse de lo importante que era para la persona que estaba en la cama. Sólo el hecho de estar en un hospital nos hace vulnerables y nos asusta. Si estamos enfermos o incluso al borde de la muerte, parece que la persona que se interpone entre nosotros y un mayor sufrimiento, entre nosotros y la muerte, es el médico.
¿Cómo no va a desarrollar un médico un cierto complejo de Dios?
Peor aún, a veces Mike pensaba que era saludable tener ese complejo, aunque con benevolencia. «Significas mucho para el paciente. Deberías actuar como Dios».
Había médicos que hacían la ronda a toda prisa. Había momentos en que Mike habría querido apresurarse. Pero la verdad es que, si lo das todo, sólo te lleva un minuto o dos más por paciente. Así que escuchaba y apretaba una mano si era necesario o se mantenía a distancia, dependiendo del paciente y cómo le veía.
Estaba en su consulta a las nueve. La primera paciente ya había llegado. Lucille, su enfermera, la estaría atendiendo. Esto le daba diez minutos para revisar las historias y los resultados de las pruebas del día anterior. Se acordó de su vecino y buscó los resultados de Loriman rápidamente en el ordenador.
No había llegado nada todavía.
Era raro.
Una tira rosa llamó la atención de Mike. Alguien había pegado un post-it sobre su teléfono.
Ven a verme
Ilene
Ilene Goldfarb era su colega y jefe de cirugía de trasplantes en el New York-Presbyterian. Se habían conocido durante la residencia en cirugía de trasplantes y ahora vivían en la misma ciudad. Ilene y él eran amigos, o eso creía Mike, pero no íntimos, y esto hacía que la sociedad funcionara. Vivían a unos tres kilómetros de distancia, tenían hijos que iban a las mismas escuelas, pero, aparte de esto, tenían pocos intereses en común, y no necesitaban verse fuera del trabajo, pero confiaban profesionalmente el uno en el otro y se respetaban.
Si quieres poner a prueba las recomendaciones de tu médico, pregúntale lo siguiente: si tu hijo estuviera enfermo, ¿a qué medico lo mandarías?
La respuesta de Mike era Ilene Goldfarb. Y esto decía todo lo que necesitabas saber de su competencia como médico.
Bajó por el pasillo. Sus pasos sobre el suelo gris industrial eran silenciosos. Los pósteres colgados en las paredes descoloridas eran amables a la vista, sencillos y con tanta personalidad como las obras de arte que se suelen encontrar en una cadena de moteles de categoría media. Él e Ilene deseaban que su consulta transmitiera un «aquí estamos para el paciente y sólo para el paciente». En la consulta sólo tenían diplomas y títulos profesionales porque esto parecía ser lo más reconfortante. No tenían nada personal, ni un contenedor de lápices hecho por sus hijos, ni fotografías familiares, ni nada por el estilo.
A menudo los hijos de alguien iban allí a morir. A los padres no les apetecía ver la imagen de niños sanos sonrientes. En absoluto.
—Hola, doctor Mike.
Se volvió. Era Hal Goldfarb, el hijo de Ilene. Era estudiante de último curso de instituto, dos años mayor que Adam. Había puesto Princeton como primera opción para la universidad y pensaba cursar estudios de medicina. Había conseguido créditos suficientes en la escuela para pasar tres mañanas a la semana haciendo prácticas con ellos.
—Hola, Hal. ¿Cómo va el instituto?
El chico sonrió a Mike sinceramente.
—Superado.
—Último año y ya te han admitido en la universidad, a eso le llamo yo tenerlo superado.
—Y que lo digas.
Hal llevaba unos pantalones de algodón y una camisa azul, y Mike no pudo evitar compararlo mentalmente con el negro gótico de Adam y sintió una punzada de envidia. Como si le leyera la mente, Hal dijo:
—¿Cómo está Adam?
—Bien.
—Hace mucho que no le veo.
—Deberías llamarle —dijo Mike.
—Sí, lo haré. Será divertido salir.
Silencio.
—¿Está tu madre en la consulta? —preguntó Mike.
—Sí. Pasa.
Ilene estaba sentada a su mesa. Era una mujer menuda, delgada, exceptuando sus dedos con forma de garra. Llevaba los cabellos recogidos en una cola severa y gafas de montura de concha a caballo entre unas gafas de bibliotecaria y unas gafas de moda.
—Hola —dijo Mike.
—Hola.
Mike levantó el post-it rosa.
—¿Qué pasa?
Ilene soltó un ruidoso suspiro.
—Tenemos un problemón.
—¿Con quién? —preguntó Mike.
—Con tu vecino.
—¿Loriman?
Ilene asintió.
—¿El resultado de la prueba tisular es malo?
—Es un resultado raro —dijo ella—. Pero tenía que pasar tarde o temprano. Me sorprende que sea la primera vez.
—¿Me lo vas a contar?
Ilene Goldfarb se quitó las gafas. Se metió una varilla en la boca y la chupó.
—¿Conoces bien a la familia?
—Viven al lado.
—¿Sois amigos?
—No. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso?
—Podríamos tener un dilema ético —dijo Ilene.
—¿En qué sentido?
—Dilema puede que no sea la palabra adecuada. —Ilene miró a lo lejos, hablando más consigo misma que con Mike—. Más bien una línea ética difuminada.
—¿Ilene?
—Mmm...
—¿De qué estás hablando?
—La madre de Lucas Loriman llegará en media hora —dijo.
—La vi ayer.
—¿Dónde?
—En su jardín. Finge que trabaja en el jardín a menudo.
—Me lo imagino.
—¿Por qué lo dices?
—¿Conoces a su marido?
—¿A Dante? Sí.
—¿Y?
Mike se encogió de hombros.
—¿Qué pasa, Ilene?
—Se trata de Dante —dijo ella.
—¿Qué le pasa?
—No es el padre biológico del chico.
Así sin más. Mike esperó un momento.
—Bromeas.
—Sí, eso es lo que hago. Ya me conoces, la doctora Bromista. Es un buen chiste, ¿no?
Mike se quedó callado. No preguntó si estaba segura o quería hacer más pruebas. Ella ya lo habría previsto. Ilene también tenía razón en que era sorprendente que esto no hubiera ocurrido antes. Dos pisos más arriba estaban los genetistas. Uno de ellos le dijo a Mike que en pruebas poblacionales al azar, más del diez por ciento de los hombres tenían hijos que, sin ellos saberlo, no eran sus hijos biológicos.
—¿Alguna reacción a la noticia? —preguntó Ilene.
—¿Vaya?
Ilene asintió.
—Quise que fueras mi colega —dijo ella— por lo bien que te expresas.
—Dante Loriman no es un buen tipo, Ilene.
—Es la sensación que tenía.
—Es mal asunto —dijo Mike.
—Como el estado de su hijo.
Se quedaron un rato más callados.
Sonó el intercomunicador.
—¿Doctora Goldfarb?
—Sí.
—Ha llegado Susan Loriman. Antes de tiempo.
—¿Ha venido con su hijo?
—No —dijo la enfermera—. Oh, pero ha venido con su marido.
—¿Qué haces tú aquí?
La investigadora jefe del condado, Loren Muse, no le hizo caso y se acercó al cadáver.
—Por Dios —dijo uno de los agentes en voz baja—, hay que ver lo que le ha hecho en la cara.
Los cuatro permanecieron en silencio. Dos de los agentes eran los primeros en llegar al escenario. El tercero era el detective de homicidios que teóricamente estaba al cargo del caso, un gandul veterano con barrigón y modales de policía quemado llamado Frank Tremont. Loren Muse, la investigadora jefe del condado de Essex y la única mujer, era la más baja del grupo por más de un palmo.
—PM —pronunció Tremont—. Y no estoy hablando de militares.
Muse lo miró interrogativamente.
—PM, de puta muerta.
Ella frunció el ceño ante su sonrisita. Las moscas revoloteaban sobre la masa carnosa que antes había sido un rostro humano. No había nariz ni cuencas de los ojos, ni siquiera una boca.
Uno de los agentes dijo:
—Es como si le hubieran metido la cara en una trituradora de carne.
Loren Muse contempló el cadáver. Dejó que los agentes farfullaran. Algunas personas farfullan para calmar los nervios. Muse no era una de ellas. Ellos la ignoraron. Lo mismo que Tremont. Ella era la superior inmediata de Tremont, de todos en realidad, y sentía el resentimiento que desprendían como si fuera humedad subiendo de la acera.
—Eh, Muse.
Era Tremont. Le miró, con aquel traje marrón y la barriga fruto de demasiadas noches de cerveza y demasiados días de dónuts. Era un problema en potencia. Desde que la habían ascendido a investigadora jefe del condado de Essex se habían filtrado quejas a los medios. La mayor parte eran procedentes de un periodista llamado Tom Gaughan, que estaba casado con la hermana de Tremont.
—¿Qué pasa, Frank?
—Como he preguntado antes: ¿qué haces tú aquí?
—¿Tengo que darte explicaciones?
—El caso es mío.
—Lo es.
—Y no necesito que mires por encima de mi hombro.
Frank Tremont era un incompetente sin remedio, pero debido a sus relaciones personales y sus años de «servicio», también era bastante intocable. Muse no le hizo caso. Se agachó, sin dejar de mirar la carne que antes había sido una cara.
—¿Ya tienes identificación? —preguntó.
—No. Ni cartera, ni bolso.
—Probablemente robado —ofreció uno de los agentes.
Muchos asentimientos masculinos.
—Una banda —dijo Tremont—. Fíjate.
Señaló un pañuelo verde que la mujer muerta apretaba en la mano.
—Podría ser la nueva banda, un puñado de chicos negros que se hacen llamar Al Qaeda —dijo uno de los agentes—. Van de verde.
Muse se puso de pie y dio una vuelta al cadáver. Llegó la furgoneta del forense. Alguien había cerrado el escenario con cinta policial. Una docena de prostitutas, quizá más, estaban detrás de la cinta, alargando el cuello para ver mejor.
—Que los agentes hablen con las profesionales —dijo Muse—. A ver si conseguimos un alias, al menos.
—Vaya por Dios —dijo Frank Tremont suspirando teatralmente—. Como a mí no se me habría ocurrido...
Loren Muse no dijo nada.
—Eh, Muse.
—¿Qué pasa, Frank?
—No me gusta que estés aquí.
—Y a mí no me gusta este cinturón marrón con los zapatos negros. Pero los dos tenemos que aguantarnos.
—No hay derecho.
Muse sabía que no le faltaba razón. La verdad era que le encantaba su prestigioso puesto nuevo como investigadora jefe. Muse, sin haber cumplido los cuarenta, era la primera mujer que ocupaba este cargo. Estaba orgullosa. Pero echaba de menos el trabajo de campo. Echaba de menos los homicidios. De modo que participaba siempre que podía, sobre todo cuando un imbécil quemado como Frank Tremont se encargaba del caso.
La forense, Tara O’Neill, se acercó y echó a los agentes.
—Vaya mierda —susurró O’Neill.
—Bonita reacción, doctora —dijo Tremont—. Necesito huellas enseguida para poder cotejarlas en el sistema.
La forense asintió.
—Ayudaré a interrogar a las prostitutas, y a buscar a algunos miembros de esa escoria de banda —dijo Tremont—. Si te parece bien, jefa.
Muse no respondió.
—Una puta muerta, Muse. Aquí no hay un buen titular para ti. No es una prioridad.
—¿Por qué ella no es una prioridad?
—¿Qué?
—Has dicho que no hay un buen titular para mí. Y después has añadido que «no es una prioridad». ¿Por qué no?
Tremont hizo una mueca burlona.
—Ah, claro, qué fallo. Una puta muerta es prioritario. La tratamos como si acabaran de cargarse a la esposa del gobernador.
—Es por esta actitud, Frank. Por eso estoy aquí.
—Sí, claro, por esto. Yo te explicaré cómo ve la gente a las putas muertas.
—No me lo digas: ¿como si se lo hubieran buscado?
—No. Pero escucha y a lo mejor aprendes algo. Si no quieres acabar muerta en un contenedor, no te metas en líos en el Distrito Quinto.
—Deberías ponerlo en tu epitafio —dijo Muse.
—No me malinterpretes. Pillaré a este chiflado. Pero no me vengas con prioridades y titulares. —Tremont se acercó un poco más, hasta que su estómago tocaba el de Loren. Muse no retrocedió—. Este caso es mío. Vuelve a tu despacho y deja el trabajo para los adultos.
—¿O?
Tremont sonrió.
—No te convienen tantos problemas, guapa. Créeme.
Se fue hecho una furia. Muse se volvió. La forense se estaba concentrando en abrir su maletín de trabajo, fingiendo no haber oído nada.
Muse hizo un esfuerzo y estudió el cadáver. Intentó ser una investigadora clínica. Los hechos: la víctima era una mujer blanca. A juzgar por la piel y el cuerpo parecía tener unos cuarenta años, pero las calles podían envejecer mucho. No tenía tatuajes a la vista.
Ni cara.
Muse sólo había visto algo tan destructivo en una ocasión. Cuando tenía veintitrés años, pasó seis semanas con la policía estatal en la autopista de Nueva Jersey. Un camión cruzó la mediana y se estrelló de cara contra un Toyota Celica. El conductor del Toyota era una chica de diecinueve años que volvía a casa para las vacaciones.
La destrucción fue espeluznante.
Cuando finalmente arrancaron el metal, la chica de diecinueve años tampoco tenía cara. Como ésta.
—¿Causa de la muerte? —preguntó Muse.
—Todavía no estoy segura. Pero vaya, este criminal es un hijo de puta chiflado. Los huesos no están simplemente rotos. Es como si los hubieran aplastado a pedacitos.
—¿Cuánto hace?
—Diría que diez o doce horas. No la mataron aquí. No hay bastante sangre.
Muse ya se había dado cuenta. Examinó la ropa de la prostituta, el top rosa, la falda estrecha de piel, los tacones de aguja.
Meneó la cabeza.
—¿Qué?
—Esto no está bien —dijo Muse.
—¿Qué pasa?
Su móvil vibró. Miró el nombre en la pantalla. Era su jefe, el fiscal del condado Paul Copeland. Miró hacia Frank Tremont. Él la saludó con la mano abierta y sonrió.
Muse contestó el teléfono.
—Hola, Cope.
—¿Qué estás haciendo?
—Trabajando en un escenario.
—Y fastidiando a un colega.
—Un subordinado.
—Un subordinado problemático.
—Pero estoy por encima de él, ¿no?
—Frank Tremont va a armar jaleo. Nos echará a los medios encima, pondrá en pie de guerra a sus colegas detectives. ¿Nos conviene tanta agresividad?
—Creo que sí, Cope.
—¿Por qué lo dices?
—Porque está enfocando mal el caso.