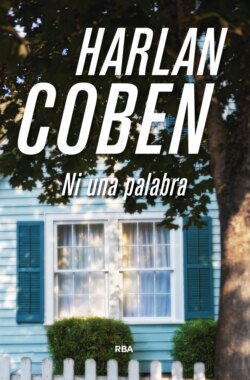Читать книгу Ni una palabra - Харлан Кобен - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
Оглавление—¿Estáis seguros de que queréis hacerlo?
Hay veces que sales corriendo por un precipicio. Es como en uno de esos dibujos animados de los Looney Tunes, en que el Coyote corre a toda velocidad y sigue corriendo incluso después de haber sobrepasado el precipicio y entonces se para, mira hacia abajo y sabe que se desplomará sin que pueda hacer nada por impedirlo.
Pero a veces, prácticamente siempre, no está tan claro. Está oscuro y tú estás cerca del borde del precipicio, pero te mueves lentamente, porque no estás seguro de la dirección que estás tomando. Tus pasos son decididos, pero siguen siendo pasos a ciegas en la noche. No te das cuenta de lo cerca que estás del borde, de que la tierra blanda puede ceder, de que puedes resbalar un poco y hundirte de golpe en la oscuridad.
Fue entonces cuando Mike supo que él y Tia estaban en aquel borde, cuando aquel instalador, aquel joven tan moderno, con rastas, los brazos esmirriados llenos de tatuajes y las uñas sucias y largas, los miró y les planteó la maldita pregunta en un tono demasiado siniestro para su edad.
¿Estáis seguros de que queréis hacerlo...?
Ninguno de ellos debería estar en aquella habitación. Mike y Tia Baye (pronunciado bye como en goodbye) estaban en su propia casa, eso sí, una típica mansión de un barrio residencial de Livingston, pero aquel dormitorio se había convertido en territorio enemigo para ellos y absolutamente prohibido. Mike se fijó en que todavía quedaba una cantidad asombrosa de restos del pasado. Los trofeos de hockey seguían allí, aunque antes presidían la habitación y ahora parecían acobardados en la parte posterior del estante. Los pósteres de Jaromir Jagr y su héroe favorito más reciente, Chris Drury, seguían en su sitio, pero estaban descoloridos por el sol o quizá por la falta de atención.
Mike se perdió en sus recuerdos. Recordó a su hijo Adam cuando leía Goosebumps[1] y el libro de Mike Lupica sobre los atletas infantiles que alcanzaban metas imposibles. Solía estudiar la página de deportes como un estudioso del Talmud, sobre todo los resultados de hockey. Escribía a sus jugadores preferidos para pedirles autógrafos y los colgaba en la pared con pegamento. Cuando iban al Madison Square Garden, Adam insistía en esperar en la salida de jugadores de la calle 32, cerca de la Octava Avenida, para que le firmaran los discos con los que jugaba.
Todo aquello se había esfumado, si no de aquella habitación, sí de la vida de su hijo.
Adam había superado aquellas cosas. Era normal. Ya no era un niño, sino apenas un adolescente que avanzaba demasiado rápido y con demasiada fuerza hacia la edad adulta. Sin embargo, la habitación parecía evitar seguirle el ritmo. Mike se preguntó si sería una especie de vínculo con el pasado para su hijo, si Adam encontraría consuelo en su niñez. Quizá una parte de Adam seguía anhelando aquellos días en que deseaba ser médico, como su querido padre, cuando Mike era el héroe de su hijo.
Pero sólo eran ilusiones.
El instalador enrollado —Mike no recordaba su nombre, Brett, o algo por el estilo— repitió la pregunta:
—¿Estáis seguros?
Tia tenía los brazos cruzados. Su expresión era severa: no albergaba ninguna duda. A Mike le pareció mayor, pero no por esto menos hermosa. No hubo duda en su voz, sólo un indicio de exasperación.
—Sí, estamos seguros.
Mike no dijo nada.
La habitación de su hijo estaba bastante oscura porque sólo estaba encendido el flexo de la mesa. Hablaban en susurros, a pesar de que no corrían peligro de que les oyeran. Jill, su hija de once años, estaba en la escuela. Adam, su hijo de dieciséis, estaba en una excursión de dos días del instituto. No quería ir, por supuesto —para él, ahora estas cosas eran un «rollazo»—, pero era obligatorio y asistirían incluso los menos aplicados de sus amigos poco aplicados, de modo que podrían quejarse de aburrimiento todos a una.
—¿Entendéis cómo funciona?
Tia asintió en perfecta comunión con la sacudida negativa de cabeza de Mike.
—El programa registrará todo lo que vuestro hijo teclee —dijo Brett—. Al acabar el día, la información se archiva y se os envía un correo informativo. Podréis verlo todo, todas las webs que visite, todos los correos que mande o que reciba, todos los mensajes instantáneos. Si Adam hace un PowerPoint o crea un documento de Word, también lo veréis. Todo. Podéis seguirlo en tiempo real si queréis. Sólo tenéis que clicar sobre esta opción.
Señaló un pequeño icono con las palabras ¡ESPÍA EN TIEMPO REAL! en un rojo llamativo. Los ojos de Mike se pasearon por la habitación. Los trofeos de hockey se burlaban de él. A Mike le sorprendía que Adam no los hubiera guardado. Mike había jugado al hockey universitario en Dartmouth. Le contrataron los New York Rangers, jugó para su equipo de Hartford un año y llegó a jugar en dos partidos de la Liga Nacional. Había transmitido su amor por el hockey a Adam, que había empezado a patinar a los tres años. Empezó de portero en el hockey júnior. La portería oxidada seguía fuera, en la entrada, con la red rasgada por las inclemencias del tiempo. Mike había pasado muchos buenos momentos lanzando discos a su hijo. Adam había sido buenísimo —con posibilidades aseguradas en el deporte universitario—, pero hacía seis meses lo había dejado.
Así, sin más. Adam dejó el palo, las protecciones y la máscara y dijo que estaba harto.
¿Fue entonces cuando empezó?
¿Fue aquella la primera señal de su declive, de su retraimiento? Mike intentó que no le afectara la decisión de su hijo, intentó no ser como esos padres entrometidos que parecían igualar la capacidad deportiva con el éxito en la vida, pero la verdad era que el abandono de Adam había dolido mucho a Mike.
Pero a Tia le había dolido más.
—Le estamos perdiendo.
Mike no estaba tan seguro. Adam había sufrido una gran tragedia —el suicidio de un amigo— y sin duda estaba pasando por una fase de angustia adolescente. Estaba taciturno y silencioso. Pasaba todo el tiempo en su habitación, básicamente ante aquel viejo ordenador, jugando a juegos de fantasía o enviando mensajes instantáneos o quién sabe qué. Pero ¿no era esto lo que hacían casi todos los adolescentes? Apenas hablaba con sus padres, casi no respondía, y cuando lo hacía, era con gruñidos. Pero ¿esto también era tan raro?
Esta vigilancia había sido idea de ella. Tia era abogada penalista en Burton y Crimstein, de Manhattan. En uno de los casos en los que había trabajado había tratado con un blanqueador de dinero llamado Pale Haley. A Haley lo había atrapado el FBI espiando su correspondencia por Internet.
Brett, el instalador, era el informático del gabinete de Tia. Mike se quedó mirando las uñas sucias de Brett, las uñas que estaban tocando el teclado de Adam. Era esto en lo que Mike no dejaba de pensar. Aquel chico de uñas asquerosas estaba en la habitación de su hijo y estaba utilizando la posesión más preciada de Adam.
—Acabo enseguida —dijo Brett.
Mike había visitado el sitio de E-SpyRight Web y había visto el primer reclamo en grandes letras en negrita:
¿LOS PEDERASTAS ABORDAN A SUS HIJOS?
¿SUS EMPLEADOS LES ROBAN?
Y entonces, en letras más grandes y más negras, el argumento que había sostenido Tia:
¡TIENE DERECHO A SABERLO!
El sitio incluía testimonios:
«Su producto salvó a mi hija de la peor pesadilla de un padre, ¡un depredador sexual! ¡Gracias, E-SpyRight!»
Bob - Denver, CO
«Descubrí que mi empleado de más confianza robaba en mi oficina. ¡No podría haberlo hecho sin su programa!»
Kevin - Boston, MA
Mike se había resistido.
—Es nuestro hijo —había dicho Tia.
—Ya lo sé. ¿Te crees que no lo sé?
—¿No estás preocupado?
—Por supuesto que lo estoy. Y aun así...
—¿Aun así qué? Somos sus padres. —Y entonces, como si releyera el anuncio, dijo—: Tenemos derecho a saber.
—¿Tenemos derecho a invadir su intimidad?
—¿A protegerlo? Sí. Es nuestro hijo.
Mike sacudió la cabeza.
—No sólo tenemos derecho —dijo Tia, acercándose más a él—. Tenemos esta responsabilidad.
—¿Tus padres sabían todo lo que hacías?
—No.
—¿Y todo lo que pensabas? ¿Todas las conversaciones que mantenías con tus amigos?
—No.
—Pues esto es de lo que estamos hablando.
—Piensa en los padres de Spencer Hill —contraatacó ella.
Esto hizo callar a Mike. Se miraron.
—Si pudieran volver a empezar —dijo Tia—, si Betsy y Ron recuperaran a Spencer...
—No puedes hacer eso, Tia.
—No, escúchame. Si tuvieran que empezar de nuevo, si Spencer estuviera vivo, ¿no crees que desearían haberlo vigilado más de cerca?
Spencer Hill, un compañero de clase de Adam, se había suicidado hacía cuatro meses. Fue aterrador, evidentemente, y había afectado mucho a Adam y a sus compañeros. Mike se lo recordó a Tia.
—¿No crees que esto puede explicar el comportamiento de Adam?
—¿El suicidio de Spencer?
—Por supuesto.
—Hasta un cierto punto, sí. Pero tú sabes que ya estaba cambiando. Esto sólo ha acelerado las cosas.
—Podría ser que dándole un poco de tiempo...
—No —dijo Tia, en un tono que cerraba toda posibilidad de debate—. Esa tragedia puede que haga más comprensible el comportamiento de Adam, pero no lo hace menos peligroso. En realidad, todo lo contrario.
Mike se lo pensó.
—Deberíamos decírselo —dijo.
—¿Qué?
—Decirle que estamos vigilando su comportamiento en la red.
Ella hizo una mueca.
—¿Para qué?
—Para que sepa que le vigilamos.
—Esto no es como ponerte un coche patrulla detrás para que no corras.
—Es exactamente esto.
—Entonces hará lo mismo pero en casa de un amigo o utilizará un cibercafé o vete a saber.
—¿Y qué? Tenemos que decírselo. Adam introduce sus pensamientos íntimos en ese ordenador.
Tia dio un paso adelante y le puso una mano en el pecho. Incluso ahora, después de tantos años, su contacto seguía produciendo efecto en él.
—Está metido en algún lío, Mike —dijo—. ¿Es que no lo ves? Tu hijo tiene problemas. Puede que beba o que tome drogas o quién sabe qué. Deja de esconder la cabeza bajo el ala.
—No escondo la cabeza en ninguna parte.
La voz de Tia era casi suplicante.
—Tú quieres el camino fácil. ¿Qué esperas? ¿Que Adam lo supere con el tiempo?
—No es lo que estoy diciendo. Pero piénsalo bien. Esto es tecnología nueva. Él pone sus pensamientos y emociones secretas aquí dentro. ¿Te habría gustado que tus padres lo supieran todo de ti?
—Ahora el mundo es diferente —dijo Tia.
—¿Estás segura de esto?
—¿Qué mal hacemos? Somos sus padres. Queremos lo mejor para él.
Mike volvió a sacudir la cabeza.
—No querrás saber todos los pensamientos de una persona —dijo—. Hay cosas que es mejor que sean privadas.
Ella le cogió la mano.
—¿Te refieres a un secreto?
—Sí.
—¿Estás diciendo que todos tienen derecho a tener secretos?
—Por supuesto que lo tienen.
Ella le miró de una forma curiosa y a él no le gustó.
—¿Tienes secretos? —preguntó ella.
—No me refería a mí.
—¿Tienes secretos que no me cuentas? —insistió Tia.
—No. Pero tampoco quiero que conozcas todos mis pensamientos.
—Y yo no quiero que tú conozcas los míos.
Los dos se detuvieron aquí, antes de que ella se echara un poco hacia atrás.
—Pero si he de elegir entre proteger a mi hijo o respetar su intimidad —dijo Tia—, pienso protegerlo.
La discusión —Mike no quería clasificarla de pelea— duró un mes. Mike intentó volver a ganarse a su hijo. Invitó a Adam al centro comercial, al salón recreativo, incluso a conciertos. Adam rechazó todas sus invitaciones. Estaba fuera de casa a todas horas, por mucho que le pusieran una hora límite de llegada. Dejó de presentarse a la hora de la cena. Sus notas se resintieron. Lograron que fuera a una visita con un terapeuta, quien consideró que podía tratarse de una depresión. Propuso que se le medicara, pero primero quería volver a ver a Adam. Él se negó de plano.
Cuando insistieron para que volviera a ver al terapeuta, Adam estuvo fuera de casa dos días. No contestaba al móvil. Mike y Tia estaban fuera de sí. Al final resultó que se había escondido en casa de unos amigos.
—Le estamos perdiendo —había insistido Tia.
Y Mike no dijo nada.
—Al fin y al cabo, sólo somos los cuidadores, Mike. Los tenemos un tiempo y después se van a vivir su vida. Quiero que siga con vida y sano hasta que le dejemos marchar. El resto será cosa de él.
Mike asintió.
—De acuerdo, entonces.
—¿Estás seguro? —preguntó Tia.
—No.
—Yo tampoco. Pero no dejo de pensar en Spencer Hill.
Mike volvió a asentir.
—¿Mike?
Él la miró y ella le sonrió a su manera maliciosa, la sonrisa que él había visto por primera vez un día frío de otoño en Dartmouth. Aquella sonrisa se había incrustado en el corazón de Mike y había permanecido allí.
—Te quiero —dijo Tia.
—Yo también te quiero.
Y después de esto decidieron que espiarían a su hijo mayor.