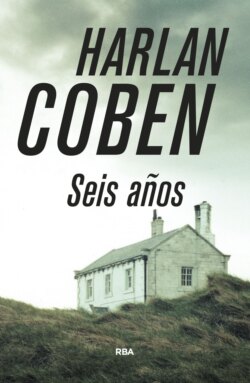Читать книгу Seis años - Харлан Кобен - Страница 11
7
ОглавлениеEn la televisión, el investigador siempre regresa a la escena del crimen. O, pensándolo mejor, quizá sea el criminal el que lo hace. Yo estaba en un callejón sin salida, así que pensé que quizá valiera la pena volver adonde había sucedido todo.
Los refugios de Vermont.
Lanford estaba a solo tres cuartos de hora de la frontera con Vermont, pero desde allí había dos horas más hasta donde nos habíamos conocido Natalie y yo. El norte de Vermont es una zona rural. Yo me había criado en Filadelfia y Natalie era del norte de Nueva Jersey. Aquel entorno tan rural era nuevo para nosotros. Sí, un observador objetivo podría señalar que un lugar tan apartado de todo el amor se prestaba a que el amor floreciera de un modo poco realista. Yo podría estar de acuerdo, o podría señalar que, en ausencia de otras distracciones —o de cualquier otra cosa—, el amor podría asfixiarse bajo el peso de tanto estar juntos, lo que demostraría que aquello había sido mucho más que un lío de verano.
El sol estaba empezando a caer cuando pasé por delante de mi viejo refugio, en la carretera 14. Aquella «granja autosuficiente» de dos hectáreas y media la gestionaba la escritora residente Darly Wanatick, quien ofrecía críticas del trabajo de los artistas y profesionales alojados. Para quien no lo sepa, una granja autosuficiente es la que practica la agricultura de subsistencia, con la que se obtiene lo necesario para el granjero y su familia, sin excedentes para comerciar. Básicamente, tú te lo cultivas y tú te lo comes, pero no lo vendes. Para quien no sepa qué es un escritor residente o qué le cualifica para criticar los escritos de nadie, eso significaba que Darly era la propietaria de la granja y que escribía una columna semanal sobre comercio local en el periódico gratuito del lugar, el Kraftboro Grocer. La granja tenía capacidad para seis escritores. Cada uno disponía de un dormitorio en la casa principal y una cabaña o «casa de trabajo» en la que escribir. A la hora de cenar nos reuníamos todos. Y ahí se acababa la cosa. No había ni internet, ni televisión, ni teléfonos. Luz, sí, pero nada de coches. Ningún lujo. Por la propiedad paseaban las cabras, las ovejas y los pollos. Al principio era relajante, y disfruté de aquella sensación de desconexión y de soledad durante unos... tres días, hasta que mis neuronas empezaron a oxidarse y corroerse. Supongo que el planteamiento era que, si haces que un autor se aburra hasta el aturdimiento, al final buscará la salvación en su libreta o su ordenador portátil y se pondrá a producir páginas como loco. Durante un tiempo funcionó, pero luego fue como si me hubieran condenado a una pena de aislamiento. Pasé una tarde entera observando a una colonia de hormigas que trasladaba un trozo de pan de una punta a otra del suelo de mi «casa de trabajo». Tan encantado estaba con aquel entretenimiento que acabé colocando trozos de pan en varias esquinas, organizando carreras de relevos de insectos.
La cena con mis compañeros de retiro tampoco me suponía un gran alivio. Eran todos seudointelectuales engreídos convencidos de estar a punto de escribir la nueva gran novela americana, y cuando salía a relucir el asunto de mi disertación no literaria, caía sobre la vieja mesa de la cocina con el mismo ruido sordo con el que cae al suelo una boñiga de burro. A veces aquellos grandes novelistas del futuro hacían lecturas de su propia obra con una gran puesta en escena. Las obras eran pretenciosas, aburridas y egocéntricas, y estaban escritas en una prosa que, siendo generosos, se podía describir como: «¡Miradme! ¡Por favor, miradme!». Yo nunca dije nada de eso en voz alta, claro. Cuando leían, me sentaba con una estudiadísima expresión de arrebato emocional, y asentía de tanto en tanto para dar una imagen de sabiduría e interés, y también para evitar negar con la cabeza en un movimiento reflejo. Un tipo llamado Lars estaba escribiendo un poema de seiscientas páginas sobre los últimos días de Hitler en el búnker desde el punto de vista del perro de Eva Braun. Su primera lectura consistió en diez minutos de ladridos.
—Es para crear el ambiente —explicó, y tenía razón..., si quería crear un ambiente en que vinieran ganas de darle un puñetazo en los morros.
El refugio de artistas de Natalie era diferente. Se llamaba Creative Recharge y tenía un ambiente decididamente más hippy, kumbayá, de porro y galleta de avena. Cuando querían desconectar trabajaban en un huerto ecológico donde no solo eran verduras lo que se cultivaba. Se reunían en torno al fuego por la noche y cantaban canciones de paz y armonía que le darían arcadas a la misma Joan Baez. Curiosamente, se mostraban precavidos ante los extraños (quizá por sus «cultivos ecológicos») y parte del personal mostraba una actitud de prevención y desconfianza. La finca tenía más de cuarenta hectáreas, con una casa principal, casitas de verdad con chimenea y porche, una piscina diseñada para que pareciera un estanque, una cafetería con un café fantástico y una amplia variedad de bocadillos que sabían invariablemente a brotes de soja cubiertos de astillas de madera y, en el límite con el pueblo de Kraftboro, una capilla blanca donde uno, si lo deseaba, podía incluso casarse.
Lo primero que observé era que la entrada ya no estaba señalizada. Había desaparecido el cartel «CREATIVE RECHARGE», pintado con vivos colores, que recordaba un poco un campamento de verano juvenil. Una gruesa cadena me impedía entrar en el camino de acceso. Aparqué, apagué el motor y salí del coche. Había varios carteles de «PROHIBIDO EL PASO», pero siempre habían estado allí. Eso sí, con la nueva cadena y sin el cartel de bienvenida, los carteles de prohibido pasar adquirían un tono más grave.
No estaba seguro de qué hacer.
Sabía que la casa principal estaba a unos cuatrocientos metros. Podía dejar allí el coche y caminar, a ver. Pero ¿de qué serviría? Hacía seis años que no iba por ahí. Tal vez los dueños del refugio hubieran vendido el terreno, y el nuevo propietario seguramente querría intimidad. Eso explicaría todo aquello.
Aun así, había algo que no me cuadraba.
Pensé que no haría ningún daño a nadie presentándome en la casa principal y llamando a la puerta. No obstante, la gruesa cadena y los carteles de «PROHIBIDO EL PASO» no eran precisamente felpudos de bienvenida. Aún estaba intentando decidirme cuando un coche patrulla de la policía de Kraftboro se paró al lado del mío. Salieron dos agentes. Uno era bajo y corpulento, con músculos hinchados de gimnasio. El otro era alto y delgado, con el cabello engominado hacia atrás y un bigotito de película muda. Ambos llevaban gafas de aviador, de modo que no se les veían los ojos.
El bajito fornido se subió un poco los pantalones y dijo:
—¿Puedo ayudarle?
Ambos me miraron con dureza. O al menos eso me pareció. En realidad, no les veía los ojos.
—Tenía interés en visitar el refugio Creative Recharge.
—¿El qué? —preguntó Fornido—. ¿Para qué?
—Bueno, porque necesito una recarga de creatividad.
—¿Se está haciendo el listillo conmigo?
Lo dijo subrayando las palabras más de lo necesario. No me gustaba su actitud. Y tampoco la entendía, salvo porque eran polis de pueblo y probablemente yo era el primero que encontraban con quien meterse, aparte de los menores a quienes pillaban bebiendo alcohol.
—No, agente.
Fornido miró a Flacucho. Flacucho se quedó en silencio.
—Debe de tener mal la dirección.
—Estoy bastante seguro de que es aquí —insistí.
—El refugio Creative Recharge ya no existe. Cerró.
—Entonces, ¿con cuál de las dos respuestas debo quedarme?
—¿Cómo dice?
—¿Tengo mal la dirección, o el refugio Creative Recharge cerró?
A Fornido no le gustó la respuesta. Se quitó las gafas de sol con una mano y las usó para señalarme.
—¿Está intentando quedarse conmigo?
—Estoy intentando encontrar mi refugio.
—Yo no sé nada de ningún refugio. Este terreno es propiedad de la familia Drachman desde hace..., ¿cuánto, Jerry, cincuenta años?
—Por lo menos —corroboró Flacucho.
—Yo estuve aquí hace seis años.
—Yo de eso no sé nada —dijo Fornido—. Lo único que sé es que está en una propiedad privada y que si no sale de aquí, lo meto en el calabozo.
Me miré a los pies. No estaba en el camino de entrada ni en ninguna propiedad privada. Estaba en la carretera.
Fornido se me acercó, invadiendo mi espacio personal. Confieso que me dio miedo, pero en mis años de gorila en los bares había aprendido algo: nunca hay que demostrar miedo. Eso es algo que uno oye siempre relacionado con el reino animal, y creedme, no hay animales más salvajes que los humanos que se «sueltan» por las noches en los bares. Así que, aunque no me gustaba lo que estaba pasando, aunque no tenía nada a lo que agarrarme y lo único que buscaba era un modo de escapar de todo aquello, no me eché atrás cuando Fornido se me pegó. A él no le gustó. Me quedé donde estaba y bajé la vista para mirarle a los ojos. La bajé mucho. Eso le gustó aún menos.
—Enséñame tu documentación, figura.
—¿Por qué?
Fornido se dirigió a Flacucho:
—Jerry, pasa el número de matrícula por el sistema.
Jerry asintió y se volvió al coche patrulla.
—¿Para qué? —pregunté—. No entiendo. Yo solo vengo buscando un refugio.
—Tiene dos opciones —dijo Fornido—. Una —añadió, y alzó un dedo rechoncho—, te dejas de charlas y me enseñas tu documentación. Dos —sí, otro dedo rechoncho—, te arresto por invasión de propiedad privada.
Todo aquello carecía de sentido. Eché la mirada atrás y, junto a un árbol, vi lo que parecía una cámara de seguridad enfocada directamente hacia nosotros. Aquello no me gustaba. No me gustaba en absoluto, pero ponerme en contra a un poli no me iba a ayudar en nada. Tenía que mantener la bocaza cerrada.
Me metí la mano en el bolsillo para sacar la cartera cuando Fornido levantó una mano y dijo:
—Despacio. Poco a poco.
—¿Qué?
—Mete la mano en el bolsillo, pero no hagas movimientos bruscos.
—Está de broma, ¿no?
Poco había durado lo de tener la bocaza cerrada.
—¿Tengo pinta de estar de broma? Usa dos dedos. El pulgar y el índice. Despacio.
La cartera estaba en lo hondo del bolsillo delantero. Sacarla con dos dedos me costó más de lo normal.
—Estoy esperando.
—Deme un segundo.
Por fin cogí la cartera y se la entregué. Empezó a mirar dentro, como una rapaz en busca de carroña. Se paró al ver mi carné del Lanford College, miró la fotografía, me miró a mí y luego frunció el ceño.
—¿Este eres tú?
—Sí.
—Jacob Fisher.
—Todo el mundo me llama Jake.
Volvió a mirar la foto y a fruncir el ceño.
—Ya —dije yo—. En fotografía es difícil distinguir mi irrefrenable magnetismo animal.
—Aquí tienes un carné universitario.
No era una pregunta, así que no respondí.
—Pareces bastante mayor para ser estudiante.
—No soy estudiante. Soy profesor. ¿Ve donde dice «personal»?
Flacucho regresó del coche. Meneó la cabeza. Supuse que la búsqueda de la matrícula no había dado resultados.
—¿Y qué trae a una eminencia como tú por nuestro pueblecito?
Recordé algo que había visto una vez en la televisión.
—Tengo que volver a meter la mano en el bolsillo. ¿Puedo?
—¿Para qué?
Saqué el smartphone.
—¿Para qué quieres eso? —preguntó Fornido.
Apunté hacia él y apreté el botón de grabación de vídeo.
—Esto transmite directamente a mi ordenador de casa, agente. —Era mentira. Solo estaba grabando en el teléfono, pero qué narices—. Todo lo que diga lo pueden ver mis colegas. —Más mentiras, pero buenas—. Me gustaría mucho saber por qué necesita mi documentación y por qué me hace tantas preguntas personales.
Fornido se volvió a poner las gafas como si con aquello pudiera ocultar la rabia. Apretó los labios con tanta fuerza que le temblaban. Me devolvió la cartera y dijo:
—Hemos recibido una llamada informando de que estaba invadiendo una propiedad. A pesar de encontrarle en una propiedad privada y de escuchar una historia extraña sobre un refugio inexistente, hemos decidido dejarle en libertad con tan solo una advertencia. Por favor, abandone esta propiedad. Que pase un buen día.
Fornido y Flacucho volvieron a su coche patrulla. Se sentaron en sus sitios y esperaron a que yo estuviera en el mío. Allí no había nada más que hacer. Me metí en mi coche y me alejé de allí.