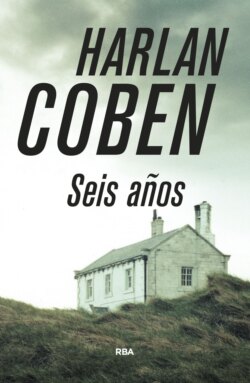Читать книгу Seis años - Харлан Кобен - Страница 13
9
ОглавлениеAhora entiendo lo que pasa cuando alguien dice que tiene la sensación de que le siguen.
¿Cómo lo supe? Intuición, quizá. La parte reptiliana de mi cerebro no notaba. Lo sentía, casi de un modo físico. Eso sin tener en cuenta que una furgoneta Chevrolet gris con matrícula de Vermont me estaba siguiendo desde Kraftboro.
No podría jurarlo, pero me pareció que el conductor llevaba una gorra de béisbol de color granate.
No estaba seguro de qué hacer al respecto. Intenté leer la matrícula, pero ya estaba demasiado oscuro. Si bajaba la velocidad, él bajaba la velocidad. Si aceleraba, bueno, pues eso. Se me ocurrió una cosa. Me paré en una zona de descanso para ver qué hacía. Vi que reducía la marcha y luego seguía adelante. A partir de entonces, no volví a ver la furgoneta.
Así que a lo mejor no me estaba siguiendo.
Me faltaban unos diez minutos de llegar a Lanford cuando me sonó el móvil. Lo tenía conectado por Bluetooth al coche —algo que me había costado un considerable esfuerzo—, así que en la pantalla de la radio vi que era Shanta Newlin. Me había prometido que me daría la dirección de Natalie aquel mismo día. Respondí a la llamada apretando un botón del volante.
—Soy Shanta —dijo.
—Sí, ya sé. Tengo el identificador de llamadas ese.
—Y yo que pensaba que los años pasados en el FBI me hacían especial... ¿Dónde estás?
—Voy en coche. Estoy volviendo a Lanford.
—¿Volviendo de dónde?
—Es largo de contar —dije—. ¿Has encontrado su dirección?
—Por eso te llamo —respondió, y oí un ruido de fondo, quizá la voz de un hombre—. Aún no la tengo.
—¿Oh? —respondí yo, porque no había otra cosa que pudiera decir—. ¿Hay algún problema?
—Necesito que me des tiempo hasta mañana por la mañana. ¿Vale?
—Claro —dije yo. Y luego repetí—. ¿Algún problema?
Hubo una pausa prolongada, quizá demasiado.
—Tú dame tiempo hasta mañana —insistió. Y colgó.
¿Qué demonios?
No me gustaba aquel tono. No me gustaba el hecho de que una mujer con importantes contactos en el FBI necesitara hasta la mañana para encontrar la dirección de una mujer cualquiera. Mi smartphone emitió un tintineo, lo que indicaba que tenía correo nuevo. No hice caso. No soy ningún santo, pero nunca escribo mensajes mientras conduzco. Dos años atrás, un estudiante de Lanford había sufrido graves heridas en un accidente que había tenido por enviar mensajes al volante. La chica que le acompañaba, de dieciocho años, murió. Era estudiante de primer curso. Iba a mi clase sobre el imperio de la ley. Incluso antes de que ocurriera aquello, y pese a la cantidad de advertencias que recibimos sobre la evidente estupidez —por no decir negligencia criminal— que supone escribir mientras se conduce, tampoco era un gran amante de esta práctica. Me gusta conducir. Disfruto con la sensación de soledad y la música. A pesar de mis antiguos recelos sobre el aislamiento tecnológico, todos necesitamos desconectar más a menudo. Me doy cuenta de que sueno a viejo gruñón cuando me quejo al ver una mesa con «amigos» de la universidad en la que todos están, inevitablemente, escribiendo mensajes a personas no presentes, buscando, siempre buscando, supongo, algo mejor, en una búsqueda tan constante como inútil, intentando oler rosas de otros jardines aunque ello suponga renunciar a las del nuestro propio. Yo raramente me siento más en paz, mejor conmigo mismo, más zen, por llamarlo así, que cuando me obligo a desconectar.
En aquel momento estaba buscando una emisora, para parar por fin en una que ponía música alternativa de los ochenta. Los General Public preguntaban dónde está la ternura. Y, ya puestos, ¿dónde estaba Natalie?
Me estaba empezando a volver chiflado.
Aparqué delante de mi piso. Se había hecho de noche, pero al encontrarme en el campus había abundante iluminación artificial. Comprobé el correo entrante y vi que era de la señora Dinsmore. La línea de asunto decía: «Aquí tiene la ficha del alumno que me ha solicitado».
«Buen trabajo, bombón», pensé. Hice clic en el mensaje y lo leí entero.
Un buen trabajo de síntesis. ¿Qué más había que decir, salvo «Aquí tiene la ficha del alumno que me ha solicitado»?
La respuesta evidente era que nada.
La pantalla de mi teléfono era demasiado pequeña para ver el adjunto, así que subí a la carrera para verlo en el ordenador portátil. Introduje la llave en la cerradura, abrí la puerta de entrada y encendí las luces. Por algún motivo, me esperaba, no sé, encontrar la casa toda revuelta, arrasada. Demasiadas películas. Podía decirse, siendo generosos, que mi apartamento mantenía su aspecto impersonal.
Fui corriendo al ordenador y abrí el correo. Abrí el mensaje de la señora Dinsmore y descargué el archivo adjunto. Como ya he mencionado, años atrás había visto mi ficha de estudiante. Resultó algo inquietante leer comentarios de profesores que no me los habían hecho en su momento. Supongo que en algún instante la facultad había decidido que había demasiado que archivar, de modo que habían escaneado todos aquellos registros en soporte digital.
Empecé por el primer curso de Todd. No había nada especialmente espectacular, salvo que Todd era, bueno, espectacular. Dieces en todas las asignaturas. Ningún alumno de primero sacaba diez en todo. El profesor Charles Powell comentaba que Todd era «un estudiante excepcional». La profesora Ruth Kugelmass lo calificaba de «un chico excepcional». Incluso el profesor Malcolm Hume, que no solía darse a los halagos, comentaba: «Todd Sanderson tiene un talento casi sobrenatural». Vaya. Me pareció extraño. Yo había sido buen estudiante, y la única nota que había encontrado en mi ficha era negativa. Las únicas que yo había escrito como profesor eran negativas. Si el alumno iba bien, el profesor normalmente no se metía y dejaba que la nota lo dijera todo. La norma básica en las fichas de estudiantes parecía ser: «Si no tienes nada negativo que decir, no digas nada».
Pero no era ese el caso del bueno de Todd.
El primer semestre del segundo curso seguía el mismo patrón —unas notas increíbles—, pero entonces las cosas cambiaban de pronto: junto al segundo semestre había un gran «ACP».
Ausencia con permiso.
Humm. Busqué el motivo, pero solo decía: «Personal». Eso era extraño. Raramente, suponiendo que se haga, indicamos como motivo «personal» en una ficha de estudiante, porque la ficha queda cerrada y es confidencial. O se supone. En la ficha solemos escribir abiertamente.
Así, pues, ¿por qué fueron tan escuetos con el permiso de Todd?
Normalmente el motivo «personal» tiene que ver con algún problema económico o una enfermedad, del estudiante o de un familiar próximo, sea física o mental. Pero este tipo de motivos siempre se indican en la ficha privada del estudiante. Aquí no se indicaba nada.
Interesante.
O no. En primer lugar, probablemente fueran más discretos en cuanto a asuntos personales veinte años atrás. Y en segundo... Bueno, ¿a quién le importaba? ¿Qué podía tener que ver la ausencia de Todd en su segundo año de facultad con el que se casara con Natalie y luego dejara una viuda diferente?
Cuando Todd regresó a la universidad, hubo otro tipo de comentarios de los profesores: no de los que le gustan a los estudiantes. Un profesor lo describía como «distraído». Otro decía que Todd tenía un «carácter amargo» y que «no era el mismo». Otro sugería que Todd debería tomarse más tiempo para afrontar «la situación». Nadie mencionaba cuál era la situación.
Pasé a la página siguiente. Todd había tenido que presentarse ante el comité disciplinario. Algunas universidades hacen que los propios estudiantes se ocupen de los asuntos disciplinarios, pero nosotros tenemos un comité rotatorio de tres profesores. Yo lo hice durante dos meses el año pasado. La mayoría de los casos a los que nos enfrentamos tenían que ver con dos típicas epidemias de los campus: consumo de alcohol en menores de veintiún años y alumnos que copian en los exámenes. El resto fueron algunos hurtos, amenazas de violencia o algún tipo de avance sexual que legalmente no podía considerarse acoso.
El caso que se presentó ante el comité disciplinario se debía a un altercado entre Todd y otro estudiante llamado Ryan McCarthy. McCarthy acabó hospitalizado, con contusiones y la nariz rota. La facultad solicitaba una expulsión temporal prolongada o incluso definitiva, pero el comité de tres profesores absolvió a Todd por completo. Aquello me sorprendió. No había detalles ni minutaje sobre la vista o las deliberaciones posteriores. Aquello también me sorprendió.
En la ficha se había incluido la decisión, escrita a mano y escaneada:
Todd Sanderson, miembro destacado de la comunidad del Lanford College, ha sufrido un duro golpe de la vida, pero consideramos que está volviendo a ser quien era. Recientemente ha trabajado con un miembro del profesorado en la creación de una organización benéfica para reparar sus acciones. Entiende las consecuencias de lo que ha hecho y, debido a las extraordinarias circunstancias atenuantes del caso, acordamos que Todd Sanderson no debe ser expulsado.
Los ojos se me fueron hasta el final de la página para ver quién había sido el profesor que había firmado la decisión del comité. Eban Trainor. Vaya. Conocía bien a Trainor. No éramos precisamente amigos.
Si quería enterarme de cuál había sido aquel «duro golpe» o el porqué de aquella decisión, tendría que hablar con Eban. Y no me apetecía nada.
Era tarde, pero no me preocupaba despertar a Benedict. Él solo tenía teléfono móvil, y lo apagaba cuando se iba a dormir. Respondió al tercer tono.
—¿Qué hay?
—Eban Trainor —dije yo.
—¿Qué le pasa?
—¿Aún me tiene entre ceja y ceja?
—Supongo que sí. ¿Por qué?
—Necesito preguntarle por mi colega Todd Sanderson. ¿Crees que puedes suavizar la cosa?
—¿Suavizar la cosa? Claro. ¿Por qué crees que me llaman Terciopelo?
—¿Porque eres tan blando que los estudiantes se te duermen?
—Tú sí que sabes hacerle la pelota a un tío cuando le pides un favor. Te llamo mañana por la mañana.
Colgamos. Me recosté en la silla, pensando en qué hacer a continuación, cuando sonó una alerta en mi monitor indicándome que tenía correo electrónico. No iba a hacer caso. Al igual que la mayoría de mis conocidos, recibía demasiados mensajes irrelevantes a todas horas del día. Este, sin duda, sería otro de esos.
Entonces vi la dirección del remitente: «RSdeJA@ymail. com».
Me la quedé mirando hasta que los ojos me lagrimearon. Sentí un zumbido en los oídos. Todo a mi alrededor estaba en silencio e inmóvil. Seguí mirando, pero las letras no cambiaron: «RSdeJA».
No tardé nada en deducir lo que significaban aquellas letras: Redemption’s Son, de Joseph Arthur, el álbum que Natalie y yo escuchábamos en el café.
La línea de asunto estaba vacía. Mi mano dio con el ratón. Intenté colocar el cursor sobre el mensaje para abrirlo, pero antes que nada tenía que combatir y frenar aquel temblor. Respiré hondo e hice un esfuerzo por controlar la mano. En la habitación seguía reinando el silencio, un silencio casi de expectación. Moví el cursor, hice clic sobre el mensaje y lo abrí.
Al leerlo se me paró el corazón por un momento.
Ahí, en mi pantalla, había tres palabras. Eso era todo, tres palabras, pero aquellas tres palabras me perforaron el pecho como la daga de un asesino, dejándome sin respiración. Volví a desplomarme sobre la silla, perdido, como si las tres palabras de la pantalla me miraran:
«Hiciste una promesa».