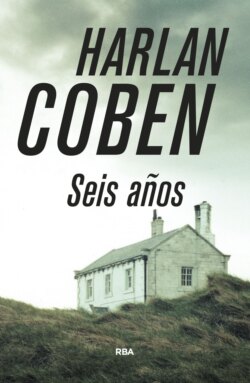Читать книгу Seis años - Харлан Кобен - Страница 6
2 SEIS AÑOS MÁS TARDE
ОглавлениеAunque yo no podía saberlo en aquel instante, el mayor cambio de mi vida llegaría en algún momento entre las 3.29 y las 3.30 de la tarde.
Mi clase de primero sobre la política del razonamiento moral acababa de terminar. Estaba saliendo del Bard Hall. Era un día perfecto para pasarlo al aire libre. El sol brillaba con fuerza, y el aire era fresco en Massachusetts. En el patio interior iba a jugarse un partido de frisbee. Los estudiantes se habían distribuido por el campo, como si los hubiera esparcido una mano gigante. Sonaba música a todo trapo. Era como un folleto sobre la vida en el campus hecho realidad.
Me encantan los días así. Como a cualquiera, supongo.
—¿Profesor Fisher?
Me giré. Había siete estudiantes sentados en un semicírculo sobre la hierba. La chica que me hablaba estaba en el centro.
—¿Quiere sentarse con nosotros? —preguntó.
Sonreí y negué con la mano.
—Gracias, pero estoy en horario de despacho.
Seguí caminando. Tampoco me hubiera quedado, aunque me habría encantado sentarme con ellos en un día tan espléndido como aquel. Una fina línea separa a profesores de alumnos, y lo siento, pero, por insensible que pueda parecer, no quería ser ese tipo de profesor, el profesor que sale quizá demasiado con los estudiantes y que asiste de vez en cuando a una fiesta de las fraternidades, o quizás incluso invita a cervezas después del partido de fútbol. Un profesor debería mostrarse accesible y dar apoyo al alumno, pero no puede convertirse ni en un colega ni en su padre.
Cuando llegué a la Clark House, la señora Dinsmore me saludó frunciendo el ceño, como siempre. La señora Dinsmore era una mujer de armas tomar, y tal vez llevase de recepcionista en el departamento de Ciencias Políticas desde tiempos del presidente Hoover. Debía de rondar los doscientos años, pero, a juzgar por su impaciencia y su trato desagradable, bien podría pasar por la mitad.
—Buenas tardes, belleza —le dije—. ¿Algún mensaje?
—Sobre su mesa —respondió. Hasta en el tono de voz se le notaba el ceño fruncido—. Y frente a la puerta tiene una cola de alumnas, como siempre.
—Vale, gracias.
—Ni que les hiciera pruebas para coristas.
—Ya.
—Su predecesor nunca se mostró tan accesible.
—Venga ya, señora Dinsmore. Yo venía a verle constantemente, cuando era estudiante.
—Sí, pero al menos sus pantalones cortos le cubrían algo de pierna.
—Y eso siempre le decepcionó un poco, ¿no?
La señora Dinsmore hizo todo lo que pudo para contener una sonrisa.
—Quítese de en medio, ¿quiere?
—Admítalo.
—¿Quiere que le dé una patada en el culo? Salga de aquí.
Le lancé un beso y entré al despacho por la puerta de atrás para evitar la fila de alumnas que se habían apuntado a la tutoría del viernes. Tenía dos horas de visitas «abiertas», los viernes de tres a cinco de la tarde. No había lista, eran nueve minutos por alumno, sin horario ni cita previa. Solo había que presentarse: el orden de llegada era el de atención. Respetábamos estrictamente los tiempos. Nueve minutos, ni más ni menos, y un minuto para salir y dejar que el estudiante siguiente se acomodara y entrara en materia. Si alguno necesitaba más tiempo, o si yo le dirigía la tesis o lo que fuera, la señora Dinsmore le programaba una visita más prolongada.
Exactamente a las tres en punto hice pasar a la primera alumna. Quería discutir las teorías de Locke y Rousseau, dos politólogos más conocidos últimamente por sus reencarnaciones en la serie Lost que por sus teorías filosóficas. La segunda alumna no tenía otro motivo para estar ahí —si se me disculpa la crudeza— que la de hacerme la pelota. A veces me entraban ganas de ponerme en pie y decir: «Más vale que me hagas unas galletitas», pero lo entiendo. La tercera alumna había acudido para suplicarme un poco. Es decir, pensaba que su nota de notable alto debía ser más bien un sobresaliente justito, cuando en realidad probablemente tendría que haberle puesto un notable pelado.
Así era. Había quien acudía a mi despacho a aprender; otros, a impresionarme; otros, a suplicar; otros, a charlar... Todo eso me parecía bien. No hago juicios de valor basándome en esas visitas. No estaría bien. Trato a cada estudiante que pasa por esa puerta igual que a los demás, porque estamos aquí para enseñar, si no ya ciencias políticas, quizás sí algo sobre pensamiento crítico e incluso —¡glups!— sobre la vida. Si los estudiantes nos llegaran completamente formados y sin inseguridades, ¿qué sentido tendría?
—Se queda en notable alto —dije cuando acabó su alocución—. Pero estoy seguro de que en el próximo trabajo podrás sacar mejor nota.
Sonó el zumbido del reloj. Sí, como decía, soy muy estricto con los tiempos. Eran exactamente las 15.29. Por eso supe, cuando repasé todo lo sucedido, cuándo había empezado todo: entre las 15.29 y las 15.30.
—Gracias, profesor —dijo ella, mientras se ponía en pie para marcharse. Yo también me puse en pie.
Mi despacho no había cambiado un ápice desde que me nombraron jefe del departamento, cuatro años antes, momento en que ocupé el que había sido el despacho de mi predecesor y mentor, el profesor Malcolm Hume, secretario de Estado en un gobierno y jefe de gabinete en otro. Aún conservaba aquel magnífico desorden que le daba un aire nostálgico: antiguos globos terráqueos, volúmenes enormes, manuscritos amarillentos, pósteres despegándose de la pared, retratos enmarcados de hombres con barba... No había ningún escritorio, solo una gran mesa de roble a la que podían sentarse doce personas, el número exacto de mi clase de tesis de grado.
No había ni un rincón despejado. No me había molestado en redecorar la sala, y no tanto por respeto a mi mentor, como muchos pensaban, sino porque, en primer lugar, me daba pereza y no encontraba el momento; en segundo lugar, lo cierto era que no tenía un estilo personal, ni fotografías de familia que colocar, y en realidad no me importaba mucho esa tontería de que «el despacho es el reflejo del hombre» o, si me importaba, entonces es que yo era así; y en tercer lugar, porque siempre me había parecido que el desorden propiciaba la expresión individual. La esterilidad y la organización tiene algo que inhibe la espontaneidad en un estudiante. El caos parece ayudar a mis estudiantes a expresarse: «Si el entorno ya es tan caótico y desordenado —deben de pensar—, ¿qué daño pueden hacerle mis ridículas ideas?».
Pero sobre todo era porque me daba pereza y no encontraba el momento.
Una vez en pie, ambos nos dimos la mano junto a la gran mesa de roble. Ella sostuvo la mía un segundo más de lo necesario, así que yo la retiré rápidamente. No, eso no ocurre todo el tiempo. Pero ocurre. Ahora tengo treinta y cinco años, pero cuando empecé, con veintitantos, ocurría más a menudo. ¿Recordáis aquella escena de En busca del arca perdida en que una estudiante se escribía las palabras «Te quiero» en los párpados? Algo así me sucedió a mí el primer semestre. Solo que en ese caso la segunda parte de la primera palabra era «ME», y empezaba por «F» y no hablaba de amor. No me vanaglorio de ello. Los profesores ocupamos una posición de poder enorme. Los hombres que acceden a esas cosas o que de algún modo se creen dignos de esas atenciones (no es por ser sexista, pero casi siempre son hombres) suelen ser más inseguros y estar más desesperados que cualquier jovencita de las que hacen proposiciones a sus profesores.
Mientras esperaba sentado la llegada del siguiente alumno, le eché un vistazo al ordenador situado a la derecha de la mesa. Se había activado el salvapantallas de la facultad. Era una página típica de universidad, supongo. A la izquierda, había un pase de diapositivas de la vida en la universidad, con alumnos de diferentes sexos, razas, credos y religiones disfrutando del ambiente académico, interactuando unos con otros, con los profesores, en actividades extracurriculares, esas cosas. La cabecera de la página mostraba el logo de la facultad y sus edificios más reconocibles, como la prestigiosa Johnson Chapel, una versión ampliada de la capilla donde había visto casarse a Natalie.
A la derecha de la pantalla había un recuadro con noticias de la facultad, y en aquel momento, mientras entraba el siguiente estudiante de la lista, Barry Watkins, y saludaba con un «Eo, profe, ¿cómo va eso?», vi una necrológica en la pantalla de noticias que me dejó de piedra.
—Hola, Barry —dije, sin apartar la vista del ordenador—. Siéntate.
Lo hizo y puso los pies sobre la mesa. Sabía que no me importaba. Barry venía cada semana. Hablábamos de todo un poco, y de nada en particular. Sus visitas eran más una especie de terapia que algo académico, pero aquello tampoco me parecía mal.
Miré la pantalla más de cerca. Lo que me había sorprendido era la fotografía del fallecido, del tamaño de un sello. No lo reconocía —al menos, de lejos—, pero parecía joven. Tampoco es que aquello fuera raro en las necrológicas. Muchas veces la facultad, en lugar de ir a buscar una fotografía reciente, escaneaba la fotografía de la orla del difunto, pero en este caso, incluso a primera vista, estaba claro que no era así. El peinado no era, digamos, de los años sesenta o setenta. La fotografía tampoco era en blanco y negro, como las de los anuarios hasta 1989.
Aun así, nuestra facultad era pequeña, de unos cuatrocientos alumnos por curso. La muerte no era algo infrecuente, pero, quizá por el tamaño del centro o por mi estrecha relación con él, primero como alumno y luego como parte del profesorado, siempre sentía que la muerte de cualquier alumno o profesor me afectaba directamente.
—¡Eooo, profe!
—Un segundo, Barry.
Ahora el que estaba incumpliendo el horario era yo. Siempre llevo un cronómetro portátil de sobremesa, de esos que se ven en los gimnasios donde se juega al baloncesto, con unos números digitales rojos enormes. Un amigo me lo había regalado, quizá pensando que, por mi altura, debía de jugar al baloncesto. No jugaba, pero me encantó el reloj. Como estaba programado para hacer una cuenta atrás desde los nueve minutos, pude ver que en aquel momento estábamos en 8.49.
Hice clic en la pequeña fotografía. Cuando apareció la versión ampliada, tuve que hacer un esfuerzo para contener una exclamación.
El nombre del difunto era Todd Sanderson.
Había borrado el apellido de Todd de mi memoria —la invitación a la boda solo decía «¡Todd y Natalie se casan!»—, pero desde luego no me había olvidado de la cara. No había ni rastro de la barba de tres días. Estaba perfectamente afeitado, y llevaba el cabello casi rapado. Me pregunté si aquello habría sido cosa de Natalie —ella siempre se quejaba de que mi barba le irritaba la piel—, y luego me pregunté por qué me planteaba siquiera esas tonterías.
—El reloj está en marcha, profe.
—Un segundo, Barry. Y no me llames profe.
Allí decía que Todd tenía cuarenta y dos años. Eso era algo más de lo que me esperaba. Natalie tenía treinta y cuatro, uno menos que yo. Me imaginaba que Todd tendría una edad más próxima a la nuestra. Según la necrológica, Todd había sido un jugador destacado en el equipo de fútbol de la universidad y finalista de la beca Rhodes para estudiar en Oxford. Impresionante. Se había licenciado con honores en historia, había fundado una organización benéfica llamada Fresh Start y, en su último año de estudios, había sido presidente de mi fraternidad, la Psi U.
Todd no solo había sido alumno de mi universidad, sino que ambos habíamos pertenecido a la misma fraternidad. ¿Cómo es que yo no sabía nada de eso?
Había más, mucho más, pero me fui directo a la última línea:
El funeral se celebrará el domingo en Palmetto Bluff (Carolina del Sur), cerca de Savannah (Georgia). El señor Sanderson deja esposa y dos hijos.
¿Dos hijos?
—¿Profesor Fisher? —La voz de Barry tenía un tono extraño.
—Lo siento, estaba...
—No, hombre, no pasa nada. ¿Pero está bien?
—Sí, estoy bien.
—¿Está seguro? Parece pálido. —Barry bajó los pies al suelo y apoyó las manos en la mesa—. Puedo venir en otro momento, si quiere.
—No —respondí.
Aparté la mirada de la pantalla. Ya me ocuparía más tarde. El marido de Natalie había muerto joven. Aquello era triste, sí, quizás incluso trágico, pero no tenía nada que ver conmigo. No era motivo para cancelar compromisos laborales ni para causarles molestias a mis alumnos. Me había pillado por sorpresa, claro, no solo la muerte de Todd, sino también el hecho de que hubiera ido a mi universidad. Aquello era una casualidad muy curiosa, supongo, pero no exactamente una revelación trascendental.
A lo mejor es que a Natalie le gustaban los hombres de Lanford, nada más.
—Bueno, ¿qué hay? —le pregunté a Barry.
—¿Conoce al profesor Byrner?
—Claro.
—Es un capullo integral.
Lo era, pero yo no iba a decirlo.
—¿Cuál es el problema?
No había visto la causa de la muerte en la necrológica. En las del campus no solían publicarla. Ya investigaría más tarde. Si ahí no lo ponía, quizá podría encontrar una necrológica más completa en internet.
Por otra parte, ¿para qué iba a querer más información? ¿Qué cambiaría eso?
Más valía no meter mucho las narices.
En cualquier caso, tendría que esperar a que acabara el turno de visitas. Acabé con Barry y seguí adelante. Intenté apartar la necrológica de mis pensamientos y concentrarme en los alumnos que quedaban. Estaba distraído, pero ellos no se dieron cuenta. Los alumnos no se pueden imaginar que los profesores tengan una vida propia, del mismo modo que no se pueden imaginar que sus padres tengan relaciones sexuales. En cierto modo, mejor para mí. Por otra parte, les recordaba constantemente que miraran más allá de su propio ombligo. La condición humana supone, entre otras cosas, que todos pensamos que somos los únicos seres complejos, mientras que todos los demás tienen una interpretación más simple. Eso no es cierto, por supuesto. Todos tenemos nuestros propios sueños y esperanzas, deseos e ilusiones. Todos tenemos nuestros puntos de locura.
La cabeza me iba de una cosa a otra. Observé el lento avance del reloj como si fuera el estudiante más aburrido en la clase más aburrida. Cuando dieron las cinco, volví a fijar mi atención en la pantalla del ordenador y leí la necrológica completa de Todd Sanderson.
No, no decían la causa de la muerte.
Qué curioso. A veces se daba una pista en el apartado de donaciones sugeridas. Por ejemplo, «En lugar de enviar flores, por favor, hágase una donación a la Sociedad Estadounidense de Lucha contra el Cáncer», o algo así. Pero no se decía nada. Tampoco se mencionaba la ocupación de Todd, pero, una vez más, ¿qué más me daba?
La puerta del despacho se abrió de golpe y apareció Benedict Edwards, profesor de humanidades y mi mejor amigo. No se molestó en llamar antes, pero nunca lo había hecho, ni le parecía que hubiera motivo. Solíamos quedar los viernes a las cinco y nos íbamos a un bar donde yo había trabajado de portero en mis tiempos de estudiante. En aquellos tiempos era nuevo, estaba impecable y era lo último. Ahora era un local viejo y descuidado, y estaba tan de moda como el Betamax.
Físicamente, Benedict era más bien opuesto a mí: afroamericano, pequeño y de huesos finos. Unas gafas gigantes de Hombre Hormiga que parecían más bien las gafas de seguridad del departamento de Química le magnificaban los ojos. Tal vez Apollo Creed le había servido de inspiración para dejarse aquella cabellera afro y aquel enorme bigote. Tenía dedos finos de pianista y unos pies que serían la envidia de cualquier bailarina, y desde luego no tenía pinta de leñador.
A pesar de eso —o quizá precisamente por eso—, Benedict tenía un éxito brutal y ligaba más que un rapero tras conseguir un éxito de ventas.
—¿Qué pasa? —me preguntó.
Evité las respuestas habituales —«Nada» o «¿Por qué tiene que pasar algo?»— y fui directamente al grano:
—¿Has oído hablar de un tal Todd Sanderson?
—No creo. ¿Quién es?
—Un exalumno. Han publicado su necrológica.
Giré la pantalla en su dirección. Benedict se ajustó las enormes gafotas.
—No lo reconozco. ¿Por qué?
—¿Te acuerdas de Natalie?
Una sombra le recorrió el rostro.
—No te oía pronunciar su nombre desde...
—Ya, ya. Bueno, pues este es (o era) su marido.
—¿El tío por el que te dejó?
—Sí.
—Y ahora está muerto.
—Eso parece.
—Bueno... —dijo Benedict, arqueando una ceja—. Pues vuelve a estar soltera.
—Muy delicado.
—¿Vas a llamarla?
—¿A quién?
—A Condoleezza Rice. ¿Tú qué crees? A Natalie.
—Sí, claro. Y le digo algo así: «Oye, el tío por el que me dejaste ha muerto. ¿Quieres ir al cine?».
Benedict estaba leyendo la necrológica.
—Espera.
—¿Qué?
—Dice que tiene dos hijos.
—¿Y bien?
—Eso complica las cosas.
—¿Quieres parar?
—O sea, dos hijos. Ahora quizás esté gorda. —Benedict me miró con sus ojos magnificados—. ¿Qué aspecto tendrá ahora? Tío, dos hijos. Probablemente estará rolliza, ¿no?
—¿Cómo quieres que lo sepa?
—Hummm, pues como todo el mundo. Google. Facebook, esas cosas.
Negué con la cabeza.
—Eso no lo he hecho nunca.
—¿Qué? Todo el mundo lo hace. Oye, yo lo hago con todas mis exparejas.
—¿Y la red admite todas esas búsquedas?
—La verdad es que tengo que usar mi propio servidor —dijo Benedict, con una sonrisa.
—Tío, espero que eso no sea un eufemismo.
Sin embargo, tras su sonrisa entreví alguna cosa más. Recordé aquella vez en un bar, cuando Benedict estaba especialmente mamado y le pillé contemplando una vieja fotografía que llevaba escondida en la cartera. Le pregunté quién era. «La única chica a la que querré nunca», me respondió, arrastrando las palabras. Entonces la guardó tras su tarjeta de crédito y, a pesar de mis insinuaciones, nunca más me dijo ni una palabra de ella.
Aquella vez tenía la misma sonrisa en el rostro.
—Se lo prometí a Natalie —le aclaré.
—¿El qué?
—Que les dejaría en paz. Que nunca les investigaría ni les molestaría.
Benedict se quedó pensando.
—Bueno, pues parece que has cumplido tu promesa, Jake.
Yo no dije nada. Benedict me había mentido antes. No usaba Facebook para investigar a sus exnovias o, si lo hacía, no le ponía demasiado entusiasmo. Pero una vez, al entrar en su despacho sin avisar —al igual que él, yo nunca llamaba—, le vi consultando Facebook. Eché una mirada rápida y vi que la página que estaba contemplando pertenecía a la misma mujer cuya foto llevaba en la cartera. Benedict cerró el navegador enseguida, pero habría jurado que consultaba esa página muy a menudo. Cada día, quizá. Apuesto a que miraba cada nueva fotografía de la única mujer a la que había amado. Apuesto a que en aquel mismo momento estaba pensando en su vida, en su familia, en el hombre que compartía su cama y que contemplaba todo aquello del mismo modo que solía mirar la fotografía de su cartera. No tengo pruebas de todo eso, es solo una impresión, pero no creo que vaya especialmente desencaminado.
Como decía antes, todos tenemos nuestras propias locuras.
—¿Qué intentas decirme? —le pregunté.
—Solo digo que todo ese rollo de «ellos» ya se ha acabado.
—Hace mucho tiempo que Natalie no forma parte de mi vida.
—¿De verdad crees eso? ¿También te hizo prometer que te olvidarías de tus sentimientos?
—Tú sigue así, y te quedas sin compañía para salir por ahí.
—Me buscaré a otro. Tampoco eres tan guapo.
—Cerdo asqueroso.
Se puso en pie.
—Los profesores de humanidades conocemos a la gente.
Benedict me dejó solo de nuevo. Me puse en pie y me acerqué a la ventana. Eché un vistazo al patio. Observé a los estudiantes que pasaban por allí, como solía hacer cuando me enfrentaba a una decisión importante, y me pregunté qué le aconsejaría a uno de ellos si se encontrara en mi situación. De pronto, sin aviso previo, me volvió todo a la mente: aquella capilla blanca, el tocado de su cabello, el modo en que me mostró el anillo, todo el dolor, el deseo, las emociones, el amor, la herida. Me temblaban las rodillas. Pensaba que ya la había dado por perdida. Me había destrozado el corazón, pero había recogido los pedacitos, me había recompuesto y había seguido con mi vida.
Qué estúpido pensar en aquello en aquel momento. Qué egoísta. Qué inapropiado. Aquella mujer acababa de perder a su marido, y yo, capullo de mí, me ponía a pensar en lo que implicaba para mí.
«Déjalo —me dije—. Olvídalo y olvídala. Pasa página».
Pero no podía. Sencillamente, no estaba hecho así.
La última vez que había visto a Natalie había sido en una boda. Ahora la vería en un funeral. A algunos les parecería una ironía, pero a mí no.
Volví a sentarme ante el ordenador y reservé un vuelo a Savannah.