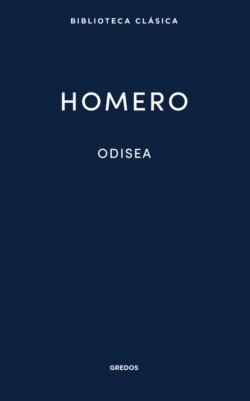Читать книгу Odisea - Homero - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II.
LA ODISEA EN SU CONTEXTO LA POESÍA ÉPICA. EL TESTIMONIO DE LA ODISEA 4
ОглавлениеLa propia obra no nos dice prácticamente nada de quién la compuso. El poeta narrador apenas se transparenta en la Odisea, salvo en los versos iniciales, en los que ruega a la Musa que le permita cantar «al hombre» (ándra). Ni siquiera es él quien organiza la narración, ya que le pide «Principio da a contar donde quieras» (I 9-10). A cambio, la Odisea ofrece muchos detalles de cómo eran los poetas que actuaban en el tiempo del relato.
En la Odisea aparecen dos aedos: Demódoco, en el palacio de Alcínoo (VIII 42-82; 266-369; 477-536) y Femio en Ítaca (I 153-155; 325-353; XXII 330-356). Su tratamiento es muy distinto —conocemos directamente lo que canta el primero, un personaje muy apreciado, solo indirecta y resumidamente el relato del segundo, que está a expensas del maltrato de los pretendientes—, quizá por remarcar la oposición entre los dos escenarios en los que se encuentran: el primero en el mundo feliz de Esqueria, tierra de los feacios, el segundo en la cruda realidad de Ítaca. No obstante esta diferencia, ambos cantan de memoria, sirviéndose de un instrumento de cuerda, la cítara o forminge. Son profesionales al servicio de los señores del palacio y actúan de acuerdo con las peticiones que estos o sus invitados les hacen, en el contexto de un banquete. No es una actividad de aficionado, como la de Aquiles en la Ilíada (IX 186-187).
Los temas pertenecen al repertorio mítico (como los amores de Ares y Afrodita) y también al pasado «real» —dentro de la ficción— de los personajes: el aedo canta las aventuras del mismo Ulises que las está escuchando, sucedidas solo diez años antes. Todas ellas, por tanto, están situadas en el mismo plano para el cantor y también para el auditorio: «la gente celebra entre todos los cantos / el postrero, el más nuevo que viene a halagar sus oídos» (II 346-350), dice Telémaco.
Ni en la Odisea ni en los cantos contenidos en ella hay contextualización alguna de ese contenido. Los personajes principales aparecen sin ser introducidos, porque se suponen conocidos por el auditorio: «El divino Telémaco viola el primero; se hallaba / recostado entre aquellos galanes penando en su alma y soñando entre sí con el héroe su padre» (I 113-115); nótese que ni siquiera se da el nombre «Ulises» hasta el v. 21.
El canto de los aedos procede de las musas, como el del poeta de la Odisea, y a ella se encomiendan. Por eso se les califica de «divinos» (VIII 43, 87, etc.), porque «[les] dio la deidad entre todos el don de hechizarnos / con el canto que el alma le impulsa a entonar» (VIII 44-45). Las musas inspiran al poeta de dos maneras: en primer lugar, le dan una habilidad poética permanente, íntimamente relacionada con la memoria, esto es, Mnemosine, madre de las musas. Pero la memoria del poeta no reconstruye el pasado, sino que otorga al poeta la capacidad de visualizarlo5 y al mismo tiempo le da el vehículo para transmitir lo que «ve»: el lenguaje tradicional de la épica, con su forma poética, el hexámetro, sus fórmulas y sus motivos tradicionales. Pero, por otro lado, le proporciona también una capacidad técnica, en el sentido de que el poeta es un artesano de la palabra, con la que trabaja lo que la inspiración de la Musa le hace llegar, una capacidad similar a la de la tejedora que, con hilos preexistentes, compone un tapiz, en este caso de historias. En la Odisea la imagen del tapiz, recurrente, quizá sea más que una simple metáfora. Es una actividad con reglas estrictas, armoniosa, katà kósmon (VIII 489) «con orden». Y Femio presume de haber sido autodidacta: «Nunca tuve maestro» (XXII 347). Sin embargo, nada dicen de cuál era la técnica empleada; no sabemos si está improvisando, o si han retenido el poema en la memoria quizá a partir de un relato previo. En resumen, y en palabras modernas, hay inspiración, pero también técnica, y el auditorio, que conoce de dónde proviene la primera, sabe valorar en su justa media la segunda.
La Odisea también nos habla del efecto contradictorio de la poesía en el auditorio. Siempre es calificada de «bella», «que hechiza», pero puede causar pesar, como a Penélope oír a Femio cantar sobre el desastroso regreso de Ilión, otra denominación de Troya que da título a la Ilíada. La reina le pide que elija otra «leyenda de guerreros y dioses»; Telémaco le reprocha «no disfrutar» con el canto: «¿Por qué, oh madre, le impides al hábil aedo que trate / de agradar como quiera su genio le inspire? La culpa / no la tiene el cantor, sino Zeus, que reparte sus dones / y los da a cada cual de los hombres según su talante» (I 346-350). Está encerrada aquí una paradoja: el canto, única recompensa para los sufrimientos del héroe, es precisamente lo que hace revivir ese dolor, y Ulises le pide a Demódoco que relate el ardid del caballo, aunque no puede evitar llorar al oírlo.
En la Odisea hay muchos cantores de historias, el principal el propio Ulises. Pero no es un aedo, ya que no utiliza la cítara. Tampoco está inspirado y desconoce qué pasa fuera de su vista o qué hacen los dioses; por eso su relato está lleno de vacíos y suposiciones. Es el relato de un narrador «humano», frente al de un aedo inspirado por la divinidad.
Hay otro aspecto nuclear en la poesía griega —no solo épica— que se refleja bien en estos testimonios: la creencia de que la memoria ayuda a perpetuar e inmortalizar a los hombres admirables, a los héroes, que lo son por sus hazañas, pero, sobre todo, por convertirse en materia para los aedos. Su kléos, su fama, es el objetivo fundamental para ellos. Femio le promete, a cambio de que no le ejecute: «y aun creo poder celebrarte / como a un dios a ti mismo: no quieras segar mi garganta» (XXIII 348-349).
Pero es en la corte de Alcínoo, en las escenas con Demódoco, donde se ve mejor la trascendencia de este concepto. Cuando el aedo acaba el relato del caballo de Troya, Ulises, después de haberlo pospuesto en al menos dos ocasiones, puede orgullosamente dar su nombre, que ahora ya está cubierto de kléos: «Soy Ulises Laertiada, famoso entre todas las gentes / por mis muchos ardides; mi gloria ha subido hasta el cielo» (IX 19-21). Es un caso único en la épica, pues la fama de un héroe siempre se enuncia en tercera persona, o por la primera en futuro, como Héctor en la Ilíada VII 91: «Así dirá alguien alguna vez, y mi gloria nunca perecerá.» A diferencia de la Ilíada, sin embargo, donde esta gloria se consigue solo a través del triunfo en la guerra, en la Odisea la variedad de hazañas es enorme: viajes, hospitalidad, fidelidad, belleza y, como en este ejemplo, astucia. Las dos vías para preservarla son la sepultura en la que se haga público homenaje del fallecido (I 239-240, XI 72-76, etc.) y especialmente el canto, como hemos visto.
No obstante, la conversación entre Aquiles y Ulises en el Hades parece contradecir esta creencia, al menos en parte. Ulises le saluda: «“¡Oh el mejor de los hombres; argivos, Aquiles Pelida! [...] Tú, Aquiles, / fuiste, en cambio, feliz entre todos y lo eres ahora. / Los argivos te honramos un tiempo al igual de los dioses / y aquí tienes también el imperio en los muertos: por ello / no te debe, ¡oh Aquiles!, doler la existencia perdida.”». A lo que Aquiles responde: «“No pretendas, Ulises preclaro, buscarme consuelos de la muerte, que yo más querría ser siervo en el campo / de cualquier labrador sin caudal y de corta despensa /que reinar sobre todos los muertos que allá fenecieron”» (XI 478-491).
Como para todo héroe homérico, el kléos es sustancial para ambos. Aquiles, para conseguirlo, sacrificó su nóstos —«si sigo aquí luchando en torno de la ciudad de los troyanos, / se acabó para mí el regreso (nóstos), pero tendré gloria (kléos) inconsumible» (Ilíada IX 413-414)—. Ulises representa un héroe más moderno —aun instalado en el mismo tiempo narrativo en el que Aquiles puede manifestar su queja— que consigue el kléos no solo a la vez que el nóstos, sino precisamente por ello6.