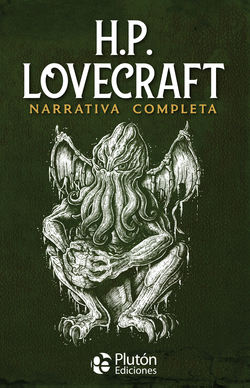Читать книгу Narrativa completa - Говард Лавкрафт, Говард Филлипс Лавкрафт, H.P. Lovecraft - Страница 19
ОглавлениеLa transición de Juan Romero16
Hablar de los hechos ocurridos en la mina Norton el 18 de octubre de 1894, no es agradable. Solo el sentimiento de obligación para con la ciencia es lo que me lleva a recordar ese momento de mi vida, lleno de escenas y hechos cargados de un intenso y espantoso horror por cuanto no puedo hablar de ello con claridad. Pero creo que debo contar cuanto sé de la, podemos llamarla, transición de Juan Romero antes de morir.
La historia futura no necesita saber ni mi origen ni mi nombre, de hecho, creo que es mucho mejor omitirlos, ya que cuando un hombre emigra de pronto a las colonias o a los Estados Unidos deja tras de sí el pasado. Por otro lado, lo que yo fuese en tiempos pasados no tiene la menor importancia en este relato, salvo tal vez por el hecho de que durante mi servicio en la India yo me sentía mejor entre los nativos maestros de barbas blancas que entre mis compañeros oficiales. Había estudiado no poco los diversos saberes orientales cuando sufrí las adversidades que me impulsaron a buscar una nueva vida en el gran Oeste americano. En esa vida me pareció mejor cambiar de nombre, el nombre que uso ahora, que es muy común y no significa nada.
Durante el verano y el otoño del año 1894, fui empleado como peón en la famosa mina Norton en las desérticas extensiones de las montañas Cactus, cuyo descubrimiento, algunos años antes, por un viejo geólogo había logrado que los alrededores de una zona apenas poblada se convirtieran en un caldero rebosante de mala vida.
Una mina de oro, que se hallaba bajo un lago en la montaña, había enriquecido a su anciano descubridor más allá de lo inimaginable y se había convertido en el escenario de infinitas labores de apertura de túneles que efectuaba la empresa que había terminado comprándola. Se descubrieron otras grutas de oro y la extracción del valioso metal resultaba en extremo abundante, por lo que un ejército de mineros, fuerte y variado, trabajaba día y noche en las innumerables galerías y profundidades de piedra. Un tal señor Arthur era el supervisor y a menudo disertaba sobre la particular formación geológica del lugar, especulando sobre el posible crecimiento de la red de cuevas e imaginando el futuro de la gran empresa minera. Él consideraba que pronto se franquearía la última de aquellas grutas auríferas las cuales eran el resultado de la imponente acción del agua.
Al poco tiempo de mi llegada y de haber sido contratado, también llegó a la mina Norton, Juan Romero. Él era uno más de la inagotable masa de sucios mejicanos que venían del país vecino. Desde un principio me llamó la atención por sus rasgos que, aunque eran con seguridad del tipo piel roja, resultaban sin embargo, llamativos por su tez clara y facciones refinadas, absolutamente distintas a las de los ordinarios “greasers” o payutes locales. Resultaba curioso que, siendo tan diferente de los indios hispanizados y de los indios puros, Romero no daba la impresión de poseer ni una pizca de sangre blanca. Él no era como el conquistador castellano, ni tampoco como el pionero americano. Él era, más bien, como aquel antiguo y noble azteca que viene a nuestra imaginación, cuando al amanecer, el callado peón se levanta y observa fascinado cómo el sol se pone sobre las colinas orientales y, al mismo tiempo, abre sus brazos hacia el planeta, como ejecutando un rito cuya naturaleza ni él mismo puede entender. Aparte de su rostro, Romero no poseía ni un rasgo de nobleza. Era sucio e ignorante y su lugar estaba junto a los demás mejicanos.
Me contaron más tarde, que venía de los niveles sociales más bajos de la zona. Cuando era muy niño fue el único superviviente de una terrible epidemia que acabó con todos y lo encontraron en la montaña en una choza muy pobre. Cerca de la choza, al pie de una fisura bastante insólita que había en la roca, se hallaban dos osamentas recién descarnadas por los buitres y se presume que eran los restos de sus padres. Nadie conocía sus identidades y en muy poco tiempo casi todos se olvidaron de ellos. Además, la fisura rocosa se cerró a causa de una avalancha que ocurrió más tarde y el derrumbe de la cabaña de adobe ayudó a borrar, aún más, todo aquello de la memoria. Romero fue criado por un cuatrero mejicano que le dio su apellido y Juan se diferenciaba muy poco de aquellos iguales a él.
Juan Romero solía mostrarme un aprecio que, sin duda, tenía su origen en el extraño y antiguo anillo hindú que yo usaba cuando no estaba trabajando en la mina. El cómo llegó a mis manos o su naturaleza, prefiero no comentarlo. El anillo era mi último lazo con un capítulo de mi vida que había cerrado para siempre y que tenía en gran estima. En corto tiempo descubrí que aquel mejicano con raro aspecto estaba interesado en él y lo observaba de una manera que alejaba cualquier sospecha de codicia. Los antiguos símbolos del anillo, aunque no podía haberlos visto antes, parecían despertar algún sutil recuerdo en su mente inculta pero despierta. Al poco tiempo de su llegada, Romero se comportaba como mi fiel sirviente, a pesar de que yo no era más que otro vulgar minero y nuestra comunicación era muy limitada. Yo, descubrí que el español que aprendí en Oxford era muy diferente a la jerga que hablaban los peones en Nueva España y Juan, sabía muy pocas palabras en inglés.
A continuación, relataré algunos sucesos que no fueron precedidos por profecía alguna. Aun cuando Romero me resultaba un personaje curioso y mi anillo le había afectado de manera tan particular, no creo que ninguno de nosotros tuviese una mínima idea de lo que ocurriría tras la gran explosión. Algunas consideraciones de tipo geológico recomendaban hacer una prolongación hacia abajo en la mina partiendo de la parte más profunda del área subterránea y, creyendo el supervisor que solo encontraría piedra sólida, fue colocada una inmensa cantidad de dinamita. Ni Juan Romero ni yo estábamos relacionados con ese trabajo, por lo fue a través de otras personas que nos llegaron las primeras noticias que tuvimos de los extraordinarios pormenores. La carga, seguramente más potente de lo esperado, pareció estremecer toda la montaña. En los barracones de la ladera, las ventanas saltaron en pedazos con la onda de choque, mientras que en los pasadizos cercanos los mineros fueron derribados al suelo. Muy cerca al lugar del estallido, el lago Joya se levantó como azotado por una tempestad. Al investigar, un nuevo abismo abierto sin fin se descubrió bajo el lugar de la explosión. Era una sima tan profunda que no había sonda de mano que pudiera medirla, ni lámpara alguna que pudiera iluminarla.
Sorprendidos, los picadores sostuvieron una reunión con el supervisor, que mandó grandes tramos de cuerda al inmenso hoyo, ordenando que esta fuera empalmada y se bajara sin descanso hasta tocar fondo. Los empalidecidos mineros no tardaron en informar al supervisor de su fracaso. Muy respetuosamente le informaron de su firme negativa a volver a descender en el abismo, y de ni siquiera volver trabajar en la mina, hasta que este fuese cegado. Era innegable que se encontraban ante algo que sobrepasaba sus expectativas, ya que hasta donde ellos habían experimentado, aquel abismo era infinito.
El supervisor no les hizo ningún reproche. Más bien, comenzó a reflexionar e hizo una gran cantidad de planes para el día siguiente y el turno de la noche no fue a trabajar esa tarde. Hacia las dos de la mañana, un coyote solitario comenzó a aullar en la montaña muy quejumbrosamente y en algún lugar dentro del terreno un perro, en respuesta al coyote o a lo que fuese, comenzó a ladrar. Sobre la serranía estaba formándose una tormenta y nubes con formas extrañas se veían correr espantosamente por un turbio camino de luz celeste que mostraba los intentos de una luna saliente por brillar a través de la multitud de capas de cirrostratos. La voz de Juan Romero, que se encontraba en la litera superior, me despertó. Tenía la voz tensa y alterada a causa de una indeterminada expectativa que yo no lograba comprender.
—¡Santo Dios!... ese sonido... ese sonido... ¡oiga usted!... ¿lo oye?... ¡Señor, ESE SONIDO!
Presté atención, sin dejar de preguntarme a qué sonido podría referirse. El coyote, el perro, la tormenta, todo eso era audible. La tormenta ahora cobraba fuerza, mientras el viento aullaba más y más furiosamente. Por las ventanas del barracón se veían los relámpagos y, enumerando los sonidos escuchados, le pregunté al nervioso mejicano:
—¡El coyote?... ¿el perro?... ¿el viento?
Pero Romero no contestaba. Luego, muy asustado, comenzó a murmurar:
—El ritmo, señor... el ritmo de la tierra... ¡ESA VIBRACIÓN BAJO LA TIERRA!
En ese momento yo también lo escuché. Escuché el sonido y sin saber por qué me estremecí. Abajo, muy por debajo de nosotros había un sonido —más bien un ritmo, tal como dijera Romero— que, aunque era débil, se imponía a los sonidos del perro, del coyote y de la tormenta que arreciaba. Tratar de describirlo no tiene sentido, ya que es imposible de describir. De todas sus características, fue su profundidad lo que más me impresionó. Podría decirse que era como el latido de la maquinaria debajo de los grandes buques, tal como se siente cuando se está en cubierta, aunque este sonido no era tan mecánico, tan desprovisto de vida y de consciencia. Algunos fragmentos de un pasaje de Joseph Glanvill que Edgar Allan Poe ha citado con tremendo efecto, regresaron a mi memoria...
“La amplitud y profundidad insondable de Su creación tienen una hondura mayor que la del pozo de Demócrito”.
De pronto, Romero saltó de su litera, y se detuvo ante mí para observar el raro anillo que estaba en mi mano, el cual brillaba de manera muy extraña ante cada relámpago y luego observaba intensamente en dirección a la boca de la mina. Yo también me levanté y durante un rato estuvimos quietos, afinábamos el oído mientras el sorprendente ritmo parecía cobrar más y más vida. Entonces, aparentemente, como sin voluntad, comenzamos a dirigirnos hacia la puerta que se batía a causa del temporal, dando una reconfortante sensación de realidad tangible. El canto que brotaba de las profundidades de las que emergía el sonido, aumentaba su volumen y su definición, y nos sentimos irresistiblemente urgidos a salir hacia la tormenta y hacia la hueca negrura de la mina.
Ningún ser viviente se cruzó en nuestro camino, ya que los hombres del turno nocturno habían sido liberados del trabajo y, sin duda, ahora se encontraban en el poblado de Dry Gulch, regando siniestros rumores al oído de los taberneros semidormidos. Sin embargo, en la caseta del vigilante, brillaba un pequeño cuadrado de luz amarilla igual que un ojo guardián. Al pasar me pregunté cómo habría afectado el rítmico sonido al vigilante, pero Romero tenía prisa y yo le seguí sin detenerme.
Aquel sonido profundo se convirtió, definitivamente, en algo compuesto según entrábamos en el pozo. Yo estuve mucho tiempo en la India como bien saben, por lo que pensaba que era terriblemente parecido a una especie de ceremonia oriental, con sonar de tambores y cánticos de incontables voces. Romero y yo, sin vacilar, cruzábamos túneles y bajábamos escaleras, dirigiéndonos todo el tiempo hacia aquello que nos atraía aunque con cierta resistencia y presos de un cierto temor. En algún momento creí haber perdido la razón... fue cuando me di cuenta de que el camino estaba iluminado sin hacer uso de lámparas ni velas, entonces descubrí con asombro, que en mi dedo el viejo anillo resplandecía con una gran radiación, iluminando todo con su pálido brillo a través del aire húmedo y pesado en el que estábamos inmersos.
Sin previo aviso, tras bajar por una de las abundantes y rústicas escaleras, Romero echó a correr dejándome solo. Una nueva y extraña nota en aquellos cánticos y redobles, la cual era muy sutilmente perceptible solo para mí, lo habían impulsado a hacerlo. Lanzando un grito salvaje, Juan entró en las tinieblas de la caverna totalmente a ciegas. Yo escuché que me gritaba repetidamente, delante de mí, mientras trastabillaba torpemente en los sitios nivelados y bajaba con cierta locura las desvencijadas escaleras. Me encontraba aterrado, sin embargo, aún poseía la suficiente cordura como para notar que su habla, cuando estaba articulada, no se parecía a nada que yo conociera. Duros e impresionantes polisílabos habían suplantado a la acostumbrada mezcla de mal español y peor inglés, y de ellos solo me resultaba algo familiar el “Huitzilopotchli”, frecuentemente repetido por Romero. Más tarde, pude ubicar la palabra entre los trabajos de un gran historiador y al establecer las asociaciones, me estremecí.
Al llegar a la última caverna de aquel periplo, comenzó el complejo y breve final de aquella espantosa noche. De la oscuridad, que estaba inmediatamente frente a mí, surgió un último grito del mejicano, acompañado por un coro de terribles sonidos que yo no podría escuchar nuevamente y seguir con vida. Era como si en ese instante todos los terrores y monstruosidades ocultas de la tierra hubieran cobrado vida en un esfuerzo por aplastar a la humanidad. Al mismo tiempo, la luz de mi anillo se apagó y pude ver el resplandor de una nueva luz que se originaba en algún espacio inferior, aunque solo se hallaba a unos metros delante de mí. Había alcanzado el abismo que ahora brillaba rojizo, y que, evidentemente, había atrapado al infeliz Romero.
Cautelosamente, me asomé al borde de aquel precipicio que ninguna sonda alcanzaba a medir y que ahora era un pandemónium de fuego y llamas que saltaban rugiendo espantosamente. Al principio, solo distinguí el turbulento hervidero de luminosidad, pero luego vi algunas sombras, todas muy, muy lejanas que comenzaron a dibujarse entre la confusión y pude ver... eso... ¿eso era Juan Romero?... ¡Pero, Dios mío! ¡no tengo valor para decir lo que vi! Un poder celestial vino en mi ayuda y ocultó las imágenes y los sonidos en una especie de explosión, como la que debe escucharse cuando dos planetas chocan en el espacio y la paz de la inconsciencia me fue otorgada cuando se desató el caos.
No tengo idea de cómo continuar, ya que se sucedieron unas situaciones muy particulares, pero debo intentar llegar hasta el final sin tratar de diferenciar lo que fue real y lo que fue ilusión. Cuando desperté, estaba sano y salvo en mi barraca y el rojo resplandor del amanecer se divisaba desde la ventana. Más allá se encontraba sobre una mesa, el cuerpo sin vida de Juan Romero, rodeado por un grupo de hombres entre los que estaba el médico del campamento. Hablaban de la muerte que le había sobrevenido al mejicano durante el sueño y que al parecer estaba conectada, de alguna manera, con el poderoso rayo que había alcanzado y estremecido a la montaña. No había causa visible de su muerte y la autopsia no arrojó ni una razón por la que Romero no estuviera vivo. Por algunas conversaciones me enteré que, sin duda alguna, ni Romero ni yo habíamos dejado el barracón en toda la noche y que nadie se había despertado cuando pasó la espantosa tormenta sobre la sierra Cactus. Esa tormenta había causado grandes derrumbes, dijeron los hombres que se habían aventurado hasta el pozo de la mina, que cegaron completamente el inmenso y profundo abismo que tanto malestar despertara el día anterior. Cuando pregunté al vigilante sobre qué sonidos habían precedido al poderoso trueno, mencionó a un coyote, un perro y el furioso viento de la montaña... nada más. Y yo, no tengo motivos para dudar de su palabra.
Cuando se reanudó el trabajo, el supervisor Arthur llamó a algunos hombres de toda su confianza para investigar algunas cosas en el lugar donde surgiera el abismo. Estos obedecieron y se hizo un profundo sondeo, aunque sin gran entusiasmo. Los resultados fueron bastante curiosos. El techo del abismo no era grueso de ningún modo, tal como se comprobó cuando este se abrió, sin embargo, ahora los taladros de los investigadores se toparon con lo que parecía ser una inmensa extensión de roca sólida. No encontrando nada más, ni siquiera oro, el supervisor abandonó esos tanteos, aunque a veces una mirada de perplejidad asomaba en su expresión cuando se encontraba meditando sentado en su mesa.
Hay otro hecho curioso. Al poco tiempo de haber despertado la mañana siguiente a la tormenta, descubrí la inexplicable falta del anillo hindú en mi dedo. Lo tenía en gran estima, sin embargo, experimenté una cierta sensación de alivio cuando desapareció. Si alguno de mis compañeros lo robó, fue bastante listo al librarse de él, ya que a pesar de los reclamos y de la búsqueda policial, el anillo no volvió a ser visto nunca más. Me enseñaron muchas cosas extrañas en la India, por lo que dudo que me fuera robado por manos mortales.
De cuando en cuando, mi opinión sobre toda esta historia cambia. A plena luz del día y en casi todas las estaciones me siento inclinado a pensar que todo fue un intenso sueño, pero a veces cuando es otoño y son las dos de la madrugada y cuando los vientos y los animales aúllan quejumbrosamente, siento desde una inconcebible profundidad el indicio de un rítmico batir... entonces pienso que la transición de Juan Romero fue algo terrible.
The Transition of Juan Romero: escrito en 1919 y publicado de manera póstuma 1944.