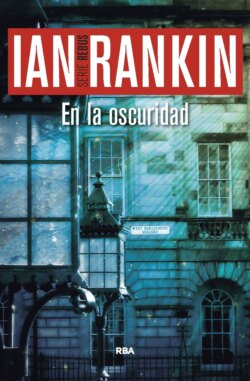Читать книгу En la oscuridad - Ian Rankin - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7
ОглавлениеLa identificación era puro formalismo, aunque imprescindible. El público accedió al depósito de cadáveres por el instituto Wynd para encontrarse inmediatamente ante una puerta con el rótulo de SALA DE IDENTIFICACIÓN. Había algunas sillas, pero quienes optaran por quedarse en pie sólo podían dar unos pasos hasta un mostrador tras el cual había un maniquí sentado con bata blanca y bigote pintado a lápiz, extraña muestra de humor dadas las circunstancias.
Pasaría un tiempo antes de que Gates y Curt pudieran practicar autopsias pero, como le comentó Dougie a Rebus, en las cámaras frigoríficas había sitio de sobra. No sucedía igual en la zona de espera ante la sala de Identificación, donde aguardaban la viuda de Roddy Grieve con la madre y la hermana del difunto. Esperaban a su hermano Cammo, que llegaba en avión desde Londres. Una regla tácita prohibía la entrada de periodistas al depósito por mucho interés que presentara el caso, pero ya había unos buitres de los más carroñeros al acecho en la acera de enfrente. Rebus salió a fumar un cigarrillo y se les acercó. Eran dos periodistas y un fotógrafo, jóvenes, delgados y con poca predisposición a observar las reglas. Al reconocerle cambiaron el peso de un pie a otro pero sin moverse del sitio.
—Voy a preguntarlo cortésmente —dijo Rebus sacando un cigarrillo; lo encendió y después les ofreció la cajetilla, pero los tres rehusaron.
Uno de ellos jugueteaba con su móvil, comprobando si había mensajes en la diminuta pantalla.
—¿Puede darnos alguna noticia, inspector Rebus? —preguntó el segundo periodista.
Rebus le miró fijamente y comprendió de inmediato que iba a ser inútil hacerle entrar en razón.
—Una noticia oficiosa, si quiere —insistió el joven.
El periodista sacó una grabadora del bolsillo de la chaqueta.
—Acérquese más, por favor.
El periodista se acercó y conectó el aparato.
Rebus comenzó a hablar vocalizando con todo esmero, despacio y claro, hasta que al cabo de ocho o nueve palabras el periodista apagó la grabadora y se le quedó mirando con una sonrisa ambigua, mezcla de desprecio y rencor. Detrás de él, sus colegas no levantaban los ojos del suelo.
—¿Quieres que te deletree alguna palabra? —preguntó Rebus antes de darse media vuelta y cruzar la calle para volver al depósito.
Había terminado la identificación y el papeleo, los miembros de la familia parecían estar petrificados. Hasta a Linford se le veía un tanto impresionado. Quizá era otra de sus actuaciones. Rebus se acercó a la viuda.
—Podemos disponer un par de coches para ustedes.
—No, gracias —replicó ella sorbiéndose las lágrimas—. Muy amable —añadió parpadeando para fijarse bien en él—. Esperamos un taxi.
En aquel momento se les acercó la hermana del difunto, pero la madre siguió sentada en una de las sillas con rostro imperturbable y muy tiesa.
—Si te parece bien, madre tiene una funeraria que puede encargarse de todo —dijo Lorna Grieve a la viuda, pero fue Rebus quien contestó.
—Comprenderá usted que no se puede aún entregar el cadáver.
Ella le miró con aquellos ojos que él había visto tantas veces en periódicos y revistas: los ojos de la modelo Lorna Grieve, ahora ya casi cincuentona. Rebus la conocía desde finales de los sesenta, cuando ella no tenía ni veinte años, salía con estrellas del rock y ya corrían rumores de que había provocado la separación de más de un grupo famoso. Melody Maker y New Musical Express publicaban fotos de ella con el cabello largo y rubio, delgada hasta el punto de la escualidez. Desde entonces había engordado bastante y ahora llevaba una melena más corta y más oscura, pero conservaba el aura de antaño, pese al lugar y a las circunstancias.
—¡Sepa que somos la familia! —exclamó.
—Lorna, por favor —terció su cuñada.
—¿Acaso no es verdad? Sólo nos faltaba que un mequetrefe presuntuoso con carpeta venga a decirnos...
—Creo que me confunde usted con un empleado de aquí —la interrumpió Rebus.
—¿Pues, quién demonios es, si no? —replicó ella mirándole y entornando los ojos.
—Es el policía —dijo Seona Grieve—. Quien tiene que... —añadió sin poder terminar la frase, lanzó un suspiro.
Lorna Grieve resopló y señaló a Derek Linford, que, sentado al lado de la madre del difunto, Alicia, se inclinaba en aquel momento sobre ella y le apoyaba la mano en la espalda.
—El agente que investiga el asesinato de Roddy es aquél —comentó Lorna dando un apretón en el hombro a su cuñada—. Es con ése con quien debemos tratar y no con este mono —dijo con una mirada final a Rebus.
Rebus la vio acercarse a las sillas pero la viuda permaneció a su lado balbuciendo alguna cosa ininteligible en voz baja.
—Lo siento —repitió ella.
Rebus asintió con la cabeza y sonrió mientras acudían a su mente diversas respuestas tópicas, pero se frotó la frente borrándolas.
—¿Quiere usted interrogarnos? —preguntó ella.
—Cuando les venga bien.
—Roddy no tenía enemigos... que yo sepa —añadió ella como si hablase consigo misma—. Es lo que siempre preguntan en la tele, ¿no?
—Habrá que investigar —comentó Rebus, que no apartaba los ojos de Lorna Grieve, ahora en cuclillas delante de su madre.
También Linford la miraba sin perderse ningún detalle. En aquel momento se abrió la puerta y asomó por ella una cabeza.
—¿Han pedido un taxi?
Rebus vio a Derek Linford acompañar a Alicia Grieve a la salida. Era astuto: se congraciaba no con la viuda sino con la matriarca. Linford reconocía el poder cuando lo veía.
Dejaron transcurrir unas horas antes de ir a Ravelston Dykes a hablar con la familia.
—¿Qué te parece? —preguntó Linford.
A Rebus, por el tono, le dio la impresión de que se refería al BMW.
Rebus se limitó a encogerse de hombros. Habían conseguido entre los dos que les asignaran para aquel homicidio una sala en Saint Leonard, la comisaría más próxima al lugar del crimen. No era todavía un caso de homicidio pero sabían que se daría curso a la investigación en cuanto tuvieran los resultados de la autopsia.
Habían llamado a Joe Dickie y a Bobby Hogan y Rebus se había puesto en contacto con Grant Hood y Ellie Wylie, que se habían prestado a colaborar en el caso de Mojama. «Será un reto», dijeron cada uno por su lado. Tendrían que contar con la aprobación de los jefes, pero Rebus no pensaba que hubiera problemas y propuso a Hood y Wylie que elaboraran juntos un plan de ataque.
—¿A quién tenemos que presentar los informes de las investigaciones? —preguntó Wylie.
—A mí —dijo él cuidándose de que Linford no le oyera.
El BMW redujo a segunda al aproximarse al semáforo en ámbar. De haber ido él al volante casi seguro que habría acelerado antes de que se pusiera rojo. Puede que yendo solo, no, pero si hubiese llevado a alguien, lo habría hecho para impresionar. Y apostaría algo a que Linford también lo hacía. Además de detenerse ante el semáforo, Linford puso el freno de mano y se volvió hacia él.
—Era analista de inversiones, candidato laborista y miembro de una familia prominente. ¿Tú qué dices?
Rebus volvió a encogerse de hombros.
—Yo simplemente he leído los artículos de prensa; igual que tú. La gente no siempre está de acuerdo con el método de nombramiento de los candidatos.
—Algún rencoroso, quizá —añadió Linford asintiendo con la cabeza.
—Lo averiguaremos. Quién sabe si no fue un atraco que acabó mal.
—O se trata de alguna historia extramatrimonial.
Rebus le miró y vio que fijaba la atención en el semáforo con los dedos sobre el freno de mano.
—A ver si los de la científica hacen un milagro.
—¿Recogiendo huellas dactilares y fibras? —comentó Linford escéptico.
—Como había mucho barro, es posible que encuentren huellas de pisadas.
El semáforo se puso verde y, sin coches delante, el BMW cambió rápidamente de marchas.
—El jefe ya me ha informado —dijo Linford; Rebus supo que no se refería a ningún mando intermedio sino al superior del comisario—. Colin Carswell, el ayudante del jefe de policía de Fettes quiere formar un equipo especial, algo de gran calibre.
—¿Con la Brigada Criminal?
Linford se encogió de hombros.
—Algo selecto. No sé lo que tiene en mente.
—¿Tú que le has dicho?
—Que estando yo encargado no tiene por qué preocuparse.
Linford no pudo por menos de volverse a observar cómo reaccionaba Rebus, quien, a su vez, hizo ingentes esfuerzos por permanecer imperturbable. En todos los años que llevaba en el Cuerpo él no habría hablado más de un par de veces con el ayudante del comisario. Linford sonrió consciente de que había hecho mella en Rebus a pesar de su exterior impasible.
—Claro que —prosiguió—, cuando le mencioné que el inspector Rebus iba a ayudar...
—¿Ayudar? —replicó Rebus irritado, y sólo en ese momento se percató de que Linford también había dicho que él estaría al mando del caso.
—... no quedó muy convencido —continuó Linford sin hacerle caso—. Pero yo le dije que te portarías bien y que trabajábamos bien juntos. Eso es lo que quiero decir con lo de ayudar: tú me ayudas a mí y yo te ayudo a ti.
—Pero tú estás al mando.
Aparentemente a Linford le complació oír repetida su propia frase. Había dado en el blanco.
—Es tu propio jefe quien no quiere que intervengas en el caso, John. ¿Por qué?
—¿A ti qué te importa?
—Todos lo saben, John. Tu fama te precede.
—¿Y contigo al mando la situación va a cambiar? —preguntó Rebus.
Linford se encogió de hombros y no dijo nada; luego se movió en su asiento.
—Para ampliar esta agradable conversación —añadió— quizá te apetezca saber que esta noche salgo con Siobhan. Pero no te preocupes, la dejaré en su casa a las once.
Roddy Grieve y su esposa vivían en Cramond pero la viuda les había confiado que se quedaba en casa de su suegra para hacerle compañía. El caserón, que se alzaba solo situado al fondo de una calle estrecha tenía un aire irregular, quizá debido a sus tejados inclinados o a los relieves en piedra del dintel. No había coches en el camino de entrada y las cortinas de todas las ventanas estaban echadas, como precaución ante un grupo de periodistas y cámaras de un Audi 80 plateado, aparcado frente a la casa. Seguramente estarían en camino también los equipos de televisión. Rebus estaba convencido de que el caso Grieve iba a suscitar interés.
Linford llamó al timbre.
—Bonita casa —dijo.
—Yo me crié en una parecida —dijo Rebus—. Estaba al fondo de un callejón —añadió.
—Y ahí acaba la similitud —añadió Linford.
Les abrió un hombre que llevaba un abrigo de pelo de camello y solapas marrón oscuro; bajo el abrigo, desabrochado, se veía un traje de raya diplomática y camisa blanca desabotonada en el cuello. De su mano izquierda colgaba una corbata negra.
—¿Señor Grieve? —preguntó Rebus, que conocía de sobra por la televisión a Cammo Grieve.
En persona resultaba más alto y distinguido, aun en aquellas circunstancias. Tenía las mejillas sonrosadas por el frío o por las copas que hubiera tomado en el avión, y su pelo entrecano estaba algo revuelto.
—¿Son de la policía? Pasen.
Entraron en el vestíbulo, Linford detrás de Rebus. Había cuadros y dibujos por doquier, no sólo en las paredes, paneladas de madera, sino también en el suelo, apoyados en los zócalos. En el último peldaño de la escalera de piedra se apilaban montones de libros, y, bajo un perchero cargado de abrigos, varios pares de botas de goma de hombre y de mujer polvorientas, todas negras, y unos bastones en el paragüero, además de varios paraguas colgados en la barandilla. En la mesita del teléfono había también un tarro de miel abierto junto a un contestador automático sin enchufar; ni rastro del teléfono. Cammo Grieve parecía encontrarse en su ambiente.
—Excusarán que esté todo... —dijo—. Bueno, ustedes ya me entienden —añadió atusándose hacia atrás el cabello.
—Naturalmente, señor —comentó Linford en tono deferente.
—De todos modos, voy a darle un consejo —dijo Rebus aguardando a que el diputado le prestara atención—. Se podría presentar cualquiera haciéndose pasar por policía. No olvide pedirles que se identifiquen antes de entrar.
Cammo Grieve asintió con la cabeza.
—Ah, sí, claro. El cuarto poder. Son casi todos unos hijos de su madre, pero que quede entre nosotros —añadió mirando a Rebus.
Rebus se limitó a hacer un gesto afirmativo pero Linford sonrió exageradamente ante aquel intento de frivolizar.
—Yo no salgo de mi... —la expresión de Grieve se endureció—. Espero que la policía no escatime esfuerzos para resolver el caso. Si llega a mi conocimiento que limitan recursos... Aunque ya sé cómo está la cosa actualmente, presupuestos ajustados y todo eso. La política laborista, ya saben.
Rebus vio el peligro de que les largara un discurso electoral y le interrumpió.
—Bien, señor, creo que aquí, hablando, no vamos a resolver nada.
—Me parece que no voy a llevarme bien con usted —dijo Grieve entornando los ojos—. ¿Cómo se llama?
—Se llama Hombre mono —la voz llegó desde una puerta ante la que apareció Lorna Grieve con dos vasos de whisky. Tendió uno a su hermano para hacerlo chocar con el suyo antes de dar un trago—. Y éste es el organillero.
—Soy el inspector Rebus y él es mi compañero, el inspector Linford —dijo Rebus.
Linford se volvió a examinar en la pared un grabado que le había llamado la atención por tratarse de unas simples líneas manuscritas.
—Es un poema que Christopher Murray Grieve dedicó a nuestra madre —dijo Lorna Grieve—. Pero no vaya a pensar que es de nuestra familia.
—Se trata de Hugh MacDiarmid —añadió Rebus al ver que Linford se quedaba en ayunas, aunque su explicación tampoco sirvió de nada.
—El Hombre mono es inteligente —dijo Lorna con un gorjeo advirtiendo en ese momento el tarro de miel en la consola—. Ah, mira dónde está. Le diré un secreto, Hombre mono —añadió volviéndose hacia Rebus y encarándosele. Rebus miró aquellos labios que tantas veces de joven había besado en fotografías de revistas. Olían a whisky caro, un perfume que él sabía apreciar, pero su voz era áspera y tenía mirada de borracha—. Nadie sabe que existe este poema; es un ejemplar único que el poeta regaló a nuestra madre.
—Lorna... —dijo Cammo Grieve poniendo una mano en la nuca de su hermana, pero ella se la apartó—. No tiene perdón que estemos aquí con una copa y nuestros invitados no —añadió invitándoles a pasar a un salón también recubierto de paneles de madera en el que sólo vieron algunos cuadros pequeños colgados de un riel.
Había dos sofás y dos sillones, un televisor y un tocadiscos. El resto eran montones de libros en el suelo, embutidos en estantes y llenando los espacios entre las macetas del alféizar de la ventana. Lo alumbraban arañas de tres bombillas con sólo una encendida. Rebus cogió del sofá un montón de tarjetas de felicitación de cumpleaños; alguien había decidido que ya no era momento para celebraciones.
—¿Cómo está la señora Grieve? —preguntó Linford.
—Mi madre descansa —contestó Cammo Grieve.
—Me refería a la esposa de su hermano, el señor Grieve.
—Seona, quiere decir —terció Lorna Grieve dejándose caer en uno de los sofás.
—También descansa —dijo Cammo Grieve acercándose a la chimenea de mármol y haciendo un gesto hacia el hueco del hogar convertido en botellero—. Ya no la encendemos —comentó—, pero bien se podría...
—Enciéndenos el estómago —gruñó su hermana—. Por Dios, Cammo, ése ya hace tiempo que se apagó —añadió poniendo los ojos en blanco.
El rubor volvió a colorear las mejillas del diputado, esta vez de ira. Quién sabe si sus colores al abrirles la puerta no eran de disgusto. Desde luego, Lorna Grieve se las pintaba sola para soliviantar a cualquiera.
—Tomaré un Macallan —dijo Rebus.
—Tiene buen gusto —comentó Cammo Grieve haciéndolo sonar como un cumplido—. ¿Y usted, inspector Linford?
A Rebus le sorprendió que Linford pidiera un Springbank. Grieve sacó vasos de un armarito y sirvió generosamente.
—No les ofenderé preguntándoles si quieren agua —dijo tendiéndoles las bebidas—. Pero siéntense, por favor.
Rebus se acomodó en uno de los sillones, Linford en el otro y Cammo Grieve fue a sentarse en el sofá al lado de su hermana, incomodada por la intrusión. Bebieron en silencio durante un rato hasta que en el bolsillo de Cammo sonó un pitido y se levantó, sacó el móvil y fue a la puerta.
—Diga. Sí. Lo siento, pero comprenderá que... —comenzó a decir cerrando la puerta tras él.
—Bueno —dijo Lorna Grieve—, ¿qué habré hecho yo para merecer esto?
—¿Merecer, qué, señora Cordover? —preguntó Linford.
Ella lanzó un bufido.
—Inspector Linford —dijo Rebus pausadamente—, creo que es una alusión al par de inútiles que somos nosotros. ¿No es así, señora Cordover?
—Mi nombre es Lorna Grieve —replicó ella con mirada ponzoñosa, no mortal, pero sí suficiente para intimidar a su presa. Por lo menos ya no era borrosa y la dirigía a Rebus—. ¿Usted y yo nos conocemos? —preguntó.
—No creo —respondió él.
—Es que como me mira de ese modo...
—¿De qué modo?
—Como muchos fotógrafos que he conocido: con ojos sórdidos sin carrete en la cámara.
Rebus ocultó una sonrisa con el vaso de whisky.
—Yo era un gran admirador de Obscura —dijo.
—¿El grupo de Hugh? —preguntó ella; su voz se suavizó un tanto y abrió más los ojos.
Rebus asintió con la cabeza.
—En la portada de uno de sus discos aparecía usted.
—Dios, ya lo creo. Parece que ha pasado un siglo. ¿Cómo se llamaba...?
—Repercusiones continuas.
—Dios mío, sí, creo que sí. El último que grabaron, ¿verdad? A mí nunca me gustó, ¿sabe?
—¿En serio?
Habían iniciado los dos una conversación. Linford quedaba fuera del ángulo de visión de Rebus y si éste se concentraba en Lorna Grieve era como si el joven inspector fuese un simple efecto luminoso.
—Obscura —repitió Lorna rememorando—. Ese nombre fue idea de Hugh.
—¿Por la Cámara Obscura que hay cerca del castillo?
—Sí, pero no creo que Hugh la conozca. Él eligió el nombre por otra razón. ¿Conoce a Donald Cammell?
Rebus se quedó en blanco.
—Ese director de cine que hizo Performance.
—Ah, sí, claro.
—Nació allí.
—¿En la Cámara Obscura?
Lorna Grieve asintió con la cabeza y le dirigió una sonrisa casi cálida.
Linford carraspeó.
—Yo conozco la Cámara Obscura —dijo—. Impresiona verla.
Se hizo un silencio y Lorna Grieve volvió a sonreír a Rebus.
—Él no tiene la menor idea de lo que estamos hablando, ¿verdad, Hombre mono?
Rebus asintió con la cabeza y en ese momento regresó Cammo. Se quitó el abrigo y se quedó en chaqueta. No hacía mucho calor allí, pensó Rebus. Aquellas casas antiguas tenían calefacción central pero no había doble vidrio en las ventanas, sus techos eran altos y siempre había corrientes. Tal vez no fuera mala idea devolver al pequeño bar su uso primitivo.
—Perdonen la interrupción —dijo Cammo—. Por lo visto a Tony Blair le afectó la noticia.
—Tony Blair —resopló Lorna—. No me fío de él ni un pelo —miró a su hermano—. Seguro que ni te conoce. Roddy habría sido un parlamentario dos veces mejor que tú. ¡Él, además, tuvo las agallas de presentarse al parlamento escocés para poder hacer algo desde allí!
El tono de su voz subió, lo mismo que el color a las mejillas de su hermano.
—Lorna, no te alteres —dijo.
—¡Conmigo no te pongas paternalista!
El diputado les miró intentando convencerles de que allí no había nada de qué preocuparse, nada que le importase al mundo exterior.
—Lorna, verdaderamente creo...
—¡Todo cuanto ha sucedido estos años en nuestra familia es culpa tuya! —prosiguió ella casi histérica—. ¡Papá hizo lo imposible por odiarte!
—¡Basta!
—¡Y pensar que el pobre Roddy aspiraba a ser como tú! Y luego lo de Alasdair...
Cammo Grieve alzó la mano en un amago de bofetada pero ella se apartó hacia atrás chillando. De improviso apareció alguien en la puerta; temblaba levemente y se apoyaba en un bastón negro. A su espalda, en el vestíbulo, había otra figura sujetándose el cuello de la bata.
—¡Callaos ahora mismo! —gritó Alicia Grieve golpeando con fuerza en el suelo con el bastón.
Detrás de ella, Seona Grieve parecía una imagen de alabastro sin sangre en las venas.