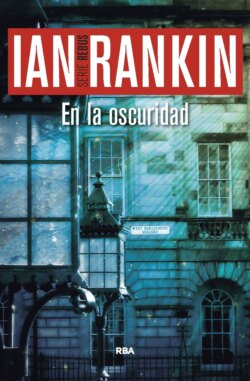Читать книгу En la oscuridad - Ian Rankin - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8
Оглавление—Ni siquiera sabía que aquí había un restaurante —dijo Siobhan mirando a su alrededor—. Huele a pintura.
—Es que sólo lleva abierto una semana —dijo Derek Linford sentándose frente a ella.
Estaban en el restaurante Tower, en la última planta del Museo de Escocia de Chambers Street. Tenía terraza, pero nadie cenaba al aire libre en una noche de diciembre. Su mesa, junto a la ventana, tenía vistas al Juzgado y al castillo y permitía apreciar el brillo de la escarcha en los tejados.
—Es el mismo dueño del Witchery —añadió él.
—Sí que hay gente —dijo Siobhan mirando las otras mesas—. A aquella mujer la conozco. ¿No es la de los artículos gastronómicos del periódico?
—Nunca los leo.
—¿Cómo te enteraste? —preguntó ella mirándole.
—¿De qué?
—De este sitio.
—Ah —respondió él examinando la carta—, me lo mencionó un tío de Escocia Histórica.
Ella sonrió por lo de «tío» y pensó que Linford debía de tener su edad o quizá un año o dos menos, pero era tan conservador vistiendo —con el traje oscuro, la camisa blanca y una corbata azul—, que parecía mayor. Quizá por ello despertaba simpatías en los jefazos de la Casa Grande. Ante su invitación a cenar, el primer impulso de ella había sido no aceptar, pues en el Botánico no habían congeniado precisamente, pero al mismo tiempo le picó la curiosidad por si aprendía algo de él, ya que de su mentora, la inspectora jefe Gill Templer, poca enseñanza sacaba; estaba demasiado ocupada en demostrar a sus colegas masculinos que no era menos que ellos, cuando la verdad era que valía mucho más que cualquiera de los jefes que había conocido Siobhan. Pero Gill Templer no parecía saberlo.
—¿Fue ese tío el que descubrió el cadáver en Queensberry House?
—Ése —contestó Linford—. ¿Hay algún plato que te apetezca?
Cualquier otro hombre habría aprovechado la pregunta de ella para seguir tratando de ligársela, pero Linford seguía mirando la carta como si fuese la prueba pericial de algún crimen.
—No suelo comer carne —dijo Siobhan—. ¿Qué novedades hay en el caso de Roddy Grieve?
Llegó la camarera a tomarles nota y Linford se aseguró de que Siobhan no tenía que conducir para pedir una botella de vino blanco.
—¿Has venido a pie? —preguntó.
—En taxi.
—Habría debido preguntarte si querías que pasara a recogerte.
—No tenías por qué. Bueno, ¿qué hay del caso de Roddy Grieve?
—Vaya hermana que tiene —dijo Linford negando con la cabeza al recordar.
—¿Lorna? Me encantaría conocerla.
—Es un monstruo.
—Un bello monstruo —Linford se encogió de hombros como si la belleza le dejara indiferente—. A mí no me importaría en absoluto estar como ella cuando llegue a su edad —añadió Siobhan.
Linford toqueteó el vaso de vino. No sabía si ella buscaba un cumplido. Quizá.
—Me pareció que hacía buenas migas con tu guardaespaldas —comentó.
—¿Mi, qué?
—Rebus, ése que no quiere que te vea.
—Estoy segura de que...
Linford se incorporó recostándose en la silla.
—Bah, perdona. Olvida el comentario.
Siobhan ya no sabía a qué atenerse, indecisa ante la clase de señales que supuestamente le enviaba Linford. Optó por sacudirse unas migas inexistentes del despampanante traje de terciopelo y mirarse las rodillas por si sus medias negras tenían alguna carrera. De carreras, nada. ¿Sería que a él le ponía nervioso que estuviera sin abrigo, con los brazos y los hombros al aire?
—¿Sucede algo? —preguntó.
Él negó con la cabeza mirando a todas partes menos a ella.
—Es que... nunca había salido con nadie del trabajo.
—¿Salido?
—Bueno, salir a cenar. He ido a cenas oficiales, pero nunca... —la miró a los ojos— así, a solas, como ahora.
—Es una simple cena, Derek —replicó ella sonriendo, y se arrepintió de inmediato. ¿No esperaría él algo más que una simple cena?
Sin embargo, él pareció relajarse un poco.
—La casa es también muy rara —dijo él como si no hubiese dejado de pensar en la familia Grieve—. La tienen llena de cuadros, revistas y libros y la madre del difunto vive sola, aunque en mi opinión mejor estaría en un asilo al cuidado de alguien.
—La madre es pintora, ¿no?
—Era. No creo que siga pintando.
—He leído en los periódicos que sus obras se cotizan bastante.
—A mí me parece que está algo gagá, pero claro, acaba de perder a un hijo y no soy quién para juzgar —añadió preguntándole con la mirada qué tal lo estaba haciendo. Vio que ella le animaba con los ojos a continuar—. También estaba Cammo Grieve.
—Dicen que es un calavera.
—Yo le encontré algo gordo —replicó Linford aturdido.
—No que sea una calavera, sino un mujeriego de poco fiar.
Ella sonrió pero él se tomó en serio la afirmación.
—Ah, sí, poco de fiar, claro —repitió pensativo—. A saber de qué hablaban ellos.
—¿Quiénes?
—Rebus y Lorna Grieve.
—De música rock —dijo Siobhan recostándose en el respaldo de la silla para que la camarera sirviera el vino.
—Pues sí, hablaron un buen rato —dijo Linford mirándola fijamente—. ¿Cómo lo sabías?
—Es que ella se casó con un productor discográfico y a John le encanta ese mundillo. Conectaron de inmediato.
—Ahora comprendo que seas del DIC.
Ella se encogió de hombros.
—Es seguramente el único que yo conozco que pone Wishbone Ash en los servicios de vigilancia.
—¿Quiénes son Wishbone Ash?
—¿Lo ves?
Después del primer plato Siobhan volvió a preguntarle sobre el caso Roddy Grieve.
—Estamos hablando de una muerte sospechosa, ¿verdad?
—No se ha hecho aún la autopsia, pero es sospechosa, desde luego, porque no se suicidó ni parece accidente.
—Un político asesinado —comentó Siobhan chasqueando la lengua.
—Todavía no había entrado en política. Simplemente era un analista de inversiones candidato al Parlamento.
—Lo que dificulta aún más discernir el móvil del crimen.
Linford asintió con la cabeza.
—Pudo ser un cliente resentido por una mala inversión de Grieve.
—Sin contar a los candidatos relegados por el partido en el nombramiento.
—Tienes razón; la rivalidad es muy fuerte.
—Y no hay que olvidar la familia a que pertenecía.
—Es una manera de hacerles daño —añadió Linford, todavía asintiendo.
—O quizá sólo estaba en el lugar equivocado, etcétera.
—¿Que se le hubiese ocurrido ir a echar una ojeada a la sede parlamentaria, lo atracaron y el asunto se les fue de las manos? —dijo Linford con un bufido—. Hay muchos móviles posibles.
—Que habrá que considerar.
—Sí —dijo Linford no muy contento ante la perspectiva—. Va a ser un trabajo largo y difícil.
Por el tono, parecía que trataba de convencerse de que aquello valía la pena.
—Entre tú y yo, en John se puede confiar, ¿no?
Siobhan reflexionó un instante y asintió despacio con la cabeza.
—Cuando hace presa en algo no lo suelta —añadió.
—Eso me han dicho, que no sabe aflojar la mano —su comentario no sonó precisamente a elogio—. El ayudante del jefe de policía quiere que yo dirija el caso. ¿Cómo crees que se lo tomará John?
—No lo sé.
—No pasa nada —añadió él con una risa fallida—. No voy a decirle que hemos hablado de él.
—No es por eso —replicó ella, consciente de que en parte sí lo era—. Es que verdaderamente no lo sé.
—Da igual —Linford parecía decepcionado.
Pero Siobhan sabía que sí le importaba.
Nic Hughes iba en coche por las calles de la ciudad con su amigo Jerry, que no dejaba de preguntarle adónde se dirigían.
—Por Dios bendito, Jerry, pareces un disco rayado.
—Es que me gustaría saberlo.
—¿Y si te digo que no vamos a ningún sitio?
—Es lo mismo que me contestaste antes.
—¿Y hemos llegado a algún sitio? —Jerry no acababa de entenderle—. No. Porque sencillamente vamos en coche, y eso, a veces, es divertido.
—¿Qué?
—Anda, calla, por favor.
Jerry Lister miró por la ventanilla. Habían llegado hasta la circunvalación, para cruzar Gyle y ahora iban camino de Queensferry Road; pero Nic, en vez de volver hacia el centro, se había desviado hacia Muirhouse y Pilton. Vieron a un tipo orinando en una farola y Jerry dijo «ahora verás», bajó el cristal de la ventanilla y al pasar por delante del hombre lanzó un grito espeluznante y se echó a reír mirando por el retrovisor. El tipo soltaba tacos.
—Jerry, aquí son muy mala gente —le advirtió Nic como si él no lo supiera.
A Jerry le gustaba el coche de Nic, un Sierra Cossworth negro reluciente. Al pasar junto a un grupo de chavales, Nic tocó el claxon y les saludó con la mano como si los conociera y ellos miraron atentamente coche, conductor y pasajero.
—Jer, esos chicos, por un coche como éste, serían capaces de matar. Lo digo en serio; se cargarían a su abuela por dar una vuelta en él.
—Entonces será mejor que no te quedes sin gasolina.
Nic le miró.
—Les podríamos, colega —dijo bravucón, por efecto del speed en su organismo y de llevar la cazadora de ante azul—. ¿Que no? —añadió aminorando la marcha y levantando el pie del acelerador—. ¿Quieres que volvamos y...?
—Anda, sigue, ¿vale?
Después hubo unos momentos de silencio; Nic, en las rotondas, acariciaba el volante.
—¿Vamos a Granton?
—¿Quieres ir?
—¿Allí qué hay? —preguntó Jerry.
—Yo no lo sé; eres tú quien lo ha dicho —replicó con una mirada maliciosa—. Damas de la noche, Jer, ¿es eso? ¿Quieres probar con otra? —añadió con la lengua fuera—. Yendo los dos no querrán subir al coche. Las damas de la noche son desconfiadas. Quizá si tú te escondes en el maletero, yo subo a una, la llevo al aparcamiento... Y para los dos, Jer.
—Creí que habíamos decidido... —dijo Jerry Lister humedeciéndose los labios.
—¿Decidido, qué?
—Ya sabes —contestó Jerry en tono preocupado.
—Me falla la memoria, colega —replicó Nic dándose un golpecito en la frente—. Es la bebida. Bebo para olvidar y se ve que funciona —añadió con cara de ira cambiando de velocidad—. Sólo que olvido lo que no debo.
—Déjala que se vaya, Nic —dijo Jerry volviéndose hacia él.
—Es fácil de decir —replicó él enseñando los dientes. Se le veían en la comisura de los labios restos de polvillo blanco—. ¿Sabes lo que me dijo, colega? ¿Sabes lo que me dijo?
Jerry no quería oírlo. El coche de James Bond tenía un dispositivo de eyección en el asiento, pero el único dispositivo especial del Cossworth era un techo corredizo. Miró a su alrededor, como si buscara el botón de eyección.
—Dijo que este coche era una mierda y que iba a ser el hazmerreír.
—Pues no es cierto.
—Esos chavales que hemos visto se lo cargarían en una hora y a otra cosa. Para ellos no es más que eso, y es aún cien veces más importante que para Cat.
Hay hombres que se entristecen de un modo emocional y lloran. Jerry había llorado un par de veces, con unas cuantas cervezas en el cuerpo viendo Animal Hospital, o en Navidades cuando ponían Bambi o El mago de Oz, pero él nunca había visto llorar a Nic. Nic lo que hacía era ponerse hecho una furia; incluso cuando sonreía como en aquel momento, él sabía que estaba enfadado y a punto de estallar. La gente no lo notaba, pero él sí.
—Anda, Nic —dijo—, vamos al centro, a Lothian Road o a los puentes.
—Tal vez tengas razón —respondió Nic al fin.
Estaban parados en un semáforo y al lado un motociclista no dejaba de darle al gas. No era un máquina muy potente, pero sí muy ligera. Su conductor, un chico de unos diecisiete años, les miraba a través del casco. Nic tenía pisados a fondo embrague y acelerador, pero nada más abrirse el semáforo la moto les dejó atrás como si fueran una tortuga.
—¿Has visto? —dijo Nic sin levantar la voz—. Igual que si Cat me dijera adiós con la mano.
Pararon en el centro a tomarse un respiro y comer una hamburguesa con patatas fritas en la calle, apoyados en el coche. Jerry llevaba una cazadora barata de nilón y tiritaba a pesar de tener la cremallera cerrada. Nic, por el contrario, seguía con la suya abierta sin preocuparse del frío. En el restaurante había un grupo de jovencitas en una mesa junto a la ventana y Nic les dirigió una sonrisa para atraer su atención, pero ellas siguieron tomándose los batidos sin hacerle caso.
—Lo divertido del asunto, Jer, es que se creen que ellas dominan —dijo Nic—. Pero, aunque estemos aquí fuera pasando frío, los fuertes somos nosotros. Ellas se encierran en su mundo, olvidándolo, pero nos bastarían diez segundos para situarlas en el nuestro. ¿A que sí? —añadió volviéndose hacia su amigo.
—Si tú lo dices.
—No, tienes que decirlo tú. Así se hace verdad —contestó Nic tirando al suelo la cajita de la hamburguesa.
Jerry no había acabado la suya pero Nic subía ya al coche y él sabía que no permitía ningún olor en el Sierra. Había una papelera al lado y tiró en ella la comida. Lo que un minuto antes era comida, ahora era basura. Fue todo uno, subir él y arrancar el Cossworth.
—Esta noche no vamos a por una, ¿verdad? —preguntó Nic, que parecía más calmado tras la hamburguesa.
—No, no creo.
Jerry fue relajándose a medida que avanzaban por Princes Street, muy distinta desde que era de una sola dirección. Fueron a Lothian Road, luego al Grassmarket y a Victoria Street. En lo alto se veían grandes edificios que Jerry no sabía qué eran. En el puente de Jorge IV reconoció el antiguo juzgado, ahora Tribunal Supremo, y, enfrente, el bar Deacon Brodie’s. Giraron en un semáforo a la derecha y al entrar en High Street los neumáticos empezaron a rebotar en las bandas de reducción de velocidad. Hacía frío y no se veía mucha gente, pero Nic apretó el botón para bajar el cristal de la ventanilla y fue cuando Jerry la vio: llevaba un abrigo tres cuartos, medias negras y era morena, de pelo corto, alta y esbelta. Nic puso el coche a su altura a poca velocidad.
—Esta noche hace mucho frío —dijo, pero ella siguió andando sin hacer caso—. A lo mejor, con un poco de suerte, encuentras taxi en el Holiday Inn. Está ahí, más adelante.
—Sé dónde está —espetó ella.
—¿Eres inglesa? ¿Estás de vacaciones?
—Vivo aquí.
—Sólo intento ser amable. Siempre nos acusan de que somos maleducados con los ingleses.
—¡Vete a la mierda!
Nic avanzó unos metros con el coche y paró luego para volverse a verle bien la cara. Bien arropados el cuello y la barbilla en la bufanda, pasó junto a ellos como si no existieran. Nic cruzó la mirada con Jerry y asintió despacio con la cabeza.
—Es lesbiana, Jerry —dijo en voz alta, subiendo el cristal y arrancando.
Siobhan Clarke no sabía por qué seguía andando, pero al entrar en la estación de Waverley por la puerta de atrás para atajar, sí supo por qué temblaba.
«Lesbiana.»
Que les den por saco. A todos. Había rehusado la propuesta de Derek Linford de acompañarla a casa alegando que le apetecía caminar sin estar muy convencida y se habían despedido amigablemente, sin darse la mano ni un beso porque en Edimburgo eso no se hacía en la primera cita. Sólo le había dedicado una sonrisa prometiéndole repetir la salida, pero estaba segura de que rompería aquella promesa. Había notado una sensación rara bajando en el ascensor del restaurante que cruza el museo. Los obreros aún estaban trabajando. Había cables y escaleras de mano y se oía el ruido de una taladradora.
—Yo creía que ya estaba inaugurado —dijo Linford.
—Y lo está —comentó ella— pero sin terminar.
Cruzó por el puente de Jorge IV y siguió por High Street, y fue cuando aquellos tipos del coche... Ojalá no hubiese ido por aquella calle. Comenzó a subir una larga escalinata poco iluminada desde donde se oía la música de los bares todavía abiertos. Ya estaba cerca de la estación; la cruzaría para salir a Princes Street y luego tomaría por Broughton Street y después seguiría hasta Broughton Street, el llamado barrio gay de Edimburgo.
Que era donde ella vivía. Allí vivía mucha gente.
«Lesbiana.»
Que les den por saco.
Pasó revista mental a los detalles de la velada para tratar de calmarse: Derek había estado muy nervioso, pero ella no había estado tampoco tranquila. Aquella comisión en Delitos Sexuales le había hecho aborrecer a los hombres. La colección de fotos de delincuentes con aquellas caras repugnantes y los detalles de los delitos... Luego, el tiempo que había dedicado a Sandra Carnegie, intercambiando experiencias y sentimientos personales... Ya se lo había advertido una compañera que había trabajado casi cuatro años en delitos sexuales: «Acaba con la pasión y te hace cogerles asco». Tres vagabundos habían agredido a una estudiante, a otra la habían violado en una de las calles principales del sector sur. O aparece un coche que se pone a tu altura, intentan ligar contigo y luego te insultan. Aunque no era nada comparado con lo otro. De todos modos, aquel nombre, Jerry, no lo olvidaría; ni el Sierra negro brillante.
Miró desde el paso elevado las vías y la explanada de llegada. Sobre su cabeza estaba la techumbre de cristal con goteras. Justo en aquel momento notó, en el límite de su campo visual, que caía algo a plomo, y, pensando que era pura imaginación, volvió la cabeza y vio caer nieve. No, no era nieve; eran trozos de vidrio. Vio un agujero en el techo de cristal y oyó gritos abajo en un andén. Un par de taxistas corrían hacia el lugar.
Otro suicida. Sobre el andén vio una zona oscura: era como mirar al interior de un agujero negro. Pero en realidad era el abrigo del suicida. Siobhan descendió la escalera a los andenes. Había viajeros aguardando la salida del expreso a Londres, una mujer lloraba y uno de los taxistas se había quitado la chaqueta para tapar la cabeza y el tronco del cadáver. Intentó acercarse y el segundo taxista quiso defenderla.
—No es nada agradable de ver —dijo.
—Soy policía —replicó ella sacando el carnet.
Desde el puente North se arrojaban al vacío tantos suicidas que en la barandilla debía de haber un letrero con el teléfono de la Esperanza. El puente conecta la ciudad vieja con la ciudad nueva salvando la hondonada que ocupa la estación de Waverley. Cuando Siobhan llegó al punto en cuestión no pasaba nadie por el puente. Se veían a lo lejos sombras de gente que salía hablando de los bares y volvían a casa. Sólo pasaban taxis y coches. Nadie que hubiera visto la caída se había tomado la molestia de parar. Se inclinó sobre la barandilla y miró el techo de cristal. El agujero estaba casi en vertical debajo de ella y vio a través de él movimiento en el andén. Ya había llamado a la comisaría para que avisaran al depósito de cadáveres, pero como no estaba de servicio, había dejado junto al cadáver a una agente de uniforme. Rebus los llamaba «trajes de lana». En cuanto a la ropa del muerto, debía de ser un vagabundo. Bueno, ahora ya no los llamaban así. ¿Cómo era? No recordaba. Estaba ya redactando mentalmente el informe y miró la calle vacía pensando que bien podía irse y que otros se encargaran del caso, cuando su pie tropezó con algo: una bolsa de plástico. La palpó con el pie y notó que pesaba. Se agachó y la cogió. Era una bolsa grande, de las que dan en las tiendas de confección. Nada menos que de Jenners, los selectos grandes almacenes que no estaban muy lejos de allí. Dudaba que el mendigo hubiese comprado alguna vez en él, pero se imaginó que dentro de la bolsa llevaría todas sus cosas y la bajó a la estación.
No era la primera vez que intervenía en un suicidio. Gente que abría el gas y se sentaba junto a los fogones, coches con el motor en marcha en un garaje cerrado, o personas tendidas en la cama con un frasco de píldoras en la mesilla y los labios amoratados moteados de blanco. Hacía poco que un agente del DIC se había tirado desde los peñascos de Salisbury. En Edimburgo abundaban los sitios para suicidarse.
—Puede irse a casa si quiere —le dijo una agente uniformada, y ella asintió con la cabeza. La mujer sonrió—. ¿Qué es lo que la retiene?
Buena pregunta, era como si se lo dijera a sabiendas de que ella no tenía alicientes para volver a casa.
—Usted es de los de Rebus, ¿verdad? —dijo la agente.
—¿Qué quiere decir? —replicó Siobhan mirándola furiosa.
—Perdone —dijo la mujer encogiéndose de hombros.
Luego se dio la vuelta y se alejó.
Habían acordonado el tramo de andén donde estaba el cadáver, un médico acababa de certificar la defunción y había llegado el furgón del depósito para recoger los restos. Unos empleados de la estación iban a buscar una manguera para regar el pavimento y echar a las vías la sangre y los restos de masa encefálica.
El expreso de Londres acababa de salir y faltaba poco para cerrar la estación. No quedaban taxis. Siobhan se dirigió al mostrador de la consigna de equipajes, donde un agente de uniforme vaciaba la bolsa cogiendo los objetos uno por uno con reparo como si estuvieran contaminados.
—¿Algo interesante?
—Lo que ve.
El muerto no llevaba ningún documento de identidad y en los bolsillos, sólo calderilla y un pañuelo. Había una bolsita de plástico con adminículos de higiene personal, algunas prendas de ropa, un ejemplar viejo del Reader’s Digest, un transistor pequeño con la tapa de atrás sujeta con cinta adhesiva y el periódico del día, doblado y arrugado.
«Usted es de los de Rebus.» ¿Qué había querido insinuar? ¿Que se había acostumbrado a ser como él, una solitaria y una marginada? ¿Es que no había más que dos clases de policías, Derek Linford y John Rebus y ella tenía que optar por una de las dos?
El agente sacó un bocadillo envuelto en papel de parafina, un botellín de refresco infantil lleno a medias de agua y alguna otra prenda de ropa. Había casi vaciado la bolsa y ahora extraía del fondo unos objetos que parecían recuerdos de los sitios en que había estado el muerto: unas piedrecitas, un anillo de bisutería, cordones de zapatos y botones. Lo último era una cajita de cartón con un rótulo descolorido, primitivo envase de la radio. Siobhan la cogió y la sacudió, la abrió y vio un librito que en principio le pareció un pasaporte.
—Es una libreta de ahorros —dijo el agente.
—Ahí veremos el nombre —añadió Siobhan.
El agente uniformado la abrió.
—Señor C. Mackie, y consta una dirección de Grassmarket.
—¿Y qué saldo tenía la cuenta del señor Mackie?
El agente pasó unas páginas y ladeó la libreta para verlo mejor.
—No está mal —dijo al fin—. Algo más de cuatrocientas mil libras.
—¿Cuatrocientas mil? Pues que pague él las copas.
Pero el agente hizo girar la libreta hacia ella para que la viera. Siobhan la cogió y vio que hablaba en serio. El mendigo muerto del andén valía cuatrocientas mil libras.