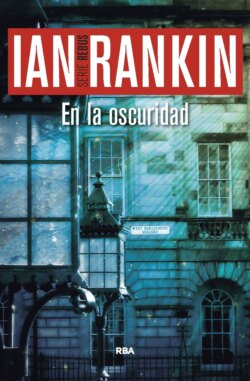Читать книгу En la oscuridad - Ian Rankin - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеSiobhan Clarke tiró del dobladillo de su vestido negro. Dos hombres que hacían el circuito de la pista de baile se detuvieron a observarla. Ella les fulminó con la mirada pero ellos reanudaron su conversación con la mano libre a guisa de bocina para hacerse oír bien. A continuación, asintieron con la cabeza, dieron un trago a sus respectivas jarras de cerveza y siguieron la ronda, revisando los otros reservados. Clarke se volvió hacia su compañera, que negó con la cabeza para indicarle que no conocía a aquellos hombres. Ocupaban una mesa en un compartimento semicircular, en torno a la cual se apiñaban catorce personas: ocho mujeres y seis hombres, algunos con traje y otros con cazadora vaquera y camisa formal. En la puerta de la calle un letrero rezaba: NO SE PERMITE LA ENTRADA EN VAQUEROS NI ZAPATILLAS DEPORTIVAS, pero era una regla no aplicada a rajatabla. El club estaba a rebosar, circunstancia que podía constituir un riesgo en caso de incendio, pensó Clarke. Se volvió hacia su compañera.
—¿Siempre está tan lleno?
Sandra Carnegie se encogió de hombros.
—Lo normal —vociferó.
Sandra ocupaba el asiento de al lado de Clarke, pero pese a ello, la música atronadora casi les impedía oírse. No era la primera vez que Clarke se decía intrigada cómo podía citarse la gente en un sitio así. Lo único que hacían los hombres de la mesa era mirar a las mujeres, señalar la pista con la cabeza y, si la solicitada accedía, tenían que levantarse todos los demás para dejar paso a la pareja. Una vez en la pista, bailaban como si cada uno estuviera en su mundo particular, casi sin mirarse a la cara. Era algo parecido a cuando un desconocido se acercaba al grupo: contacto visual, un movimiento de cabeza hacia la pista y luego el ritual propiamente dicho del baile. A veces bailaban mujeres entre sí, con los hombros desmadejados, escudriñando las otras caras, y en ocasiones se veía bailar a algún hombre solo. Clarke señaló algunos rostros a Sandra Carnegie, y ella los estudió atentamente antes de negar con la cabeza.
Era la noche de solteros en el Club Marina, un nombre chocante para un local situado a cuatro kilómetros de la costa. Y lo de «noche de solteros» tampoco quería decir gran cosa. Significaba, en teoría, que ponían música que evocaba los ochenta y setenta como cebo para una clientela algo más madura que en los otros clubes. Para Clarke la palabra solteros equivalía a personas de más de treinta años, algunas divorciadas; pero aquella noche había chicos que seguramente habían tenido que acabar los deberes antes de salir de casa.
¿O es que se estaba haciendo vieja?
Era la primera vez que acudía a una noche de solteros y había estado ensayando pautas de conversación. Si algún baboso le preguntaba cómo le gustaban los huevos por la mañana la respuesta prevista era: «estériles», pero no tenía ni idea de qué contestar si le preguntaban en qué trabajaba.
Contestar que era agente de policía de Lothian y Borders no le parecía la táctica idónea para entablar conversación. Lo sabía por experiencia. Tal vez fuera por eso por lo que últimamente había renunciado a intentarlo. Todos los de la mesa sabían quién era y por qué estaba allí, y ninguno de los hombres había tratado de ligar con ella. Sandra Carnegie la consoló con algunas palabras acompañadas de algún que otro abrazo, dirigiendo miradas asesinas a sus acompañantes por pusilánimes. Eran hombres y todos los hombres eran unos cabrones conchabados. Un hombre había violado a Sandra Carnegie, convirtiendo a una madre soltera a quien le gustaba la diversión en una víctima.
Clarke había persuadido a Sandra para «convertirse en cazadoras», ésas habían sido sus palabras.
—Hay que dar la vuelta a la tortilla, Sandra, antes de que vuelva a las andadas... Te lo digo tal como lo siento.
De que vuelva... de que vuelva... Pero es que eran dos. El agresor y el que sujetaba a la mujer. Cuando los periódicos publicaron la noticia acudieron otras dos agredidas a denunciar un caso igual. Las habían atacado sexual y físicamente sin violarlas según los términos en que la ley define el delito. El caso de las tres era casi idéntico: pertenecían a un club de solteros, habían asistido a reuniones organizadas por sus respectivos clubes y volvían a casa solas.
Las había seguido un hombre a pie, que se abalanzaba sobre ellas de improviso mientras otro en una camioneta paraba al lado. Las agresiones se producían en la parte trasera del vehículo, sobre el suelo cubierto con una tela que podría ser una lona. Después las hacían bajar a patadas, casi siempre en las afueras, advirtiéndoles que no dijesen nada ni acudiesen a la policía.
«Si vas a un club de solteros ahí tienes lo que buscabas.»
Era la última frase que pronunciaba el violador. Unas palabras que a Siobhan Clarke la habían hecho cavilar sentada en un diminuto despacho donde estaba trasladada temporalmente, en Delitos Sexuales. La conclusión era inequívoca: las agresiones habían aumentado en violencia a medida que el agresor adquiría confianza, pasando de simple agresión física a violación consumada. ¿Hasta dónde era capaz de llegar? La evidencia más relevante era cierta relación con los clubes de solteros. ¿Eran éstos su principal objetivo? ¿Dónde obtenía la información?
Ahora ya no estaba en Delitos Sexuales porque había vuelto a Saint Leonard para trabajar en el servicio diario en el Departamento de Homicidios, pero le habían dado la oportunidad de trabajar en el caso de Sandra Carnegie con objeto de que la persuadiera de volver al Marina. La deducción de Siobhan era que el agresor únicamente podía saber que las víctimas pertenecían a un club de solteros por haberlas visto en el local. Habían interrogado a los miembros de los tres clubes de solteros de la ciudad, incluso a los que se habían dado de baja y a los expulsados.
Sandra bebía Bacardi con Coca-cola con cara de pocos amigos. Se había pasado casi toda la noche mirando fijamente a un extremo de la mesa. Antes de ir al Marina se habían encontrado en un pub, como hacían siempre antes de ir a algún sitio, aunque a veces se quedaban en ese mismo pub si no iban a bailar o al teatro. Cabía la posibilidad de que el violador las hubiera seguido desde el pub, pero lo más verosímil parecía que las detectase cuando daba vueltas a la pista con la cara tapada por el vaso como tantos otros.
Clarke se preguntó si a simple vista se distinguía un grupo numeroso de ambos sexos como solteros y solteras, ya que también podía tratarse de compañeros de oficina. Aunque claro, no llevaban alianza... y aunque fueran de muy diversas edades no había ninguno que pudiera ser confundido con el chico de los recados. Clarke había sondeado a Sandra sobre su grupo.
—Voy con ellos por la compañía, porque yo trabajo en casa de un matrimonio anciano y no tengo ocasión de tratar a gente de mi edad. Y, además, tengo a David —se refería a su hijo de once años—. Salgo con ellos simplemente por tener compañía.
Otra mujer del grupo había comentado algo parecido, añadiendo que casi todos los hombres que se conocen en los grupos de solteros «distan mucho de ser perfectos», aunque las mujeres estaban bien. Pertenecían a un grupo por la compañía.
A Clarke, que estaba sentada en el extremo del banco, le habían invitado dos veces a bailar pero ella rehusó. Una de las mujeres se inclinó sobre la mesa.
—¡Cómo notan que eres nueva! ¡Parece que lo huelen! —dijo recostándose en el asiento, descubriendo sus dientes y una lengua que se había puesto verde a causa de lo que estaba bebiendo.
—Moira tiene envidia —dijo Sandra—. A ella los únicos que la invitan a bailar son jubilados.
Moira no pudo lógicamente oír el comentario pero se las quedó mirando como sospechando que hablaban mal de ella.
—Tengo que ir al baño —dijo Sandra.
—Te acompaño.
Sandra aceptó con una inclinación de cabeza. Clarke le había prometido que no iba a perderla de vista un instante. Recogieron sus bolsos del suelo y se abrieron paso entre el tumulto.
También el váter estaba lleno, pero al menos hacía fresco y la puerta amortiguaba el estruendo de la música. Clarke estaba como ensordecida y le picaba la garganta del humo de tabaco y de los gritos. Mientras Sandra hacía cola para entrar en un cubículo ella se acercó a los lavabos. Se miró en el espejo. Normalmente no se maquillaba y le sorprendió ver cómo cambiaba su rostro con la sombra de ojos y el rímel; resultaban más duros que seductores. Se estiró un tirante del vestido; de pie, el bajo le llegaba a las rodillas, pero sentada se le subía hasta el estómago. Era la tercera vez que se ponía aquel vestido; lo había llevado sólo a una boda y en una cena, pero aquello no le había sucedido. ¿Estaría echando culo? Se volvió levemente para mirarse y a continuación centró la atención en el pelo. Le gustaba aquel corte juvenil que le hacía el rostro más alargado. Una mujer que iba al secador de manos tropezó con ella. Oyó en una cabina fuertes esnifadas. ¿Alguien haciéndose una raya? En la cola, las conversaciones eran subidas de tono, se pasaba revista al personal de aquella noche, quién tenía el culo más bonito, si era mejor un buen paquete o una buena cartera. Sandra pasó a una cabina, Clarke cruzó los brazos, y mientras esperaba, alguien se le plantó delante.
—¿Eres la encargada de los condones o qué?
Oyó risas en la cola, vio que estaba junto a la máquina de preservativos y se apartó para que la mujer echara las monedas; al hacerlo vio que en la mano derecha tenía manchas de vejez y la piel arrugada, y cuando tendió la izquierda hacia la bandeja, advirtió que también se apreciaba en su dedo la marca de la alianza ausente. Seguramente la llevaría en el bolso. El color de su cara era de bronceado artificial, la expresión ilusionada aunque curtida por la experiencia. La mujer le hizo un guiño.
—Por si acaso.
Clarke forzó una sonrisa. En la comisaría había oído que la noche de solteros del Marina recibía toda suerte de apelativos, como Parque Jurásico y liga-abuelas. Las típicas gracias machistas. Ella lo encontraba deprimente sin saber a qué atribuirlo; no solía ir a clubes nocturnos, los evitaba ya desde muy joven, cuando iba al colegio y a la universidad. No aguantaba aquel ruido, tanto humo, tanto alcohol y tanta tontería. Pero debía de haber otro motivo, porque ahora era hincha del club de fútbol Hibernian y en las gradas también había humo de tabaco y testosterona. Claro que existía una diferencia entre la multitud del estadio y la aglomeración de un local como el Marina, pues, desde luego, ningún depredador sexual elige para sus cacerías entre el público de un partido de fútbol. En el estadio de Easter Road se sentía segura y a veces, si podía, asistía a partidos fuera de Edimburgo. En los partidos del equipo casero tenía siempre el mismo asiento y conocía las caras de su alrededor. Y después del partido... Después se mezclaba con la masa anónima de la calle. Nadie había intentado nunca ligar con ella; porque no se iba al fútbol a eso, y ese convencimiento la reconfortaba en las frías tardes de invierno, cuando se encendían los focos del campo al iniciarse el partido.
Oyó descorrerse el pestillo de la cabina y reapareció Sandra.
—Ya era hora —comentó una de la cola—. Pensaba que estabas con un tío.
—Los tíos sólo los tengo para que me limpien el culo —replicó Sandra como quien no le da importancia, pero con la voz forzada; se acercó al espejo a retocarse el maquillaje. Había llorado y tenía los ojos enrojecidos.
—¿Te encuentras bien? —preguntó Clarke.
—Peor podría haber sido si me hubiera dejado preñada, claro —replicó mirándose en el espejo.
El violador utilizó condón y no había quedado semen para analizar. Hicieron ruedas de identificación con delincuentes sexuales y Sandra repasó los libros de fotos de la policía, toda una galería de misoginia. Algunas mujeres con sólo ver aquellas caras tendrían pesadillas. Desaliñados, y de facciones vacuas, ojos mortecinos y mandíbulas flojas. Algunas víctimas, al repasar la colección, hacían el curioso comentario que Clarke resumía aproximadamente en la frase de «míralos, ¿cómo nos habremos dejado hacer eso si los débiles parecen ellos?».
Sí, débiles cuando les fotografiaban, débiles por vergüenza o cansancio, o por fingida sumisión, pero fuertes en el momento decisivo de la agresión. Pero lo cierto era que la mayoría actuaba en solitario, por lo que aquel segundo hombre, el cómplice... Siobhan estaba intrigada. ¿Qué sacaba él?
—¿Has visto alguno que te guste? —preguntó Sandra con labios temblorosos mientras se ponía carmín.
—No.
—¿Te espera alguien en casa?
—Sabes que no.
—Yo sólo sé lo que tú me has dicho —replicó Sandra sin dejar de mirarse en el espejo.
—Te he dicho la verdad.
Fue durante una larga conversación en la que Clarke, apartándose del protocolo, se confió a Sandra, contestando a sus preguntas prescindiendo de su espíritu profesional para sincerarse. Había comenzado siendo un recurso, una treta para conseguir la colaboración de Sandra en el caso, pero derivó en algo más, algo real. Clarke se había explayado mucho más de lo debido. Y ahora parecía que a Sandra no le convencía. ¿Desconfiaba de ella porque era policía o es que Clarke se había convertido en parte del problema, era sólo alguien más en quien Sandra no podía confiar plenamente? Al fin y al cabo, antes de la violación eran dos desconocidas y nunca habrían intimado de no ser por esa circunstancia. Clarke había acudido al Marina fingiéndose amiga de Sandra; otra falsedad. No eran amigas y probablemente no lo serían nunca. Su único vínculo era una agresión despiadada, y a los ojos de Sandra ella siempre le traería al recuerdo aquella noche, una noche que ella quería olvidar.
—¿Cuánto vamos a quedarnos? —preguntó Sandra.
—Lo que tú quieras. Nos vamos cuando digas.
—Pero si nos marchamos pronto a lo mejor no lo vemos.
—No es culpa tuya, Sandra. A saber dónde estará. Yo pensé que valía la pena probar.
—Esperemos media hora más —dijo Sandra dando la espalda al espejo y consultando el reloj—. Le prometí a mi madre volver a casa a las doce.
Clarke asintió con la cabeza y siguió a Sandra a aquella oscuridad surcada por los fogonazos de los proyectores como si en sus descargas concentraran toda la energía del local.
Al volver a su mesa vieron que el asiento de Clarke estaba ocupado por un joven que pasaba los dedos por el vaho de condensación de un vaso largo que parecía contener simple zumo de naranja. Era evidente que los del grupo le conocían.
—Perdona —dijo levantándose al ver llegar a Clarke y Sandra—, te he quitado el sitio —añadió mirando a Clarke y tendiéndole la mano.
Ella se la dio y notó que se la estrechaba sin soltársela.
—Vamos a bailar —dijo llevándola hacia la pista.
Ella no pudo resistirse y se vio de improviso en aquella vorágine en medio de brazos locos que la rozaban y gritos de otras parejas. Él volvió la cabeza para comprobar que no los veían desde la mesa y siguió tirando de ella. Cruzaron la pista, pasaron una de las barras y llegaron a la entrada.
—¿Adónde vamos? —preguntó Clarke.
Él miró a su alrededor y, más tranquilo, se inclinó a decirle:
—Yo te conozco.
Clarke se dio cuenta de pronto de que su rostro le resultaba conocido. «¿Tal vez un delincuente, alguien a quien ayudé a encerrar?», pensó. Miró a su alrededor.
—Tú estás en Saint Leonard —prosiguió él, y ella dirigió la vista a aquella mano que seguía sujetándole la muñeca. Él se percató de ello y la soltó—. Perdona, es que...
—¿Quién eres tú?
—Derek Linford —pareció ofenderle que ella no lo conociese.
—¿De Fettes? —inquirió ella entornando los ojos. Él asintió con la cabeza. Claro, aquella cara la conocía del boletín, y quizá le había visto en la cantina de jefatura—. ¿Qué haces tú aquí?
—Yo podría preguntarte lo mismo.
—Estoy con Sandra Carnegie —replicó Siobhan al tiempo que pensaba: «Mentira, porque la he dejado... Estoy aquí contigo, cuando le había prometido...».
—Ya, pero no entiendo... —dijo frunciendo el entrecejo hasta que su rostro se arrugó—. Ah sí, la violaron, ¿no es cierto? —y se pasó el pulgar y el índice por la nariz—. ¿Has venido para intentar identificar a algún sospechoso?
—Exacto —respondió Clarke sonriendo—. ¿Tú eres miembro del club?
—¿Qué pasa? —replicó él como si esperase algún comentario, pero ella se limitó a encoger los hombros—. No es un detalle que me apetezca divulgar, agente Clarke —añadió tratando de hacer valer la jerarquía.
—Tu secreto está a salvo conmigo, inspector Linford.
—Hablando de secretos... —añadió él mirándola y ladeando ligeramente la cabeza.
—¿No saben que eres policía? —ahora fue Linford quien se encogió de hombros—. Dios, ¿qué les has dicho?
—¿Qué más da?
Clarke reflexionó.
—Un momento... Hemos verificado la lista de los miembros del club y no recuerdo haber visto tu nombre.
—Es que me afilié la semana pasada.
Clarke frunció el entrecejo.
—Bueno, ¿qué explicación podemos dar ahora?
Linford volvió a restregarse la nariz.
—Simplemente que hemos estado bailando y ahora volvemos a la mesa; tú te sientas en un sitio y yo en otro. No tenemos que volver a hablarnos.
—Encantador.
—No es eso lo que quería decir —replicó él sonriendo—. Claro que podemos hablarnos.
—Vaya, gracias.
—De hecho, esta tarde ha sucedido algo increíble —dijo él volviendo a cogerla del brazo y guiándola de nuevo hacia el interior del club—. Anda, ayúdame a llevar una ronda y te lo cuento.
—Es un gilipollas.
—Puede, pero es un gilipollas encantador —comentó Clarke.
John Rebus, sentado en el sillón, con el oído pegado al teléfono inalámbrico, estaba junto a la ventana sin cortinas. Los postigos estaban aún abiertos. Tenía apagadas las luces del cuarto de estar y sólo alumbraba el vestíbulo una bombilla de sesenta vatios, pero el fulgor naranja de las farolas de la calle bañaba la habitación.
—¿Dónde dijiste que lo encontraste?
—No lo he dicho —Rebus pudo oír la sonrisa en su voz.
—Qué misterioso.
—Poca cosa comparado con tu esqueleto.
—No es un esqueleto. Está arrugado como una momia —dijo con una risa breve y triste—. Pensé que el arqueólogo me iba a saltar a los brazos.
—¿Qué impresión tenéis?
—Los de la científica han acordonado el lugar y el lunes Curt y Gates harán la autopsia a Mojama.
—¿Mojama?
Rebus vio un coche que circulaba buscando sitio para aparcar.
—Es el nombre que le puso Bobby Hogan. De momento lo llamamos así.
—¿No encontrasteis nada en el cadáver?
—Sólo tenía lo puesto, unos vaqueros desgastados y una camiseta de los Rolling Stones.
—Ha sido una suerte tener allí un experto.
—Si te refieres a un dinosaurio rockero te lo tomo como un cumplido. La camiseta, efectivamente, era la portada de Some Girls, un disco del setenta y ocho.
—¿No hay ningún otro indicio para datar el cadáver?
—No llevaba nada en los bolsillos, tampoco anillos o reloj —consultó el suyo y vio que eran las dos, pero ella sabía que podía llamarle porque estaría despierto.
—¿Qué disco es ése que suena? —preguntó ella.
—Es la cinta que me diste.
—¿Blue Nile? Vaya con el dinosaurio. ¿Qué te parece?
—A mi entender, te dejas impresionar demasiado por el señor sabelotodo.
—Me encanta que te pongas paternalista.
—A ver si te doy una azotaina sobre mis rodillas.
—Cuidado, inspector, que actualmente por una cosa así puedes perder el empleo.
—¿Vamos mañana al partido?
—¡Para castigo nuestro! Te tengo reservada la bufanda verde y blanca.
—No olvidaré llevar el mechero. ¿Quedamos a las dos en Mather’s?
—Allí te esperaré.
—Siobhan, en tu investigación de esta noche...
—Dime.
—¿Has resuelto algo?
—No —contestó. De pronto su voz sonó cansada—. Nada en absoluto.
Rebus dejó el teléfono y llenó el vaso de whisky. «Esta noche en plan fino, John», se dijo, pues últimamente bebía muchas veces ya directamente de la botella. Tenía el fin de semana por delante y como único plan un partido de fútbol. El cuarto de estar estaba lleno de sombras y espirales de humo de tabaco; seguía pensando en vender el piso y buscar otro con menos fantasmas, que eran su única compañía: colegas muertos, víctimas, relaciones finalizadas. Volvió a coger la botella pero estaba vacía. Se puso en pie y sintió que se balanceaba. Pensó que tenía una botella en la bolsa de compra que había debajo de la ventana, pero la bolsa estaba vacía y arrugada. Miró por la ventana y vio el reflejo de su rostro ceñudo. ¿No se habría quedado una botella en el coche? ¿Cuántas había subido, dos o una? Le vinieron al pensamiento una docena de sitios donde tomar una copa aunque fuesen ya las dos. La ciudad, su ciudad, estaba allí fuera a su disposición, a la espera de mostrarle su negro y consumido corazón.
—No me haces falta —comentó apoyando la palma de las manos en la ventana como queriendo romper el vidrio para tirarse a la calle. Un salto de dos pisos—. No me haces falta —repitió apartándose de los cristales y yendo a por el abrigo.