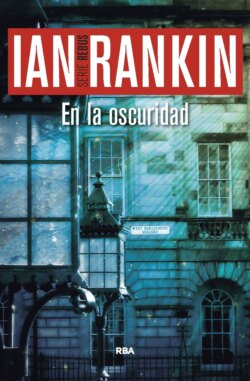Читать книгу En la oscuridad - Ian Rankin - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеEl sábado el clan almorzó en el Witchery.
Era un buen restaurante, al final de la Royal Mile. El castillo estaba cerca, tenía una abundante luz natural y era casi como estar comiendo en un jardín de invierno. Roddy había organizado aquella comida para celebrar el setenta y cinco cumpleaños de su madre. Ella, que era pintora, comentó que le gustaba aquella luz intensa que bañaba el restaurante. Pero el día se nubló y tuvieron rachas de lluvia azotando los ventanales; la nubosidad era baja y desde el punto más elevado del castillo parecía posible tocar el cielo.
Antes de comer hicieron un rápido recorrido por las almenas sin que la anciana se mostrara impresionada lo más mínimo, pues ella conocía la vista desde hacía setenta años y había vuelto después al lugar más de cien veces. La comida tampoco mejoró su humor a pesar de los elogios de Roddy a los manjares y a los vinos.
—¡Tú siempre exageras! —le espetó ella.
Él no dijo nada y bajó la vista al pudín, dirigiendo de vez en cuando un guiño a Lorna. Aquel gesto le recordaba a ella cuando eran niños, un rasgo tímido y enternecedor de su hermano, que él, en la actualidad, reservaba más que nada a sus electores y a las entrevistas de televisión.
«¡Tú siempre exageras!» Las palabras quedaron flotando en el aire como si quienes compartían la mesa las estuvieran degustando hasta que Seona, la mujer de Roddy, dijo:
—A alguien saldrá.
—¿Qué ha dicho? ¿Qué es lo que ha dicho?
Fue Cammo, naturalmente, quien restableció la paz.
—Vamos, madre, que es tu cumpleaños...
—¡Termina la maldita frase!
—Como es tu cumpleaños —Cammo suspiró y realizó una de sus profundas inspiraciones— vamos a dar un paseo hasta Holyrood.
Su madre le miró furiosa hasta entornar los ojos como una fina ranura, pero inmediatamente se dibujó en su rostro una sonrisa. Cammo era la envidia de los demás por su habilidad para provocar semejante metamorfosis. En aquel momento ejercía de mago.
Eran seis comensales. Cammo, el hijo mayor, de cabello liso peinado hacia atrás, lucía los gemelos de oro paternos, lo único que le había dejado en herencia a causa de sus desavenencias políticas. El padre era un liberal de la vieja escuela, mientras que Cammo se afilió al partido conservador antes de acabar la carrera en Saint Andrews. Ocupaba un escaño parlamentario en los condados de los alrededores de Londres, representando a un área fundamentalmente rural entre Swindon y High Wycombe; residía en Londres porque le encantaba la vida nocturna y el hecho de estar en el meollo de algo. Casado con una borracha, compradora compulsiva, pocas veces se les veía en público juntos, aunque él sí se prodigaba en fotografías de bailes y fiestas, acompañado siempre de una mujer distinta.
Ése era Cammo.
Había llegado a Edimburgo en coche-cama y se quejaba de que el bar hubiera estado cerrado por falta de personal.
—Es lamentable; privatizan los ferrocarriles y ni por ésas puede uno tomar un whisky con soda.
—Dios mío, ¿todavía hay gente que toma soda?
Fue el comentario que hizo su hermana Lorna en casa antes de salir. Lorna, que había hecho un esfuerzo por acudir al almuerzo, era la que sabía manejar a su hermano Cammo, que le llevaba once meses. Lorna era modelo, un cuento en el que aún insistía, a pesar de la edad y de la escasez de contratos. A punto de cumplir los cincuenta, Lorna había estado en la cima en los años setenta. Todavía conseguía que la llamasen alguna vez porque era amiga de la influyente Lauren Hutton. Del mismo modo que a Cammo le gustaba salir con modelos, ella en sus buenos tiempos en los setenta, había salido con parlamentarios. Lorna sabía de las aventuras de Cammo y no dudaba de que él habría oído hablar de las suyas. En las raras ocasiones en que se encontraban actuaban como los contendientes de un combate de lucha libre dando vueltas uno alrededor del otro.
Cammo se encargó de pedir whisky con soda para su aperitivo.
Estaba también el hermano pequeño, Roddy, de casi cuarenta años. Un espíritu rebelde pero con poco currículum. En su momento había sido un cerebrito del Ministerio escocés y entonces era analista de inversiones y miembro del nuevo laborismo. Roddy no sabía replicar a las andanadas ideológicas de su hermano pero las aguantaba con tranquila e impasible autoridad, los proyectiles ni le rozaban. Un comentarista político le había calificado de señor «arreglalotodo» del laborismo escocés por su habilidad para desenterrar las numerosas minas de tierra del partido y ponerse a desactivarlas. Otros le llamaban señor «lameculos» en alusión a su urgencia por obtener la candidatura al Parlamento que tenía en perspectiva. De hecho, Roddy había organizado aquel almuerzo como celebración por partida doble pues aquella misma mañana había recibido la comunicación oficial de su nombramiento como candidato laborista al Parlamento en representación del West End de Edimburgo.
—¡Maldita sea! —comentó Cammo poniendo los ojos en blanco al ver que servían champán.
Roddy se permitió una sonrisa tranquila y se recolocó detrás de la oreja un mechón rebelde de su abundante pelo negro; su mujer, Seona, le dio un apretón afectuoso en el brazo. Seona no era sólo la esposa fiel, era la más activa políticamente de los dos, además de profesora de historia en un instituto de Edimburgo.
Cammo solía llamarlos Billary en alusión a Bill y Hillary Clinton. Para él los que se dedicaban a la enseñanza eran prácticamente unos subversivos, circunstancia que no le había impedido flirtear con Seona en cinco o seis ocasiones, casi todas ellas en estado etílico. Cuando Lorna se lo reprochaba, él se defendía siempre con la misma frase: «Adoctrinamiento a través de la seducción. Si las sectas lo hacen, ¿iba a ser una excepción el partido conservador?».
También estaba el marido de Lorna, si bien la mayor parte del tiempo no se había apartado de la puerta con el móvil pegado a la oreja. Resultaba ridículo de espaldas, demasiado barrigón para aquel traje de lino color crema, con los zapatos negros puntiagudos. Y la coleta gris, a la vista de la cual Cammo soltó la carcajada.
—¿Te nos has vuelto New Age, Hugh, o es que te dedicas a la lucha libre?
—Vete a la mierda, Cammo.
En los setenta y los ochenta Hugh Cordover había sido una estrella del rock, pero entonces era productor y manager de un grupo musical, aunque no salía tanto en los periódicos como su hermano Richard, un abogado de Edimburgo. Había conocido a Lorna en el tramo final de su carrera de modelo al señalarle un asesor que tenía dotes de cantante. Ella llegó tarde y borracha a la primera cita en el estudio de grabación y Hugh le abrió la puerta, le tiró un vaso de agua a la cara y le dijo que volviera sobria. No volvió hasta casi dos semanas más tarde, pero en esa segunda ocasión fueron juntos a cenar y trabajaron en el estudio hasta el amanecer.
Aún había gente que reconocía a Hugh por la calle pero no era gente importante. Hugh Cordover vivía ahora de su «biblia», una abultada agenda de cuero, con la que paseaba de arriba abajo por el restaurante con el móvil entre el hombro y la mejilla, arreglando entrevistas, siempre entrevistas. Lorna le miró por encima del vaso mientras su madre pedía que encendieran las luces.
—Vaya oscuridad más horrorosa. ¿Debo suponer que es para recordarme la tumba?
—Sí, Roddy, ocúpate tú, haz el favor —dijo Cammo arrastrando las palabras—. Al fin y al cabo fue idea tuya —añadió mirando el local con el mayor desdén del mundo; pero en aquel momento aparecieron los fotógrafos, uno convocado por Roddy y otro de una revista del corazón, Cordover regresó a la mesa y el clan Grieve en pleno esgrimió una sonrisa.
Roddy Grieve no había previsto caminar toda la Royal Mile, y tenía, al efecto, dos taxis esperando a la puerta del Holiday Inn. Pero no hubo manera de convencer a su madre.
—¡Por Dios bendito!, ¿no era un paseo? ¡Pues vamos a pasear!
Y echó a andar la primera apoyándose en su bastón, dos tercios de afectación y un tercio de lamentable necesidad, dejando atrás a Roddy pagando a los taxistas. Cammo se inclinó junto a él.
—Tú siempre exageras —dijo en una muy aceptable imitación de su madre.
—Vete a la mierda, Cammo.
—Ojalá pudiese, querido hermano, pero falta mucho aún para el próximo tren hacia la civilización —dijo consultando aparatosamente el reloj—. Además es el cumpleaños de madre y quedaría desolada si yo partiera de repente.
Comentario que, muy a su pesar, Roddy pensó que respondía a la verdad.
—Volverá a lesionarse el tobillo —dijo Seona viendo a su suegra bajar la cuesta con aquel pecualiar andar pesado que atraía las miradas.
A Seona le parecía a veces que era también afectación. Alicia siempre se las había arreglado para llamar la atención de todo el mundo, sus hijos incluidos, situación que el difunto Allan Grieve sabía paliar poniendo coto a sus excentricidades; pero al morir el marido, Alicia Grieve supo resarcirse de los años de forzada normalidad.
No es que los Grieve fuesen una familia normal, como le había advertido Roddy a Seona la primera vez que salieron, aunque era algo que ella ya sabía. No había casi nadie en Escocia que no supiera algo de los Grieve; pero Seona optó por no tenerlo en cuenta: Roddy era distinto, se dijo. Y se lo repartía a menudo, pero ya sin tanta convicción.
—Podríamos ir a ver la sede del Parlamento —sugirió cuando llegaron al cruce de la calle Saint Mary.
—¡Dios bendito! ¿Para qué? —rezongó Cammo como era de prever.
Alicia frunció los labios y, sin decir palabra, dobló hacia Holyrood Road. Seona contuvo una sonrisa por su pequeño triunfo. Pero, ¿triunfo sobre quién?
Cammo se hizo el rezagado y dejó que las tres mujeres fueran a su paso mientras Hugh se detenía junto a un escaparate para atender otra llamada y Roddy le daba alcance; Cammo constató complacido que él, sin comparación posible, iba mejor vestido y atildado que su hermano pequeño.
—He recibido otra de esas notas —dijo en tono normal.
—¿Qué notas?
—Dios, ¿no te lo dije? Me llegan en la correspondencia al despacho del Parlamento y mi pobre secretaria las abre.
—¿Son amenazantes?
—¿Conoces tú muchos parlamentarios que reciban cartas de admiradores? —replicó Cammo dándole unos golpecitos en el hombro—. Tendrás que acostumbrarte si sales elegido.
—Si salgo elegido —repitió Roddy sonriente.
—Oye, ¿quieres que te explique esto de las puñeteras amenazas o no?
Roddy se detuvo en seco, pero Cammo siguió caminando y tuvo que darle de nuevo alcance.
—¿Te amenazan de muerte?
—No es infrecuente en nuestra profesión —dijo Cammo encogiéndose de hombros.
—¿Qué te dicen?
—Poca cosa. Que voy a morir. Una llevaba incluida una cuchilla de afeitar.
—¿Qué dice la policía?
—Qué ingenuo eres para la edad que tienes, Roddy. —Cammo miró su mano—. Las fuerzas de la ley y el orden, y esto es una lección que te ofrezco gratis, son como un colador roto, sobre todo cuando hay copas de por medio y algún diputado implicado.
—¿Porque filtran la noticia a los medios informativos?
—¡Bingo!
—Pero no acabo de entender...
—Se me echarían encima los periodistas —dijo Cammo aguardando a que sus palabras calasen en su hermano—. Y no tendría vida privada.
—Pero tratándose de amenazas de muerte...
—Será un chalado —dijo Cammo con un bufido—. No merece ni un comentario. Te lo he dicho exclusivamente como advertencia no sea que a ti te pase lo mismo algún día, hermanito.
—Si salgo elegido —replicó Roody con aquella sonrisa tímida que ocultaba una auténtica ambición.
—Si no sales elegido, aplícate el cuento —comentó Cammo y se encogió de hombros, mirando al frente—. Madre va deprisa, ¿verdad?
Alicia Grieve había adquirido notoriedad y cierta fortuna como pintora con su apellido de soltera, Rankeillor. La temática de su obra era aquella luz especial de Edimburgo, y su cuadro más conocido, repetido hasta la saciedad en tarjetas, grabados y rompecabezas, una vista con rayos de sol entrecortados atravesando las nubes y derramándose sobre el castillo y el Lawnmarket al fondo. Allan Grieve, algo mayor que ella, era su profesor en la Escuela de Bellas Artes. Se habían casado jóvenes pero no tuvieron hijos antes de haber afianzado sus respectivas carreras. Alicia tenía la ligera impresión de que Allan estaba resentido de su éxito, dado que a él, aunque excelente profesor, le faltaba esa chispa genial del artista, y llegó a decirle en cierta ocasión que sus cuadros eran demasiado verídicos, que el arte requería cierto artificio. Él se contentó con apretarle la mano sin decir nada, sólo en la hora de su muerte le hizo un reproche.
—Aquel día me mataste ahogando todas mis esperanzas —ella quiso protestar pero él se lo impidió—. Me hiciste una mala pasada, pero tenías razón. Me faltaba visión.
Alicia Grieve deseaba a veces haber carecido también ella de visión. No porque así habría sido mejor madre, dedicada a sus hijos, sino una esposa más generosa y mejor amante.
Vivía sola en una casona de Ravelston llena de cuadros de otros, incluida una docena de lienzos de Allan, muy bien enmarcados, a dos pasos del Museo de Arte Moderno, donde no hacía mucho se había celebrado una exposición retrospectiva de su obra. Se inventó una indisposición para no asistir a la inauguración y acudió ella sola otro día a primera hora cuando no había público. Le sorprendió ver que habían colocado los cuadros en un orden temático inconcebible para ella.
—¿Sabéis que han encontrado un cadáver? —dijo Hugh Cordover.
—¡Hugh! —dijo Cammo con burlona cordialidad—. ¿Otra vez aquí?
—¿Un cadáver? —preguntó Lorna.
—Lo leí en el periódico.
—Me han dicho que, en realidad, era un esqueleto —dijo Seona.
—¿Dónde lo encontraron? —preguntó Alicia Grieve deteniéndose a contemplar los riscos de Salisbury.
—Oculto en una pared de Queensberry House —dijo Seona señalando el lugar. Estaban ante la verja y todos dirigieron la mirada hacia el edificio—. Hace años fue un hospital.
—Seguramente sería algún desgraciado de la lista de espera —dijo Hugh Cordover sin que nadie prestase atención.