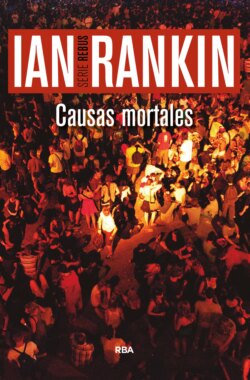Читать книгу Causas mortales - Ian Rankin - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеLa comisaría de St Leonard’s, cuartel de la División B de la ciudad, contaba con una sala de homicidios semipermanente. La actual investigación parecía estar en marcha desde siempre. A Abernethy parecía gustarle lo que estaba viendo. Su mirada iba de las pantallas de ordenador a los teléfonos, los gráficos y las fotografías en las paredes. Kilpatrick puso la mano en el brazo de Rebus.
—No lo pierda de vista, ¿eh? Voy a saludar un momento al comisario jefe ya que estoy aquí.
—Muy bien, señor.
El inspector jefe Lauderdale lo miró mientras se marchaba.
—Así que este es Kilpatrick, de la Brigada de Investigación Criminal, ¿eh? Es curioso, pero casi tiene aspecto de ser un mortal.
Era verdad que a Kilpatrick le precedía su reputación, una reputación exigente de mantener. En Glasgow había tenido varios éxitos espectaculares, así como algunos fracasos decididamente sonados. Se habían aprehendido unos enormes alijos de droga, pero unos cuantos sospechosos de terrorismo habían logrado escabullirse.
—Por lo menos da la impresión de que es un ser humano —prosiguió Lauderdale—, y eso es más de lo que puede decirse de nuestro amiguito londinense.
Abernethy no podía haber oído estas palabras —estaba en la otra punta de la sala—, pero de pronto levantó la cabeza, los miró y sonrió de oreja a oreja. Lauderdale fue a hacer una llamada telefónica, y el hombre de la brigada especial volvió andando hacia Rebus, con las manos metidas en los bolsillos de la cazadora.
—Todo esto está bastante bien organizado, pero no tienen muchas pistas que seguir, ¿verdad?
—Verdad.
—Y las pocas de que disponen tampoco tienen mucho sentido.
—Por el momento.
—Usted trabajó con Scotland Yard en un caso, ¿no es así?
—Correcto.
—¿Con George Flight?
—Correcto también.
—Flight está haciendo un cursillo de reciclaje. ¡A sus años! De pronto le interesan los ordenadores... Y ¿quién sabe? Es posible que tenga razón. Los ordenadores son el futuro del crimen, ¿no? Llegará el día en que los grandes criminales no tendrán que moverse de sus salas de estar.
—Los grandes criminales nunca han tenido que hacerlo.
Abernethy correspondió a la respuesta con una sonrisa más bien torcida.
—¿Es que mi guardián ha ido a echar una meada?
—Ha ido a saludar a alguien.
—Bueno, pues despídame de él. —Abernethy miró a su alrededor y bajó la voz—. No creo que el inspector jefe Kilpatrick vaya a lamentar mi marcha.
—¿Por qué lo dice?
Abernethy soltó una risita.
—Pero ¿se ha escuchado usted? Si su voz fuera un poco más fría, serviría para almacenar cadáveres. ¿Le parece que en Edimburgo todavía hay terroristas? —Rebus no dijo nada—. Bueno, pues es su problema. A mí ni me va ni me viene. Dígale a Kilpatrick que hablaré con él antes de poner rumbo al sur.
—Se supone que tiene que quedarse.
—Usted dígale que ya hablaré con él.
No había forma pacífica de evitar que Abernethy se fuera, así que Rebus no se molestó en intentarlo. Pero se temía que Kilpatrick no iba a estar contento. Echó mano a uno de los teléfonos. ¿Qué había querido decir Abernethy con eso de que el problema era de Rebus? Si en efecto existía una conexión terrorista, el asunto dejaría de estar en manos del Departamento de Investigación Criminal. Y en tal caso, la investigación recaería en la brigada especial, en el M15. Entonces ¿qué quería decir Abernethy?
Llamó a Kilpatrick y le pasó el mensaje. Kilpatrick no pareció preocuparse en lo más mínimo. En su voz había relajación, del tipo que suele acompañar a un gran vaso de whisky. El Granjero había dejado de beber durante una temporada, pero estaba volviendo a las andadas. A Rebus tampoco le importaría echarse un traguito al coleto, la verdad...
Lauderdale, quien también había terminado de hablar por teléfono, miraba un taco de notas en el que había apuntado algo tras recibir la llamada.
—¿Alguna cosa? —preguntó Rebus.
—Es posible que contemos con una identificación positiva de la víctima. ¿Quiere ir a echar un vistazo?
Lauderdarle arrancó la hoja del taco.
—La respuesta a esa pregunta es tan obvia como si me preguntaras si los hinchas del Hibernian tienen motivos para llorar —apuntó, cogiendo el papel.
En realidad, no todos los hinchas del Hibernian eran propensos a las lágrimas. La misma Siobhan Clarke era seguidora de los Hibs, lo que la situaba en minoría en St Leonard’s. Como la habían educado en Inglaterra (otra minoría, y bastante más reducida), no comprendía las sutilezas de los prejuicios escoceses. No era católica, le explicaban con paciencia, por lo que tendría que ser seguidora del Heart of Midlothian. El Hibernian era el equipo de los católicos. Bastaba con fijarse en el nombre y en la camiseta color verde, ambos con reminiscencias de Irlanda. En Edimburgo, el Hibernian venía a ser lo mismo que el Celtic en Glasgow, de la misma forma que los Hearts eran el equivalente del Glasgow Rangers.
—En Inglaterra pasa lo mismo —le decían—, en todas las ciudades donde hay protestantes y hay católicos.
En Manchester estaban el United (católico) y el City (protestante), en Liverpool existían el Liverpool (católico) y el Everton (protestante). Las cosas solo eran más complicadas en Londres. En Londres incluso había equipos judíos.
Siobhan Clarke se limitaba a sonreír y a negar con la cabeza. De nada servía discutir, pero no por ello dejaba de intentarlo. Los demás seguían mofándose de ella, haciendo chistes y tratando de convertirla. De forma bienhumorada, aunque Siobhan no sabía hasta qué punto. Los escoceses tendían a gastar bromas con el rostro inexpresivo y a hablar pero que muy en serio cuando estaban sonriendo. Cuando algunos de los agentes de St Leonard’s se enteraron de que faltaba poco para su cumpleaños, Clarke se encontró abriendo media docena de paquetes en cuyo interior había una bufanda del Hearts. Todas fueron a parar a una tienda de objetos de segunda mano propiedad de una organización benéfica.
Clarke también había visto los aspectos más oscuros de unas y otras hinchadas futbolísticas. Las huchas para recaudar fondos en determinados partidos. Según en qué lugar del estadio se encontraran, los voluntarios pedían un donativo para una causa o la otra. Por lo general eran para «las familias», «las víctimas» o «ayudar a los presos». Pero todos los que contribuían eran conscientes de que muy bien podían estar perpetuando la violencia en Irlanda del Norte. Y daba miedo que la mayoría contribuyesen. Otra libra esterlina destinada a la compra de un arma de fuego.
Siobhan se había encontrado con lo mismo el sábado anterior, cuando estaba en las gradas de la hinchada del Hearts en compañía de un par de amigos. Le pusieron la hucha en las narices, pero hizo caso omiso. Sus amigos después estuvieron más bien callados.
—Tendríamos que hacer algo al respecto —se quejó a Rebus en su coche.
—¿Como por ejemplo...?
—Situar a unos inspectores de paisano en las gradas y detener a quienes estén detrás del asunto.
—Por favor.
—Bueno, ¿y por qué no?
—Porque no arreglaríamos nada, ni tampoco tendríamos nada serio contra ellos, como no fuera la falta de una licencia de venta oficial. Por lo demás, si quieres saber mi opinión, la mayor parte de ese dinero va a parar a los bolsillos del fulano de la hucha. No llega a Irlanda del Norte.
—Pero es una cuestión de principios.
—Lo que hay que oír.
Los principios tardaban su tiempo en desaparecer y había policías que no llegaban a perderlos del todo.
—Bueno, ya hemos, llegado.
Dio marcha atrás y aparcó en una plaza libre frente a un edificio de pisos en Mayfield Gardens. La dirección correspondía a un apartamento situado en la última planta.
—¿Por qué siempre tiene que ser el último piso? —se quejó Siobhan.
—Porque los pobres siempre viven en el último piso del edificio.
En el rellano había dos puertas. Junto a uno de los timbres aparecía el apellido MURDOCK. Ante la puerta había un felpudo marrón. Con una leyenda: ¡PIÉRDETE!
—Muy bonito.
Rebus llamó al timbre.
Abrió un hombre barbado y con gruesas gafas de montura metálica. La barba no facilitaba las cosas, pero Rebus se dijo que Murdock tendría unos veinticinco años. Llevaba el pelo negro largo hasta los hombros; se pasó una mano por los cabellos.
—Soy el inspector Rebus. Y ella es...
—Pasen, pasen. Cuidado con la moto. No vayan a tropezar.
—¿La moto es suya, señor Murdock?
—No, es de Billy. Se le averió cuando se vino a vivir aquí.
La moto tenía la carrocería intacta, pero habían desmontado el motor, y las piezas estaban desperdigadas por la moqueta del recibidor, sobre periódicos viejos manchados de grasa. Las piezas más pequeñas estaban metidas en bolsas de plástico, cerradas con gomas elásticas y marcadas con un número identificativo.
—Buena idea —aprobó Rebus.
—Pues sí —convino Murdock—. Billy es muy organizado. Pasen. —Los condujo a una sala atestada de muebles y objetos—. Esta es Millie. También vive aquí.
—Hola.
Millie estaba sentada en el sofá y envuelta en un saco de dormir. Veía la televisión mientras se fumaba un cigarrillo.
—Nos ha llamado usted, señor Murdock.
—Sí, bueno, tiene que ver con Billy. —Murdock empezó a pasearse por la estancia—. Es que al ver la descripción en el periódico y la tele, pues... En ese momento no pensé en ello, pero, como dice Millie, es raro que Billy se pase tanto tiempo fuera de casa. Como digo, Billy es muy organizado. Y lo normal sería que nos hubiera llamado, para avisar o algo.
—¿Cuándo fue la última vez que lo vieron?
Murdock miró a Millie.
—¿Cuándo fue? ¿El jueves por la noche?
—Yo lo vi el viernes por la mañana.
—Así que sí lo viste.
Rebus se volvió hacia Millie. Tenía el pelo corto y rubio, tan oscuro en las raíces como las cejas en el rostro. La cara era alargada y anodina, y la barbilla aparecía subrayada por un lunar protuberante. Rebus reparó en que era unos cuantos años mayor que Murdock.
—¿Le dijo adónde iba?
—No. A esa hora no hay mucha conversación en esta casa.
—¿Qué hora?
Millie dejó caer algo de ceniza en el cenicero situado en precario equilibrio sobre el saco de dormir. Se trataba de un tic nervioso, pues en la punta del cigarrillo apenas había ceniza.
—Las siete y media u ocho menos cuarto... —respondió.
—¿Dónde trabaja Billy?
—No trabaja —contestó Murdock, mientras apoyaba la mano en la repisa de la chimenea—. Antes trabajaba en correos, pero hace unos meses hubo un recorte de personal y lo despidieron. Ahora está viviendo del paro, como la mitad de los escoceses.
—¿Y usted a qué se dedica, señor Murdock?
—Soy consultor informático.
Era verdad que entre los trastos amontonados en la sala había teclados y discos duros, algunos de ellos desmantelados. También había montones de gruesas revistas, así como voluminosos manuales de uso.
—¿Alguno de los dos conocía a Billy antes de que viniera a vivir aquí?
—Yo sí —respondió Millie—. Era un amigo de un amigo... Ese tipo de cosas. Sabía que estaba buscando una habitación y en el piso había un cuarto vacío, así que hablé con Murdock.
Cambió de canales en la televisión. La miraba con el sonido apagado, los ojos entrecerrados por el humo del cigarrillo.
—¿Podemos ver la habitación de Billy?
—¿Por qué no? —dijo Murdock.
Había estado dirigiendo miradas nerviosas a Millie mientras esta hablaba y ahora daba la impresión de sentirse aliviado por poder hacer algo. Los condujo de nuevo al recibidor, en el que había tres puertas. Una era la de un armario y otra daba a la cocina. Junto al pasillo se encontraban el cuarto de baño, a un lado, y el dormitorio de Murdock, al otro. Así pues, solo quedaba una puerta.
Esta daba a un dormitorio muy pequeño y muy ordenado. Debía de medir apenas tres metros por dos y medio, y sin embargo conseguía albergar una cama individual, un armario, una cómoda y un escritorio con su silla. Sobre la cómoda había un equipo de sonido con dos altavoces. La cama estaba hecha, y no se veía nada en desorden.
—No habrán estado limpiando, ¿verdad?
Murdock negó con la cabeza.
—Billy siempre estaba limpiando. Debería ver la cocina.
—¿Tienen fotografías de Billy? —preguntó Rebus.
—Puede que sí, de alguna de nuestras fiestas. ¿Quieren verlas?
—Con la mejor que tengan nos basta.
—Voy a buscarlas.
—Gracias.
Murdock salió, y Siobhan se las arregló para entrar en el cuarto y situarse junto a Rebus. Hasta entonces se había visto obligada a quedarse al otro lado del umbral.
—¿Alguna idea para empezar? —preguntó Rebus.
—Un maniático de la limpieza y el orden —dijo, en un comentario propio de alguien cuyo piso daba la impresión de ser un cruce entre un restaurante de comida basura y un contenedor de botellas usadas.
Rebus estaba estudiando las paredes. Sobre la cama había un banderín del Hearts, así como una Union Jack, la bandera del Reino Unido, en cuyo centro destacaba la Mano Roja del Úlster con la leyenda «No nos rendiremos» y las letras QJP. Incluso Siobhan Clarke sabía lo que significaban aquellas letras.
—Que te jodan, Papa —murmuró.
Murdock volvió. No intentó colarse en el angosto espacio existente entre la cama y el armario, sino que se quedó en el umbral y le entregó la foto a Siobhan Clarke, quien se la pasó a Rebus. En ella aparecía un joven sonriendo a la cámara con una expresión enloquecida. Por encima de él, una mano alzaba una lata de cerveza, como si fuera a vertérsela sobre la cabeza.
—Es la mejor foto que tenemos —dijo Murdock en tono de disculpa.
—Gracias, señor Murdock. —Rebus estaba casi seguro. Casi—. ¿Billy tenía un tatuaje?
—En el brazo, sí. Uno de esos tatuajes que se hacen los chavales jóvenes sin muchas luces.
Rebus asintió con un cabeceo. Habían hecho públicos los detalles del tatuaje, con el objetivo de acelerar las cosas.
—La verdad es que nunca lo vi muy de cerca —prosiguió Murdock—, y Billy no hablaba de él.
Millie se le había unido en el umbral. Se había librado del saco de dormir e iba vestida con una camiseta recatadamente larga sobre las piernas desnudas. Pasó el brazo por la cintura de Murdock.
—Yo me acuerdo del tatuaje —dijo—. «SaS». Las eses en mayúscula, la a en minúscula.
—¿Le explicó alguna vez lo que significaba?
Millie negó con la cabeza. Las lágrimas comenzaban a aflorar a sus ojos.
—Es él, ¿verdad? ¿Es el que han encontrado muerto?
Rebus trató de mostrarse evasivo, pero su expresión le delató. Millie rompió a llorar estruendosamente; Murdock la abrazó. Siobhan Clarke había cogido unos cuantos casetes de la cómoda y los estaba estudiando. Se los entregó a Rebus sin decir palabra. Eran recopilaciones de canciones de los protestantes orangistas, sobre la lucha en el Úlster. Su título lo decía todo: «The Sash and other Glories», «King Billy’s Marching Tunes», «No Surrender». Se metió una de las cintas en el bolsillo.
Registraron un poco más la habitación de Billy Cunningham, pero lo único interesante que encontraron fue una carta reciente de su madre. En el sobre no constaba la dirección de la remitente, pero el matasellos era de Glasgow. Millie recordó que Billy había mencionado que se la había enviado desde Hillhead. Bueno, pues que Glasgow se ocupara del asunto. A Glasgow iba a corresponderle anunciar la noticia a una familia que no tenía ni idea de lo sucedido.
Siobhan Clarke encontró un programa del Fringe en uno de los cajones. Lo de siempre: una mezcla de obras como Abigail’s Partys y Krapp’s Last Tapes, espectáculos con títulos como Teenage Alsatian Orgy y presentaciones de humoristas que en Londres estaban más vistos que el tebeo.
—Hay un círculo en torno a uno de los espectáculos —observó Clarke.
Era verdad. Un concierto de música country en el Crazy Hose Saloon. El grupo de marras había estado tocando durante tres noches seguidas, al principio del Festival.
—Pero en su colección no hay casetes de música country —indicó Clarke.
—Por lo menos tenía buen gusto —observó Rebus.
Durante el trayecto de regreso a la comisaría, puso la cinta con las canciones orangistas en el vetusto reproductor de su coche.
La cinta iba un poco lenta, lo que acentuaba lo sombrío de sus contenidos. Rebus había oído cosas parecidas antes, pero no recientemente. Canciones sobre el rey Billy y los Aprendices de Derry, la batalla del Boyne y el triunfo de 1690, canciones sobre la derrota aplastante de los católicos y sobre por qué los hombres del Úlster iban a luchar hasta la muerte. El cantante tenía cierto vibrato de quien suele cantar en los pubs y poco más, y le acompañaban un acordeón, un tambor y, de vez en cuando, una flauta. Tan solo una banda orangista de desfiles era capaz de conseguir que una flauta sonase de forma marcial. Bueno, una banda orangista de desfiles o Ian Anderson, de Jethro Tull. Rebus de pronto pensó que llevaba años sin escuchar un disco de Jethro Tull. Cualquier cosa era mejor que estas canciones de... la palabra «odio» fue la primera que le vino a la mente, pero la rechazó al momento. En las letras no había ponzoña, tan solo una negativa tajante a ceder ni un solo palmo de terreno, el que fuese, a aceptar que las cosas podían cambiar ahora que la década de 1690 había dejado paso a la de 1990. Aquellas letras eran pura cerrazón y pensamiento reaccionario. ¿Cuán corto de miras podía ser uno?
—La putada es que luego no puedes evitarlo y te pones a tararearlas —apuntó Siobhan.
—Sí —convino Rebus—. El fanatismo tiene su lado pegadizo, es verdad.
Y por ese motivo comenzó a silbar canciones de Jethro Tull durante el viaje de vuelta a St Leonard’s.
Lauderdale había convocado una rueda de prensa y quería saber qué había averiguado Rebus.
—No estoy seguro —fue su respuesta—. No al cien por cien.
—¿Pues cuánto?
—Al noventa o noventa y cinco por ciento.
Lauderdale ponderó la respuesta.
—Entonces ¿tengo que decir alguna cosa?
—Eso depende de usted, señor. Un equipo de recogida de huellas dactilares va de camino hacia el piso. Muy pronto sabremos si es que sí o si es que no.
Uno de los problemas en lo referente a la víctima era que el último disparo le había destrozado la mitad del rostro, pues la bala había entrado por la nuca y salido por la mandíbula, que estaba hecha trizas. Como ya había explicado el doctor Curt, siempre era posible cubrir la mitad inferior de la cara y hacer que un amigo o familiar trataran de identificarla mirando la mitad superior. Pero ¿bastaría? Antes del potencialmente decisivo paso adelante de aquel día, se habían visto forzados a pensar en identificarlo examinando las piezas dentales. Los dientes del muerto eran el producto habitual de una niñez escocesa, erosionados por los dulces y más o menos apuntalados por los dentistas. Pero según el patólogo forense, la boca estaba muy dañada, y el trabajo dental visible era del tipo común y corriente. En la dentadura no había nada inusual que pudiera llevar a un dentista a reconocerlo como obra suya.
Rebus pidió que hicieran una copia de la fotografía tomada en la fiesta y la enviaran a Glasgow con los detalles relevantes. A continuación fue a la rueda de prensa de Lauderdale.
Al inspector jefe Lauderdale le encantaba someterse a las preguntas de los medios de comunicación. Pero aquel día estaba más nervioso que de costumbre. Quizá porque habían comparecido más personas de lo habitual, entre ellas el comisario jefe Watson y el inspector jefe Kilpatrick, quienes se habían acercado a escuchar. Ambos tenían el rostro enrojecido de una forma que no era natural, y el whisky era la causa con toda seguridad. Mientras los periodistas se acomodaban al frente de la sala, los policías tomaron asiento en la parte posterior. Kilpatrick vio a Rebus y se acercó.
—¿Es posible que ya haya hecho una identificación positiva? —susurró.
—Es posible.
—Entonces ¿es un asunto de drogas o ha sido el IRA?
En su rostro asomaba una sonrisa maliciosa. En realidad no estaba esperando una respuesta; el whisky le impelía a hablar, y eso era todo. De todas formas, Rebus tenía una respuesta preparada.
—Si se trata de alguien en concreto —dijo—, no han sido los del IRA, sino alguno de los muchos otros.
Los nombres de los grupos eran tantos que el listado era interminable: UDA, UVF, UFF, UR... En cada caso, la U hacía referencia al Úlster. Todos los grupos eran ilegales y todos eran protestantes. Kilpatrick echó la cabeza ligeramente hacia atrás. Su rostro estaba lleno de preguntas, de unas preguntas que pugnaban por abrirse paso hasta la superficie a través de los reventados vasos sanguíneos que le enrojecían la nariz y las mejillas. Una cara de bebedor. Rebus había visto demasiadas, incluyendo su propio rostro algunas noches en el espejo del cuarto de baño.
Pero Kilpatrick no estaba tan borracho. Sabía que no se encontraba en condiciones de hacer preguntas, razón por la que se fue y volvió junto al Granjero, a quien le musitó algo. Watson el Granjero dirigió una mirada a Rebus y asintió a lo que le decía Kilpatrick. Y ambos pasaron a concentrarse en la rueda de prensa.
Rebus ya conocía a los periodistas. En su mayoría eran veteranos y sabían lo que podían esperar del inspector jefe Lauderdale. Podías presentarte en las ruedas de prensa de Lauderdale gruñendo y rugiendo como un lobo, pero al final acababas tan neutralizado e indefenso como un perrillo de ojos adormilados. Por ese motivo, casi todos guardaban silencio y se contentaban con escuchar su cháchara insustancial.
Todos, menos Mairie Henderson. Estaba sentada en primera fila y hacía las preguntas que los demás no se molestaban en formular. No se molestaban porque sabían de antemano qué respondería el inspector jefe.
—Prefiero no hacer comentarios a este respecto —le contestó a Mairie por vigésima vez más o menos.
La periodista se dio por vencida y se arrellanó en la silla. Otro de los reporteros hizo una nueva pregunta, por lo que en ese momento miró a su alrededor para hacerse una composición de lugar. Rebus le saludó con un gesto del mentón. Mairie clavó la mirada en él y le sacó la lengua. Algunos de los demás periodistas miraron a Rebus con aire curioso. Rebus se limitó a sonreír.
Concluida la rueda de prensa, Mairie se acercó a él en el pasillo. En la mano llevaba un cuaderno, su habitual bolígrafo de punta fina y una pequeña grabadora.
—Gracias por haberme ayudado la otra noche —dijo.
—Prefiero no hacer comentarios a este respecto.
Mairie sabía que de nada servía mostrarse indignada con John Rebus. Emitió un profundo suspiro y dijo:
—Fui la primera en llegar. Podría haber tenido la exclusiva.
—Ven conmigo al pub a tomar algo y verás la de exclusivas que vas a conseguir.
—No tiene ni puñetera gracia.
Se giró y se alejó, mientras Rebus la observaba. Nunca dejaba pasar la oportunidad de mirarle las piernas.