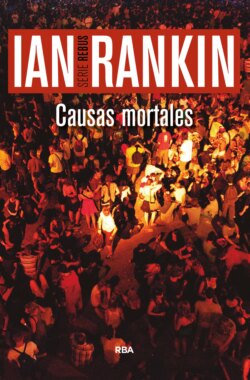Читать книгу Causas mortales - Ian Rankin - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеEl domingo por la mañana, Rebus y la doctora Patience Aitken decidieron olvidarse de todo y quedarse en la cama. Rebus salió un momento a comprar cruasanes y periódicos en la tienda de la esquina y desayunaron con la bandeja sobre los edredones, leyendo estas y aquellas secciones de los periódicos, y haciendo caso omiso de muchas de ellas.
No se mencionaba el macabro hallazgo efectuado en Mary King’s Close la noche anterior. La noticia se había dado a conocer demasiado tarde como para publicarse. Pero Rebus sabía que algo dirían en los noticiarios radiofónicos locales, de forma que —por una vez en la vida— se alegró de que Patience pusiera una emisora de música clásica en la radio de la mesita de noche.
Rebus tendría que haber terminado el turno a la medianoche, pero un asesinato tendía a trastocar el sistema de turnos. Cuando investigabas un asesinato dejabas de trabajar cuando podías hacerlo de manera razonable. Rebus se había quedado hasta las dos de la madrugada trabajando en asuntos relativos al cuerpo hallado en Mary King’s Close. Había hablado con el inspector jefe y con el comisario jefe, al tiempo que se había mantenido en contacto con la comisaría de Fettes, a la que estaba asignada el equipo forense. El inspector de segunda Flower no hacía más que decirle que se fuera a casa de una vez. Un consejo que Rebus acabó por seguir.
El verdadero problema de los turnos extraordinarios era que Rebus luego no dormía bien. Había logrado hacerlo durante cuatro horas después de llegar y con cuatro horas de sueño debería bastarle. Pero resultaba cálido y agradable meterse en la cama de madrugada y apretarse contra el cuerpo que llevaba horas durmiendo en ella. Y todavía más agradable resultaba echar al gato del lecho para ocupar su lugar.
Antes de irse a dormir, Rebus se había tomado un vaso hasta arriba de whisky. Se dijo que lo hacía por motivos puramente medicinales, si bien tuvo cuidado de limpiar el vaso y dejarlo donde estaba, con la esperanza de que Patience no se diera cuenta. Patience solía quejarse a menudo de su costumbre de beber, entre otras cosas.
—Vamos a comer fuera —dijo ella en ese momento.
—¿Cuándo?
—Hoy.
—¿Adónde?
—A ese restaurante que hay en Carlops.
Rebus asintió.
—«El salto de la bruja» —dijo.
—¿Cómo?
—Es lo que significa Carlops. En ese lugar hay un gran peñasco, desde el que acostumbraban a arrojar a las mujeres sospechosas de brujería. Si no volabas, es que en realidad eras inocente.
—¿Inocente pero muerta?
—El sistema judicial de por entonces no era perfecto. Y de ahí que también recurrieran al látigo de siete colas, al cepo y demás. El mismo principio.
—¿Cómo es que sabes todas estas cosas?
—Es sorprendente lo que los jóvenes policías de hoy día llegan a saber. —Hizo una pausa—. Y en lo referente a almorzar juntos... Tendría que ir a trabajar.
—De eso, nada. Ni lo sueñes.
—Patience, hay un caso de...
—El asesinato lo voy a cometer yo misma como no empecemos a pasar un poco de tiempo juntos, John. Llama y di que estás enfermo.
—No puedo hacer eso.
—Pues entonces lo hago yo. Soy médico, así que me creerán.
La creyeron.
Después de almorzar dieron un paseo hasta el peñasco de Carlops y se animaron a subir a las colinas Pentland, a pesar de los fuertes vientos que soplaban en horizontal. Una vez estuvieron de vuelta en Oxford Terrace, Patience dijo que tenía «trabajo pendiente», lo que suponía poner al día sus archivos, calcular los impuestos o echarle una mirada a las últimas publicaciones médicas. De forma que Rebus se marchó en coche por Queensferry Road y aparcó frente a la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, no sin advertir —con cierto aire de placer culpable— que nadie se había tomado la molestia de corregir la malintencionada modificación en el tablón de anuncios: allí donde antes ponía Help,1 ahora se leía Hell.2
La atmósfera era fresca en el interior de la iglesia tranquila y vacía, iluminada por la luz coloreada de las vidrieras. Se dirigió al confesionario, con la esperanza de haber llegado en el momento oportuno. Había alguien al otro lado de la rejilla.
—Perdóneme, padre —comenzó Rebus—, pues ni siquiera soy católico.
—Ah, eres tú, el hereje. Excelente. Tenía la esperanza de que vinieras. Necesito que me ayudes.
—¿No sería yo quien tendría que decir eso?
—No me vengas con chorradas, hombre. Vámonos a echar un trago.
El padre Conor Leary tenía entre cincuenta y cinco y setenta años, y le había dicho a Rebus que no se acordaba de a qué edad estaba más próximo. Era un hombre robusto y corpulento, con un pelo espeso y plateado que le crecía no solo en la cabeza, sino también en las orejas, la nariz y la nuca. Rebus se decía que con ropa seglar habría pasado por un estibador u obrero cualificado de algún tipo, ahora jubilado y aficionado a la práctica del boxeo en su momento. El padre Leary contaba con fotos y trofeos que dejaban claro que esto último era una verdad incontrovertible. A veces soltaba un directo en el aire para aseverar alguna afirmación, seguido por un gancho para denotar que la cosa estaba clarísima. Al conversar con él, Rebus había deseado más de una vez contar con algún árbitro a su lado.
Pero aquel día el padre Leary estaba sentado cómodamente, la mar de tranquilo, en una tumbona en su jardín. El atardecer estaba siendo hermoso, cálido, límpido y con una ligera brisa marina.
—Un día estupendo para volar en globo —dijo el padre Leary, mientras se echaba al coleto un trago de su cerveza Guinness—. O para practicar el salto desde un puente. Creo que es posible practicarlo en los Meadows, el tiempo que dure el Festival. Amigo, eso me gustaría probarlo.
Rebus pestañeó y guardó silencio. Su Guinness estaba lo bastante fría como para que sirviera de anestésico dental. Cambió de postura en su tumbona, que era, con mucho, la más vieja de las dos. Antes de sentarse había reparado en que la lona estaba desgastadísima por el roce continuo con los listones transversales. Esperaba que aguantara lo suficiente.
—¿Te gusta mi jardín?
Rebus contempló las flores resplandecientes y el césped cortado con mimo.
—No sé mucho de jardinería —reconoció.
—Yo tampoco. Y no es un pecado. Pero conozco a un hombre mayor que sí sabe mucho y me lo cuida por unas pocas libras. —Volvió a llevarse el vaso a los labios—. Pero bueno, ¿cómo te va todo?
—Bien.
—¿Y a la doctora Aitken?
—También.
—¿Vosotros dos seguís...?
—Más o menos.
El padre Leary asintió con un cabeceo. El tono de Rebus insinuaba que sería mejor que no siguiera por ahí.
—Una nueva amenaza de bomba, ¿eh? Lo he oído en la radio.
—Podría ser una broma de mal gusto.
—Pero no está seguro...
—El IRA suele emplear palabras en clave, para que sepamos que son ellos y hablan en serio.
El padre Leary volvió a asentir con un cabeceo, pensativo.
—También se ha cometido un asesinato, ¿verdad?
—He estado en la escena del crimen.
—La gente ya no respeta ni el Festival, ¿verdad? ¿Qué van a pensar los turistas? —Los ojos del padre Leary centellearon con humor.
—Es hora de que los turistas se enteren de la verdad —dijo Rebus, no sin cierta precipitación. Suspiró y agregó—: Los asesinos se ensañaron, y mucho.
—Lo siento. No tendría que mostrarme tan frívolo.
—No pasa nada. Es una forma de protegerse.
—Tienes razón. Sí que lo es.
Rebus lo sabía. Era la razón que le llevaba a estar siempre bromeando con el doctor Curt. Era el modo que ambos tenían de no enfrentarse a lo evidente, lo que no tenía más remedio. Sin embargo, desde la noche anterior, a Rebus no se le había ido de la cabeza la imagen de aquella figura triste y colgada del techo, de aquel joven a quien aún no habían identificado. La imagen no se le iría nunca de la cabeza. Todos tenemos una memoria fotográfica en lo referente al horror. Una vez hubo subido de Mary King’s Close, se encontró con que High Street estaba iluminada por un espectáculo de fuegos artificiales y con que la gente contemplaba boquiabierta los destellos azules y verdes en el cielo nocturno. Los fuegos artificiales procedían del castillo y señalaban el final de los desfiles de gaiteros militares escoceses. En ese momento no había tenido muchas ganas de hablar con Mairie Henderson. De hecho, había llegado a responderle de mala manera.
—No estas siendo muy agradable —le espetó ella entonces.
—Todo esto es muy agradable —añadió el padre Leary, mientras se arrellanaba en la tumbona otra vez.
Rebus no había conseguido borrar aquella imagen ni bebiendo whisky. Como mucho, había ajado sus bordes y esquinas, lo que no hacía más que subrayar el hecho central. Consumir más whisky tan solo habría servido para que la imagen fuese más nítida todavía.
—No estamos aquí mucho tiempo, ¿verdad? —apuntó.
El padre Leary frunció el ceño.
—¿Quieres decir aquí en la tierra?
—Exactamente. No estamos aquí el tiempo suficiente como para cambiar las cosas.
—Eso díselo al hombre que lleva una bomba en el bolsillo. Cada uno de nosotros cambia las cosas por el mero hecho de estar aquí.
—No estoy hablando del hombre que lleva una bomba en el bolsillo. Estoy hablando de detener a ese hombre.
—Estás hablando de tu trabajo como policía.
—Bah. Es posible que no esté hablando de nada en absoluto.
El padre Leary se permitió una breve sonrisa, sin apartar la mirada de Rebus ni un segundo.
—Para ser domingo, diría que estás de un humor un poco morboso, John.
—Para eso se inventó el domingo, ¿no?
—Quizá para vosotros, los hijos de Calvino. Vosotros os decís que estáis condenados y luego os pasáis la semana entera intentando tomároslos a chacota. La gente como yo agradece este día tal como es, y todo lo que significa.
Rebus se retrepó en el asiento. De un tiempo a esa parte ya no disfrutaba tanto de las conversaciones con el padre Leary. Percibía en ellas cierto tufo proselitista.
—Y bien, ¿cuándo vamos a entrar en materia? —preguntó.
El padre Leary sonrió.
—La ética protestante del trabajo.
—No me has hecho venir con la idea de convertirme.
—Tampoco querríamos a un capullo amargado como tú. Y por lo demás, sería más fácil convertir un ensayo de rugby a cincuenta metros de distancia y con el viento en contra en el estadio de Murrayfield. —Lanzó un puñetazo al aire—. Pero a lo que íbamos. Tampoco es un problema que te afecte. De hecho es posible que ni siquiera se trate de un problema. —Resiguió con la mano la raya del pantalón.
—Pero siempre puedes contármelo, ¿no?
—Conque invirtiendo los papeles, ¿eh? Bueno, supongo que es lo que yo mismo tenía en mente. —Se sentó en el borde de la tumbona, cuya lona se estiró al máximo y soltó un agudo quejido—. Vamos a ver. ¿Conoces Pilmuir?
—¿Estás de broma?
—Tienes razón. Vaya una pregunta más tonta. Y en Pilmuir, ¿conoces el polígono Garibaldi?
—Garibaldi es el barrio más peligroso de toda la ciudad, y tal vez de todo el país.
—En Garibaldi también vive buena gente, pero tienes razón. Por eso la Iglesia envió a un trabajador social.
—¿Y ahora tiene problemas?
—Es posible. —El padre Leary se terminó la cerveza—. Fui yo quien tuvo la idea. En el polígono hay un centro comunitario, que llevaba meses cerrado. Se me ocurrió reabrirlo y montar un club para jóvenes.
—¿Para jóvenes católicos?
—Para jóvenes de ambas fes. —Se arrellanó en el asiento—. Y hasta para los que no profesan ninguna fe. En Garibaldi predominan los protestantes, pero también hay católicos. Llegamos a un acuerdo y establecimos un pequeño presupuesto. Yo tenía claro que necesitábamos a una persona especial para dirigir el centro, a una persona con mucha energía. —Soltó un puñetazo al aire—. Alguien capaz de unir a los dos bandos.
Misión imposible, se dijo Rebus. Un proyecto así era susceptible de autodestruirse en diez minutos.
Uno de los problemas de Garibaldi era la división sectaria... o la falta de dicha división, según como uno lo mirase. Los protestantes y los católicos vivían en las mismas calles, en los mismos bloques de pisos. Por lo general lo hacían en relativa armonía y compartían la misma pobreza. Pero, dado que en el polígono había muy poco que hacer, los jóvenes del lugar tendían a organizarse en bandas enfrentadas y darse a la guerra pandillera. Cada año se producía una batalla organizada contra la policía, casi siempre en julio, en torno a la festividad protestante del día 12 de ese mes.
—Bueno, ¿y llamaste a los cuerpos de élite del Ejército? —preguntó Rebus.
El padre Leary tardó un poco en captar la broma.
—Nada de eso —dijo—. Me limité a captar a un joven, a un joven normal y corriente pero con gran fuerza interior. —Su puño volvió a cortar el aire—. Con gran fuerza espiritual. Y, al principio, el proyecto parecía estar abocado al desastre. Nadie iba al club y rompían las ventanas en cuanto cambiábamos los cristales. Las pintadas eran cada vez más insultantes y personales. Pero, poco a poco, este joven empezó a conseguir resultados. Y eso parecía ser un milagro. Cada vez acudían más jóvenes al club, y de los dos bandos.
—¿Y qué es lo que pasó?
El padre Leary se encogió de hombros.
—Las cosas no terminaron de salir conforme a lo previsto. Yo pensaba que habría deporte, un equipo de fútbol o algo por el estilo. Compramos las camisetas y solicitamos el ingreso en una liga de la ciudad. Pero los chavales no estaban interesados. Lo único que querían era holgazanear en el recinto del club. Y el equilibrio también se ha roto, pues lo católicos ya no se apuntan. De hecho, la mayoría de los católicos han dejado de asistir. —Miró a Rebus—. Y no estoy exagerando ni lo digo porque me parezca inadmisible, que quede claro.
Rebus asintió con un cabeceo.
—¿Las pandillas protestantes se han hecho con el club?
—No he dicho eso exactamente.
—Pues es lo que me ha parecido. ¿Y tu... trabajador social?
—Se llama Peter Cave. Bueno, sigue en el club. Demasiadas horas al día, para mi gusto.
—Sigo sin ver el problema. —Lo cierto era que Rebus sí que lo veía, pero quería que el otro se lo dijera con claridad.
—John, he estado hablando con gente del polígono y de todo Pilmuir. Las bandas campan por sus respetos como siempre, con la diferencia de que ahora parecen haberse aliado, después de haberse repartido el terreno entre las dos. Sencillamente, ahora están mejor organizadas. Las reuniones las celebran en el club y luego hacen de las suyas por los aledaños.
—Así por lo menos no se pasan todo el día en la calle. —El padre Leary no sonrió ante el chiste—. Bueno, pues cierra ese club juvenil.
—No es tan fácil. No sería una buena señal, para empezar. ¿Y con eso arreglaríamos algo?
—¿Has hablado con Peter Cave?
—No me escucha. Ha cambiado. Eso es lo que más me preocupa de todo.
—Siempre puedes expulsarlo.
El padre Leary negó con la cabeza.
—Cave es seglar, John. Yo no puedo ordenarle nada en absoluto. Hemos dejado de financiar el club, pero sigue llegando dinero para su mantenimiento.
—¿De dónde viene ese dinero?
—No lo sé.
—¿De cuánto dinero hablamos?
—No hace falta una gran cantidad.
—Bueno, ¿y qué quieres que yo haga? —Era la pregunta que Rebus habría preferido no tener que formular.
El padre Leary volvió a dedicarle una sonrisa cansada.
—Para serte sincero, no lo sé. Quizá simplemente necesitaba contárselo a alguien.
—No me vengas con esas. Lo que quieres es que vaya al club a echar un vistazo.
—No, si no quieres hacerlo.
Entonces fue Rebus quien sonrió.
—He estado en lugares más seguros.
—Y también en algunos más peligrosos.
—No lo sabes tú bien, padre.
Rebus se terminó la cerveza.
—¿Otra?
Negó con la cabeza y observó:
—Qué a gusto y qué tranquilo se está aquí, ¿verdad?
El padre Leary asintió.
—Es lo bueno que tiene Edimburgo. Uno nunca está lejos de un sitio tranquilo.
—Ni tampoco de un sitio infernal. Gracias por la cerveza, padre.
Rebus se levantó.
—He visto que ayer ganó tu equipo —dijo el padre Leary.
—¿Qué te hace suponer que soy seguidor de los Hearts?
—Es el equipo de los protestantes, ¿no? Y tú eres uno de esos protestantillos.
—Vete al infierno, padre —soltó Rebus entre risas.
El padre Leary se levantó y enderezó la espalda con una mueca de dolor. Estaba mostrándose como un anciano de forma deliberada. Como un viejo indefenso. Abrió los brazos y dijo:
—John, en lo referente a Garibaldi... estoy en tus manos.
Como podrían estarlo unos clavos, pensó Rebus. Unos clavos de carpintero.