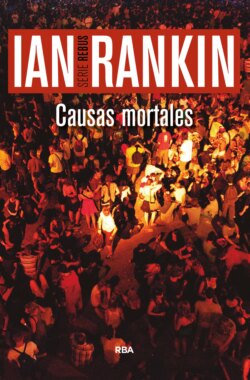Читать книгу Causas mortales - Ian Rankin - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеRebus volvió al trabajo el lunes por la mañana. En el despacho del comisario, Watson el Granjero sirvió café para él y el inspector jefe Frank Lauderdale, después de que Rebus hubiera declinado la oferta. De un tiempo a esa parte solo bebía café descafeinado, y el Granjero ni siquiera conocía el significado de la palabreja.
—Un sábado por la noche ajetreado —dijo el Granjero, y le pasó a Lauderdale un tazón bastante astroso. De la manera más disimulada posible, Lauderdale se puso a borrar las manchas del borde con el dedo pulgar—. Por cierto, ¿se encuentra mejor, John?
—Mucho mejor, señor. Gracias —respondió Rebus, impertérrito.
—Muy desagradable eso que encontraron bajo City Chambers.
—Sí, señor.
—Y bien. ¿Qué es lo que tenemos?
Lauderdale se encargó de responder:
—A la víctima le dispararon siete veces con lo que parece haber sido un revólver de nueve milímetros. Los de balística van a pasarnos el informe completo esta tarde. El doctor Curt asegura que el disparo en la cabeza fue el que mató a la víctima, y resulta que ese fue el último disparo que hicieron. Querían que sufriera.
Lauderdale bebió un sorbo del tazón acabado de limpiar. Habían trasladado el Departamento de Homicidios al otro extremo del pasillo, y era él quien estaba al frente. Y por ese motivo vestía su mejor traje. Iba a haber declaraciones para la prensa y quizá también alguna aparición televisiva. Lauderdale daba la impresión de estar preparado. A Rebus le apetecía vaciarle el tazón de café por la camisa color malva y la corbata de cachemira.
—¿Y usted qué piensa, John? —preguntó Watson el Granjero—. Alguien ha mencionado eso del «paquete de seis»...
—Sí, señor. Es una forma de castigo habitual en Irlanda del Norte, y suele emplearla el IRA.
—Tenía entendido que más bien le rompían las rodillas a la gente.
Rebus asintió con un cabeceo.
—Cuando la falta es leve, aplican un balazo a la víctima en cada codo o tobillo. Si la cosa es más grave, le rompen una rótula. Y en los casos extremos recurren al paquete de seis: los dos codos, las dos rodillas y los dos tobillos.
—Se nota que es un entendido en la materia.
—Serví en el Ejército, señor. Y el tema sigue interesándome.
—¿Estuvo en el Úlster?
Rebus asintió lentamente con un cabeceo.
—Al principio del conflicto.
El inspector jefe Lauderdale colocó el tazón en la mesa con cuidado.
—Pero lo normal es que no terminen por matar a la persona, ¿verdad?
—No es lo habitual.
Los tres hombres guardaron silencio un momento. Watson el Granjero acabó por romperlo.
—¿Un grupo de ejecutores del IRA? ¿¡Aquí!?
Rebus se encogió de hombros.
—Podría tratarse de unos imitadores. Una banda criminal que esté imitando lo que han visto en los periódicos o en la tele.
—Pero utilizando armas de verdad.
—De una verdad incuestionable —intervino Lauderdale—. La cosa podría tener que ver con esas amenazas de bomba.
El Granjero asintió con un cabeceo.
—Es lo que empiezan a decir los periodistas. Cabe la posibilidad de que nuestro aspirante a terrorista con bombas comenzara a actuar por su cuenta y que los otros decidieran darle una lección.
—Hay algo más, señor —añadió Rebus. Lo primero que había hecho era telefonear al doctor Curt, para saber más—. Le dispararon a las rodillas por detrás. Allí donde el daño es mayor. Eso hace estallar las arterias antes de darle a las rótulas.
—¿Qué es lo que quiere decir?
—Dos cosas, señor. La primera, que sabían exactamente lo que se traían entre manos. La segunda, ¿para qué tomarse la molestia si de todas formas se proponían matarlo? Es posible que quien lo hiciera cambiase de idea en el último momento. Es posible que tuvieran la idea de dejar a la víctima con vida. Parece que se valieron de un revólver. Seis tiros. Quienquiera que fuese, tuvo que detenerse a cargarlo otra vez antes de descerrajarle el último tiro en la cabeza.
Los tres se esforzaron por evitar las miradas ajenas mientras se ponían en el lugar de la víctima. Te han metido un paquete de seis. Crees que ya se ha acabado todo. Y entonces oyes que están volviendo a cargar el revólver...
—Por Dios... —musitó el Granjero.
—Hay demasiadas armas en circulación —dijo Lauderdale con voz inexpresiva.
Era cierto: de unos años a esa parte el número de armas de fuego en las calles no había hecho más que aumentar.
—¿Por qué lo hicieron en Mary King’s Close? —preguntó el Granjero.
—Porque es casi seguro que allí nadie te va a molestar —aventuró Rebus—. Y el lugar parece estar prácticamente insonorizado.
—Lo mismo vale para un montón de otros lugares, casi todos ellos muy alejados de High Street. No olvidemos que estamos en pleno Festival. Estaban corriendo muchos riesgos. ¿Por qué?
Rebus se había estado haciendo la misma pregunta. Y no se le ocurría ninguna respuesta.
—¿Y eso de Nemo o Memo?
Era el turno de Lauderdale, quien se olvidó del café y respondió:
—Algunos de mis hombres están investigándolo, señor, mirando en las bibliotecas, las guías de teléfonos y demás. Con la idea de encontrarle un significado.
—¿Han estado hablando con esos tres adolescentes?
—Sí, señor. Parecen estar diciendo la verdad.
—¿Y la persona que les dio la llave?
—Ese hombre no les dio la llave: fueron ellos quienes la cogieron sin su consentimiento. El hombre tiene setenta y tantos años y es más recto que una pared.
—En la construcción trabajan personas que son muy capaces de torcer cualquier pared —repuso el Granjero.
Rebus sonrió. Él también conocía a personas así.
—Estamos hablando con todo el mundo —prosiguió Lauderdale—. Con todo aquel que haya trabajado en Mary King’s Close.
No parecía haber pillado la broma del Granjero.
—Muy bien, John —continuó el Granjero—. Usted sirvió en el Ejército. ¿Qué me dice del tatuaje?
El tatuaje, sí. Rebus tenía claro que todo el mundo iba a llegar a la misma conclusión. Al estudiar las notas tomadas en el lugar de los hechos, se habían pasado casi todo el domingo llegando a ella. El Granjero estaba examinando una fotografía, tomada durante el reconocimiento del fallecido efectuado ese mismo domingo. Las fotos tomadas en la escena del crimen el sábado por la noche no eran ni mucho menos tan claras.
La imagen mostraba el tatuaje que la víctima tenía en el antebrazo derecho. Se trataba de una inscripción tosca y hecha por propia mano, del tipo que uno a veces ve que llevan los adolescentes, en el dorso de la mano sobre todo. Todo cuanto hacía falta era una aguja y un poco de tinta azul... y que hubiera suerte y la cosa no terminara por infectarse. Era todo cuanto la víctima había precisado para inscribirse las letras «SaS» en la piel.
—No se refiere a los SAS —aclaró Rebus, en referencia a los Servicios Especiales del Ejército del Aire, cuerpo de élite del Ejército británico.
—¿No?
Rebus negó con la cabeza.
—Por varias razones. Para empezar, en ese caso habría puesto la A mayúscula. Y por lo demás, quien quiere hacerse un tatuaje de los SAS suele poner el emblema, el cuchillo con las alas, el lema «Quien se atreve gana»..., ese tipo de cosas.
—A no ser que la persona en cuestión no supiera nada sobre esa unidad militar.
—En tal caso, ¿para qué hacerse el tatuaje?
—¿Alguna idea? —preguntó el Granjero.
—Estamos investigando —contestó Lauderdale.
—¿Y todavía no sabemos quién es?
—No, señor, todavía no sabemos quién es.
Watson el Granjero suspiró y dijo:
—Bien, por el momento habrá que conformarse con lo que tenemos. Ya sé que estamos hasta arriba de trabajo con las amenazas de bomba en el Festival y todo lo demás, pero no hace falta que diga que este caso tiene prioridad. Utilicen a todos los hombres bajo su mando. Necesitamos resolver este asunto cuanto antes. Tengo entendido que en Londres están empezando a interesarse por lo sucedido.
Ah, se dijo Rebus, por eso el Granjero estaba mostrándose un poco más concienzudo que de costumbre. En otras circunstancias se habría contentado con que Lauderdarle llevara la investigación a su manera. Pero Lauderdale era un policía de oficina. No era la clase de profesional que uno querría tener a su lado en la calle. Watson empezó a agrupar los papeles de su escritorio.
—Veo que la Banda de la Lata está otra vez en activo.
Había llegado el momento de cambiar de tercio.
Rebus había tenido que trabajar en Pilmuir otras veces. En Pilmuir había visto cómo un policía honrado se transformaba en corrupto. Había conocido lo que era la oscuridad. Volvió a sumirse en la amarga sensación mientras conducía entre los árboles jóvenes tronchados y el césped lleno de calvas. A Pilmuir no llegaban los turistas, pero en su entrada había una pintada de bienvenida, en la pared trasera de una casa, con letras blancas de medio metro de altura: «QUE OS VAYA BIEN EN EL GAR-B».
El Gar-B era el nombre que los chavales (por decirlo finamente) le daban al polígono Garibaldi: una mezcolanza de casitas idénticas construidas a principios de los años sesenta y de grandes bloques de pisos típicos del final de esa década. Todas las fachadas eran de un feo enlucido grisáceo y había tediosas extensiones de hierba que separaban el polígono de la carretera principal. Por todas partes se veían conos de plástico anaranjado, de los que se emplean para regular el tráfico, pero que allí servían para establecer porterías de fútbol o peraltes para los ciclistas. El año anterior, algunos individuos emprendedores los habían usado para desviar el tráfico de la carretera principal hacia la avenida de entrada al polígono, donde los jóvenes del vecindario se divirtieron tirándoles piedras y botellas a los coches. Si los conductores salían de sus automóviles a la carrera, los jóvenes los dejaban escapar sin problema y se dedicaban a rapiñar cuanto hubiera de valor en los vehículos, incluyendo los neumáticos, las fundas de los asientos y las piezas de los motores.
Unos meses después, cuando fue necesario hacer obras de mantenimiento en la carretera, muchos conductores hicieron caso omiso de los conos de plástico que pusieron allí los trabajadores, con el resultado de que sus coches fueron a parar a las zanjas recién abiertas. A la mañana siguiente, los chavales del Gar-B habían arramblado con todo cuanto podía arramblarse en los vehículos abandonados. De haber podido, los chavales del Gar-B habrían arramblado hasta con la pintura de las carrocerías.
No había más remedio que rendirse ante su empuje e iniciativa. Si alguien les diera un poco de dinero y una oportunidad, esos chavales podrían salvar el sistema capitalista. Pero, en su lugar, el Estado les proporcionaba un subsidio por no hacer nada y programación televisiva durante todo el día. Rebus aparcó, mientras un grupito de preadolescentes no le quitaba ojo de encima. Uno de ellos le gritó:
—Oiga, ¿dónde ha dejado aquel otro coche tan molón? El cochazo.
—No es él, capullo —le increpó otro chaval y le soltó una desganada patada en el tobillo.
Estaban sentados en sendas bicicletas y daban la impresión de ser los líderes del grupo, pues eran un par de años mayores que sus compañeros. Rebus hizo una seña con la mano para llamarles la atención.
—Pero ¿qué pasa...? —Los chavales se acercaron de todos modos.
—Vigiladme el coche —ordenó Rebus—. Si alguien lo toca, le dais lo suyo, ¿entendido? Cuando vuelva, os paso un par de libras.
—La mitad ahora —dijo el primero de ellos al momento. El segundo asintió con un cabeceo.
Rebus les entregó el dinero, que se embolsaron.
—¡Aunque a nadie se le ocurriría tocar un coche como este, jefe! —añadió el segundo, lo que provocó carcajadas a sus espaldas.
Rebus meneó la cabeza con lentitud: seguramente había más ingenio en estas calles que en los espectáculos de humoristas del Fringe. Los dos chavales bien podrían ser hermanos. Unos hermanos de los años treinta, de hecho. Iban vestidos con baratas ropas modernas, pero iban pelados al rape y tenían unos rostros cetrinos con ojeras oscuras y las orejas de soplillo. La clase de rostros que aparecían en las viejas fotografías, de muchachos que calzaban unas botas demasiado grandes para sus pies y unas muecas de amargura más propias de ancianos. No solo parecían mayores que los demás chicos, sino que también parecían ser mayores que el propio Rebus.
Mientras se giraba y les daba la espalda, se los imaginó en tonos sepia.
Echó a andar hacia el centro juvenil. Tuvo que pasar junto a varios garajes cerrados con candado y uno de los tres bloques de doce pisos. El centro juvenil resultó ser una simple sala, pequeña y de aspecto desastrado, con las ventanas atrancadas con tablones y las habituales pintadas indescifrables. Rodeada de hormigón por todas partes, tenía el tejado bajo y llano, cubierto de asfalto negro. En lo alto había cuatro adolescentes que fumaban cigarrillos. Iban despechugados, con las camisetas anudadas en torno a las cinturas. En el tejado había tantos cristales rotos que los muchachos inducían a pensar que imitaban a faquires en un espectáculo de magia. Uno de ellos tenía un montón de cuartillas en el regazo, con las que estaba haciendo aviones de papel que luego arrojaba desde lo alto. A juzgar por la cantidad de avioncitos tirados sobre la hierba, la mañana había sido ajetreada en la torre de control.
Las puertas del centro juvenil estaban despintadas en vertical, mientras que en el contrachapado de abajo había un boquete producido por un puño o un pie. Eso sí, las puertas estaban bien cerradas, no ya con un candado, sino con dos. Junto a ellas había otros dos jóvenes, sentados con las espaldas apoyadas en la fachada y las piernas tendidas en el suelo la una sobre la otra, como guardias de seguridad que estuvieran haciendo una pausa en el trabajo. Llevaban unas zapatillas deportivas medio destrozadas, y pantalones vaqueros desgarrados y llenos de remiendos y nuevos desgarrones. Quizá se tratara de una simple moda. Uno iba vestido con una camiseta negra y el otro con una cazadora vaquera desabotonada y sin camiseta debajo.
—Está cerrado —dijo el de la chaqueta vaquera.
—¿Y cuándo abren?
—Por la noche. Pero la bofia no puede entrar.
Rebus sonrió.
—No creo conocerte. ¿Cómo te llamas?
La sonrisa que el otro le devolvió era una parodia. El de la camiseta negra soltó un resoplido que era un proyecto de risa. Rebus se fijó en que tenía caspa en el pelo. Ninguno de los dos iba a decirle nada. Los adolescentes del techo estaban poniéndose en pie, prestos a saltar a tierra si pasaba algo.
—Dos tipos duros —observó Rebus.
Se giró y empezó a alejarse. El de la cazadora vaquera se levantó y fue tras él.
—¿Es que pasa algo, don Bofia?
Rebus no se molestó en mirar al joven, pero se detuvo y dijo:
—¿Por qué tiene que pasar algo? —Uno de los avioncitos de papel, dirigido o no hacia él, fue a estrellarse en su pierna. Lo recogió. En el tejado se estaban riendo sordamente—. ¿Por qué tiene que pasar algo? —repitió.
—Tranquilito. Usté no es el poli de siempre.
—Un cambio nunca viene mal, aunque no sea para los restos.
—¿Que me arresta usté? ¿Y ahora qué dice?
Rebus sonrió otra vez. Se giró hacia el muchacho. En su rostro estaba desapareciendo el acné; iba a ser apuesto unos pocos años más, hasta que entrara en decadencia. La comida basura y el alcohol se encargarían de propiciarla, si no lo hacían las drogas y las peleas. Tenía el pelo rubio y con rizos, como el de un niño, pero no era espeso. En los ojos había una inteligencia despierta, pero los ojos estaban entrecerrados y eran estrechos. La inteligencia también iba a ser estrecha, tan solo centrada en la siguiente ocasión, en el próximo trapicheo. En aquellos ojos también había una ira de tipo fulminante, así como algo más en lo que Rebus prefería no pensar.
—Con esos chistes que haces —dijo—, tendrías que estar en el Fringe.
—El Festival me da mucho por el culo.
—Pues ya somos dos. ¿Cómo te llamas, chaval?
—Le gusta eso de andar por ahí preguntando los nombres. Ya se ve, ya.
—Puedo averiguarlo por mi cuenta.
El muchacho metió las manos en los bolsillos de sus vaqueros ajustados.
—No le conviene.
—¿Ah, no?
El otro meneó la cabeza con lentitud.
—Lo digo en serio. No le conviene.
El joven se giró y echó a andar hacia sus amigos.
—O la próxima vez igual se encuentra con que su coche ya no está.
Y claro, cuando Rebus llegó junto al vehículo, vio que estaba hundiéndose en el suelo, como si tratara de ponerse a cubierto. Pero tan solo eran los neumáticos. Habían sido generosos: únicamente le habían rajado dos. Miró en derredor. No se veía rastro de la pandilla de preadolescentes, quienes tal vez lo estuvieran mirando desde la segura distancia de la ventana de algún bloque.
Apoyó el trasero en el coche y desplegó el avioncito de papel. Era un folleto que anunciaba un espectáculo del Fringe. En el reverso ponía que el grupo teatral en cuestión iba a desplazarse del centro de la ciudad para actuar en el centro juvenil de Garibaldi una noche.
—No sabéis dónde os estáis metiendo —dijo Rebus para sí.
Unas madres jóvenes cruzaban el campo de fútbol. Un bebé lloraba en su carrito. Una de las madres arrastraba del brazo a un niño pequeño que no hacía más que gritar, con las piernas inmóviles en señal protesta, de tal forma que sus pies araban el césped. Al niño y al bebé los llevaban de vuelta al Gar-B. Pero se resistían con todas sus fuerzas.
Rebus comprendía que se resistieran.