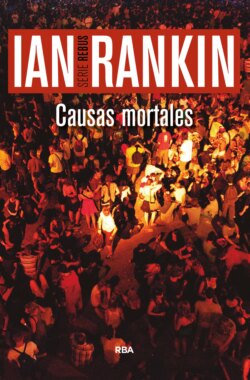Читать книгу Causas mortales - Ian Rankin - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеTal vez se tratase de la peor noche de sábado del año entero, y por esa razón al inspector John Rebus le había tocado el turno de guardia. Dios estaba en su cielo, vigilándolo todo. Esa tarde se había jugado el derbi futbolístico, los Hibs contra los Hearts en el estadio de Easter Road. Los hinchas que volvían hacia el barrio oeste y más allá habían hecho parada en el centro de la ciudad para beber en exceso y disfrutar de algunas de las imágenes y sonidos del Festival.
El Festival de Edimburgo era la cruz con que Rebus tenía que cargar. Se había pasado años haciéndole frente, tratando de evitarlo, maldiciéndolo y viéndose atrapado por él. Había quienes decían que el Festival no terminaba de encajar con el carácter de Edimburgo, una ciudad que durante la mayor parte del año daba la impresión de ser un tanto mortecina, moderada y refrenada. Eran tonterías; la historia de Edimburgo estaba preñada de comportamientos licenciosos y escandalosos. Pero el Festival, y el Festival Fringe, eran otra cosa. El Festival y el Fringe se nutrían del turismo, y con los turistas siempre llegaban los problemas. Los carteristas y los ladrones especializados en el robo con escalo acudían a la ciudad como si en ella estuviera celebrádose una convención de su gremio, mientras que los hinchas futbolísticos, que por lo general se mantenían alejados del centro urbano, de pronto se convertían en sus más apasionados defensores y les buscaban las cosquillas a los invasores forasteros sentados en las terrazas de los cafés muy a la moda diseminados a lo largo de High Street.
Cabía la posibilidad de que esa noche estallaran enfrentamientos entre unos y otros.
—En la calle hay un follón de mil demonios —acababa de comentar un agente, mientras descansaba un momento en la cantina.
Rebus no lo dudaba ni lo más mínimo. Los inspectores de paisano del Departamento de Investigación Criminal se presentaban con nuevos detenidos cada dos por tres, y las celdas estaban llenándose de manera sostenida. Harta de su marido borracho, una mujer le había metido los dedos en la picadora de carne de la cocina. Alguien estaba dedicándose a taponar con pegamento extrafuerte las ranuras de salidas de billetes de los cajeros automáticos; luego regresaba, las desatascaba con un martillo y un cincel y se quedaba con el dinero. En la zona de Princes Street se habían producido varios tirones de bolsos. Y la Banda de la Lata estaba volviendo a las andadas.
Los miembros de la Banda de la Lata utilizaban una fórmula muy sencilla. Se apostaban en las paradas de autobús y ofrecían un trago de su lata de cerveza o refresco. Todos eran hombretones de aspecto amenazador, de forma que la víctima siempre aceptaba el ofrecimiento de beber, sin saber que en la cerveza o refresco había pastillas machacadas de Mogadon u otros sedantes de efecto rápido. Cuando la víctima perdía el conocimiento, los pandilleros se hacían con su dinero y pertenencias de valor. Uno se despertaba con la cabeza como un bombo o, en el caso más grave, sometido a un lavado de estómago en el hospital. Y también se despertaba con los bolsillos vacíos.
A todo esto, se había producido una nueva amenaza de bomba, pero con la particularidad de que en aquella ocasión no se la habían comunicado a la emisora Lowland Radio, sino a un periódico. Rebus se había pasado por la redacción para tomarle declaración al periodista que había atendido la llamada. La redacción era un pandemonio de críticos encargados de cubrir el Festival y el Fringe y ocupados en escribir sus reseñas. El periodista leyó sus notas y explicó:
—El que llamó se limitó a decir que o suspendíamos el Festival o lo lamentaríamos.
—¿Le parece que hablaba en serio?
—Sí. Ya lo creo que sí.
—¿Tenía acento irlandés?
—Es la impresión que tuve.
—¿No era un acento irlandés de pega?
El periodista se encogió de hombros. Le corría prisa redactar algún artículo, de forma que Rebus le dejó que se ocupara de lo suyo. Era la tercera llamada en una semana y todas ellas amenazaban con una bomba o con perturbar el desarrollo del Festival de alguna otra manera. La policía se estaba tomando en serio la amenaza. ¿Acaso podía permitirse otra cosa? Por el momento no se había informado a los turistas, pero sí que se había recomendado a los diferentes locales y recintos que hicieran comprobaciones de seguridad antes y después de cada actuación.
De vuelta en St Leonard’s, Rebus informó de lo sucedido al comisario jefe y se puso a acabar el papeleo pendiente. Masoquista como era, disfrutaba bastante con el turno de los sábados. Uno veía las muchas caras de la ciudad. Y podía asomarse a atisbar el alma gris de Edimburgo. El pecado y el mal no eran negros —asunto sobre el que en cierta ocasión había debatido con un sacerdote—, sino de un impersonal tono gris. Uno lo veía a lo largo de toda la noche, en los grisáceos rostros inquisitivos de los malhechores y de los resentidos, de los maridos que les pegaban a sus mujeres, de los adolescentes que tiraban de cuchillo. Miradas vacías, desprovistas de toda inquietud que no tuviera que ver con la propia persona. Y uno rezaba, si era John Rebus, rezaba por que el menor número posible de personas tuviera que conocer tan de cerca esa gigantesca mediocridad grisácea.
Y uno luego iba a la cantina y bromeaba con los compañeros, con una sonrisa postiza en el rostro, estuviera escuchando o no.
—Inspector, ¿conoce el chiste del calamar con bigote que entra en un restaurante y...?
Rebus dejó de oír el chiste del agente y se volvió hacia su teléfono, que estaba sonando.
—Inspector Rebus.
Escuchó un momento y la sonrisa se esfumó de su cara. Colgó y echó mano a la chaqueta colgada del respaldo de la silla.
—¿Malas noticias? —preguntó el agente.
—No lo sabes bien, hijo mío.
High Street estaba atestada de gente, sobre todo de mirones y curiosos. Por todas partes surgían jóvenes que trataban de insuflar entusiasmo por las producciones del Fringe en las que estaban colaborando. ¿Colaborando? Lo más probable era que fuesen los protagonistas de dichas obras. No hacían más que poner folletos en unas manos ya de por sí llenas de papeles semejantes.
—Solo por dos libras. ¡Lo mejor que se puede ver en el Fringe!
—¡No verá otro espectáculo igual!
Había malabaristas, así como personas con las caras pintadas y una cacofonía de disonancias musicales. ¿En qué otro punto del globo podía darse una infernal barahúnda de músicos ambulantes pertrechados con gaitas, banjos y mirlitones?
Los lugareños decían que aquella edición del Festival estaba resultando más tranquila que la anterior. Decían lo mismo todos los años. Rebus se preguntó si alguna vez se habría producido algún momento culminante de verdad. Por su parte, lo encontraba más que suficientemente animado.
La noche era cálida, pero llevaba cerrada la ventanilla del coche. Incluso así, mientras avanzaba poco a poco por la calle adoquinada, la gente insistía en poner folletos bajo los limpiaparabrisas, con lo que le dificultaban la visibilidad. Su cara de malas pulgas no le servía de nada ante las indestructibles sonrisas de todos aquellos estudiantes de arte dramático. Eran las diez y el sol apenas acababa de ponerse; era lo bueno del verano escocés. Trató de imaginarse en una playa desierta o agazapado en lo alto de una montaña, a solas con sus pensamientos. Pero ¿a quién estaba tratando de engañar? John Rebus siempre estaba a solas con sus pensamientos. Y en lo que en este momento estaba pensando era en tomarse una copa. Los bares tardarían una o dos horas en cerrar, a no ser que hubieran solicitado —y obtenido— uno de los permisos para cerrar tarde que a veces se concedían como gesto de deferencia durante el Festival.
Se encaminaba hacia el imponente edificio City Chambers, situado al otro lado de la catedral de Saint Giles. Bastaba con salir de High Street y cruzar bajo uno o dos arcos de piedra para llegar al pequeño aparcamiento al aire libre enclavado frente al propio City Chambers. Había un agente uniformado de guardia bajo uno de los arcos. Reconoció a Rebus, asintió con un cabeceo y dio un paso atrás para dejarlo pasar. Rebus aparcó su automóvil junto a un coche patrulla, apagó el motor y salió.
—Buenas noches, señor.
—¿Dónde está?
El agente señaló con la cabeza una puerta cercana a uno de los arcos, inscrita en una pared lateral del edificio. Echaron a andar hacia allí. Una mujer joven estaba de pie junto a la puerta.
—Inspector —dijo.
—Hola, Mairie.
—Le he dicho que se fuera, señor —se disculpó el agente.
Mairie Henderson no le hizo caso. Tenía la mirada fija en Rebus.
—¿Qué es lo que pasa?
Rebus le guiñó un ojo.
—La logia, Mairie. Ya se sabe que las reuniones siempre las hacemos en secreto. —Mairie frunció el ceño—. Bueno, pues deme una oportunidad. Supongo que va a ver alguno de los espectáculos, ¿no?
—Iba a hacerlo. Hasta que me fijé en todo ese follón.
—El sábado es tu día libre, ¿no?
—Los periodistas no tenemos días libres, inspector. ¿Qué hay al otro lado de la puerta?
—La puerta tiene unos paneles de cristal, Mairie. Compruébalo tú misma.
Pero a través de los cristales tan solo se veía un estrecho rellano con unas puertas al otro lado. Una de ellas estaba abierta y permitía atisbar unas escaleras que descendían. Rebus se volvió hacia el agente.
—Tratemos de acordonar bien la zona, compañero. Por donde están los arcos, para mantener alejados a los turistas antes de que empiecen los espectáculos. Pida refuerzos por radio, si hace falta. Discúlpame, Mairie.
—¿Entonces sí que va a haber espectáculo?
Rebus pasó junto a ella y abrió la puerta. Entró y la cerró a sus espaldas. Enfiló las escaleras, que estaban iluminadas por una bombilla solitaria. Al frente se oían voces. Al llegar al primer descansillo, torció por una esquina y se acercó al grupo. Dos muchachas adolescentes y un joven, sentados o acuclillados en el suelo. De pie, a su lado, se encontraban un agente uniformado y un hombre a quien Rebus reconoció como un médico de la zona. Todos lo miraron al llegar.
—Este es el inspector —indicó el agente a los jóvenes—. Bueno, ahora mismo vamos para allí. Vosotros tres, quedaos donde estáis.
Rebus pasó junto a los adolescentes y vio que el médico se los quedaba mirando con preocupación. Hizo un guiño y le dijo que se repondrían. El médico no parecía estar tan seguro.
Los tres hombres enfilaron el segundo tramo de las escaleras. El agente llevaba una linterna en la mano.
—Hay luz eléctrica —explicó—, pero un par de bombillas no funcionan.
Echaron a andar por un pasillo angosto. El techo, bajo, se veía aún más disminuido por los conductos de ventilación, calefacción y demás. Por el suelo había tubos de andamio sin montar. Bajaron por unas escaleras recién instaladas.
—¿Sabe dónde estamos? —preguntó el agente.
—Mary King’s Close —contestó Rebus.
Tampoco era que hubiese estado allí abajo, no exactamente. Pero sí que había estado en otras viejas calles subterráneas similares, todas ellas bajo High Street. Y sabía de la existencia de Mary King’s Close.
—La leyenda dice que en el siglo XVII hubo una epidemia de peste —le contó el agente—, y que los habitantes murieron o se marcharon para siempre. Y luego se declaró un incendio. Así que bloquearon los dos extremos de la calle. Y cuando la reconstruyeron, lo hicieron sobre la misma calle en ruinas. —Con la linterna iluminó el techo, que en ese punto estaba a tres o cuatro pisos de altura—. ¿Ven esa gran losa de mármol? Es el suelo de City Chambers. —Sonrió—. El año pasado me apunté a la visita guiada.
—Increíble —repuso el médico. Se volvió hacia Rebus y añadió—: Soy el doctor Galloway.
—Y yo el inspector Rebus. Gracias por haber venido tan rápido.
El médico hizo caso omiso y dijo:
—Usted es amigo de la doctora Aitken, ¿verdad?
Ah... Patience Aitken. En ese momento estaría en casa, con las piernas cruzadas en el sofá, con uno de sus gatos y un libro edificante en el regazo, mientras en la sala sonaba música clásica aburrida. Rebus asintió con un cabeceo.
—Compartimos consulta durante un tiempo —le aclaró el doctor Galloway.
Habían llegado a Mary King’s Close, una calle estrecha y bastante empinada emplazada entre edificaciones de piedra. Un tosco canalillo de desagüe corría por un lado de la calle. Había pasillos que llevaban a pequeños recintos en sombras. Según el agente, en uno de ellos había una panadería, cuyos hornos estaban intactos. El agente estaba comenzando a poner a Rebus de los nervios.
Había más conductos y cañerías, tramos de cable eléctrico. El extremo más alejado de la calle aparecía bloqueado por el hueco de un ascensor. Había indicios de reformas por todas partes: sacos de cemento, andamios, cubos y palas. Rebus señaló una lámpara de arco voltaico.
—¿Podemos encenderla?
El agente supuso que sí. Rebus miró en derredor. El lugar no era particularmente húmedo o frío; tampoco se veían telarañas. El aire daba la impresión de ser fresco. Y, sin embargo, se encontraban a tres o cuatro pisos por debajo de la superficie. Rebus cogió la linterna e iluminó una puerta abierta. Al final del pasillo se veía un retrete, con la tapa de madera levantada. La siguiente puerta daba a una gran estancia abovedada, con las paredes encaladas y el suelo de tierra.
—Es la vinatería —indicó el agente—. La puerta de al lado corresponde a la carnicería.
Así era. La sala también era abovedada, con las paredes encaladas y el piso de tierra. Pero de su techo pendían numerosos ganchos de hierro, ennegrecidos y gastados, que en su momento habían servido para colgar la carne.
De uno de ellos seguía colgando carne.
Era el cuerpo sin vida de un hombre joven. Tenía el pelo liso y oscuro, pegado a la frente y el cuello. Le habían atado las manos, y la soga pendía de un gancho, de tal forma que el cadáver colgaba estirado al máximo, con los nudillos cerca del techo y las puntas de los pies rozando el suelo. También le habían amarrado los tobillos. Había sangre por todas partes, como subrayó el repentino encendido de la lámpara de arco voltaico, que proyectó luces y sombras por el techo y las paredes. Se respiraba un ligero olor a putrefacción, pero gracias a Dios no había moscas. El doctor Galloway tragó saliva, y su nuez pareció querer batirse en retirada; al momento dio un paso atrás y empezó a vomitar. Rebus trató de calmar los latidos de su corazón. Caminó en torno al cadáver, manteniendo las distancias por el momento.
—Cuénteme —repuso.
—Verá, señor —comenzó el agente—. Los tres jóvenes de arriba tuvieron la idea de bajar aquí. El lugar lleva un tiempo cerrado a las visitas, desde que empezaron las obras de reforma, pero igualmente les dio por bajar. Se cuentan muchas historias de fantasmas en relación con este lugar. Se habla de perros sin cabeza y...
—¿Cómo consiguieron la llave?
—El tío abuelo del chaval es uno de los guías de las visitas para turistas. Está jubilado, pero antes era arquitecto, urbanista o algo por el estilo.
—Así que vinieron en busca de fantasmas y se encontraron con esto.
—Justamente, señor. Volvieron corriendo a High Street y se tropezaron conmigo y con el agente Andrews. Al principio pensamos que nos estaban tomando el pelo.
Rebus ya no estaba escuchando. Cuando volvió a hablar, no se dirigió al agente.
—Pobre cabrón... Mira lo que te han hecho.
Aunque aquello era contrario a las normas, se acercó y tocó el pelo del muchacho. Seguía estando ligeramente húmedo. Lo más probable era que hubiese muerto el viernes por la noche, lo que significaba que se había pasado el fin de semana colgado de ese lugar, el tiempo suficiente para que cualquier posible indicio o pista se enfriaran tanto como sus propios huesos.
—¿Qué le parece, señor?
—Disparos. —Rebus miró las salpicaduras de sangre en la pared—. Un arma con balas de alta velocidad. Le dispararon en la cabeza, en los codos, en las rodillas y en los tobillos. —Respiró hondo y concluyó—: Le han aplicado lo que llaman «un paquete de seis».
Se oyeron unas pisadas que llegaban por la calle subterránea, acompañadas por el inestable haz de luz de otra linterna. Dos figuras aparecieron en el umbral, con las siluetas recortadas por la lámpara de arco voltaico.
—Tómeselo con un poco de calma, doctor Galloway —le dijo un vozarrón masculino a la figura acuclillada junto a la pared.
Rebus sonrió al reconocer aquella voz.
—Cuando quiera, doctor Curt —lo invitó.
El patólogo forense entró en la sala y le estrechó la mano a Rebus.
—La ciudad subterránea es toda una sorpresa.
Su acompañante, una mujer, se acercó.
—¿Ustedes dos se conocen? —El doctor Curt estaba hablando como lo haría el anfitrión en una fiesta—. Inspector Rebus, le presento a la señora Rattray, de la fiscalía.
—Caroline Rattray.
La mujer le estrechó la mano a Rebus. Era alta, tan alta como aquellos dos hombres, con el cabello largo y oscuro recogido en la nuca.
—Caroline y yo estábamos cenando después del ballet cuando nos llegó la llamada —explicó Curt—. De forma que pensé en venir con ella y matar dos pájaros de un tiro... Es una forma de hablar.
Curt exudaba aromas a buena comida y buena bebida. Tanto ella como la ayudante del fiscal iban vestidos para salir de noche, si bien la chaquetilla de Caroline Rattray ahora mostraba algunas blancas manchas de polvo de yeso. Rebus se acercó para limpiarle el polvo de la prenda, y en ese momento la mujer vio el cadáver por primera vez. Apartó la mirada de inmediato. Rebus lo comprendió. Sin embargo, Curt se estaba acercando al muerto como si de otro invitado a la fiesta se tratara. Se detuvo y se calzó unos chanclos de plástico sobre los zapatos.
—Siempre llevo algún que otro par en el coche —explicó—. Nunca se sabe cuándo vas a necesitarlos.
Se acercó al cuerpo, examinó la cabeza un momento y se giró hacia Rebus.
—El doctor Galloway lo ha visto bien, ¿verdad?
Rebus asintió con un lento cabeceo. Sabía lo que llegaría a continuación. Había visto a Curt examinar cuerpos decapitados, cuerpos destrozados y cuerpos que eran poco más que torsos o se habían fundido hasta adquirir la consistencia de la manteca, y el patólogo siempre decía lo mismo.
—El pobrecito está muerto.
—Gracias por la información.
—Supongo que los refuerzos están en camino, ¿verdad?
Rebus asintió con un cabeceo. Los refuerzos estaban en camino. Una furgoneta, para empezar, con todo lo necesario para la investigación inicial de la escena del crimen. Funcionarios de la policía, luces y cámaras, bolsas para recogida de pruebas y, por supuesto, una bolsa de cadáveres. En ocasiones también venía un equipo del departamento forense, cuando la causa de la muerte resultaba muy poco clara o la escena del crimen estaba hecha un desastre.
—Supongo —aventuró Curt— que la representante de la fiscalía convendrá en que hay indicios de asesinato, ¿no es así?
Rattray asintió con la cabeza, obstinándose en no mirar.
—Bueno, está claro que no ha sido un suicidio —comentó Rebus.
Caroline Rattray se giró hacia la pared, pero, al encontrarse ante las salpicaduras de sangre, apenas tardó un instante en dirigirse al umbral, donde el doctor Galloway se limpiaba la boca con un pañuelo.
—Será mejor que llame para que me traigan las herramientas. —Curt estaba estudiando el techo—. ¿Alguien tiene idea de lo que este lugar era antes?
—Una carnicería, señor —respondió el agente, muy contento de poder ayudar—. Al lado había una vinatería y varias viviendas. Todavía se puede entrar en ellas. —Se volvió hacia Rebus—. Señor, ¿qué es eso de un paquete de seis?
—¿Un paquete de seis? —repitió Curt.
Rebus se quedó mirando el cadáver colgado del techo.
—Es un tipo de castigo —explicó con voz pausada—. Aunque la idea es que la víctima no llegue a morir. ¿Qué es eso que hay en el suelo?
Señaló allí donde los dedos de los pies del muerto rozaban el suelo plagado de manchas oscuras.
—Parece que las ratas han estado mordisqueando los dedos de los pies —repuso Curt.
—No, no me refiero a eso.
En la tierra había unos surcos poco profundos, tan anchos que solo podía haberlos labrado un pie humano muy grande. Era posible distinguir cuatro letras toscamente escritas de ese modo.
—¿Qué es lo que pone? ¿Neno...? ¿Nemo?
—También podría ser Memo —sugirió el doctor Curt.
—El capitán Nemo —dijo el agente—. El protagonista de Veinte mil leguas de viaje submarino.
—De Julio Verne —convino Curt.
El agente negó con la cabeza.
—No, señor. De Walt Disney —replicó.