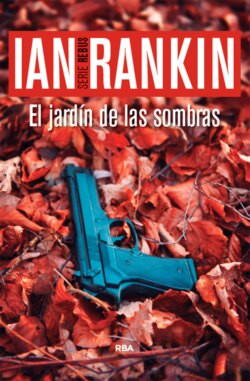Читать книгу El jardín de las sombras - Ian Rankin - Страница 12
3
ОглавлениеJohn Rebus besó a su hija.
—Hasta luego —dijo mientras la veía cruzar la puerta de la cafetería después de tomarse un café exprés y un bollo caramelizado porque no tenía tiempo para más. Pero habían quedado otro día para comer juntos. Nada del otro mundo, tan solo una pizza.
Era el 30 de octubre. Si la naturaleza se ensañaba, a mediados de noviembre sería invierno. A Rebus le habían enseñado en el colegio las cuatro estaciones, que él dibujaba con colores vivos o tétricos según sus diferencias; pero las cosas no sucedían así en su tierra natal. En Escocia los inviernos se prolongaban y duraban más de lo debido, aunque luego el calor llegaba de pronto. La gente recurría a la camiseta de manga corta en cuanto aparecían los primeros brotes, de modo que la primavera y el verano se fundían en una sola estación. Después, en cuanto las hojas amarilleaban, volvía de nuevo la primera escarcha.
Sammy le dijo adiós con la mano a través del escaparate de la cafetería; una mujer sin problemas. Él siempre había permanecido atento, intentando detectar signos de desequilibrio, cualquier indicio de trauma infantil o alguna predisposición congénita autodestructiva. Quizá debiera telefonear algún día a Rhona para darle las gracias por haber criado a Samantha por su cuenta. No debió de ser fácil, como siempre decía la gente. A él le habría encantado poder sentirse orgulloso de haber sido parte responsable del resultado, pero no era tan hipócrita. La verdad era que había permanecido al margen durante la adolescencia de la niña. Igual que en su matrimonio; aunque estuviera en la misma habitación que su esposa, en el cine, la mesa o una fiesta... su yo más íntimo siempre estaba en otra parte, absorto en una investigación, en alguna incógnita que le impedía sosegarse.
Cogió la chaqueta del respaldo de la silla. No había más remedio que regresar a la comisaría; Sammy regresaba a su trabajo con expresidiarios, pero había rechazado su oferta de acompañarla. Ahora que ya lo sabía, le había hablado de su novio, Ned Farlowe; él había tratado de prestar atención, pero sus pensamientos volaban hacia Joseph Lintz. En otras palabras, el mismo problema de siempre. Le habían asignado el caso Lintz diciéndole que estaba capacitado para ello debido a sus antecedentes militares y su manifiesta inclinación por los casos históricos; con esto último, su jefe, Watson, se refería a John Biblia.
—Perdone, señor —replicó Rebus—, pero eso me suena a pura trola. Las razones para endilgármelo son que no hay otro que lo quiera ni regalado y que con ello se libran de mí una temporada.
—Su cometido —le replicó Watson sin ceder a la irritación— consistirá en revisar la documentación y comprobar si hay algo que constituya prueba de delito. Puede interrogar al señor Lintz si lo estima conveniente. Haga cuanto crea necesario, y si encuentra algo que justifique una acusación...
—No lo encontraré, y usted lo sabe —dijo Rebus con un suspiro—. Señor, no es la primera vez que hablamos de esto. Por algo se clausuró la Sección de Crímenes de Guerra. Es un caso antiguo, de los de mucho ruido y pocas nueces —añadió meneando la cabeza—. Los únicos que quieren airear el escándalo son los periódicos.
—Queda relevado del caso del señor Taystee. Lo llevará Bill Pryde.
Y así quedó: Lintz era un caso de Rebus.
Todo había comenzado con un artículo aparecido en un periódico sensacionalista a causa de una documentación recibida de la Oficina de Investigación sobre el Holocausto con sede en Tel Aviv. El rotativo citaba el nombre de Joseph Lintz, quien, según ellos, vivía tranquilamente en Escocia encubierto bajo esa identidad falsa desde el final de la guerra, cuando en realidad su verdadero nombre era Josef Linzstek, natural de Alsacia. En junio de 1944, el teniente Linzstek entró en el pueblo de Villefranche d’Albarède, en la región francesa de Corrèze, al mando de la tercera compañía de un regimiento de las SS perteneciente a la Segunda División Panzer, y concentró en la plaza a todos los habitantes del pueblo, sin contemplaciones para con los enfermos, ancianos o niños de pecho.
Una adolescente, una refugiada de Lorena, había visto de lo que eran capaces los alemanes. Se refugió en la buhardilla de su casa y desde una pequeña ventana vio que en la plaza estaban sus compañeras de clase con sus padres y familiares, y a ella, que no había ido al colegio por tener anginas, se le ocurrió que alguien podría contárselo a los alemanes...
Hubo un momento en que, al protestar el alcalde y las autoridades ante el oficial al mando de la compañía, se produjo una conmoción, pero la tropa apuntó con las ametralladoras a la multitud, y aquel grupo de hombres notables —entre ellos el cura, el abogado y el médico— fue reducido a culatazos. Después trajeron sogas, las colgaron de las ramas de los pocos árboles de la plaza, hicieron ponerse en pie a los que habían protestado y les pasaron el nudo corredizo por el cuello. Se oyó una orden imperiosa, tras la cual los soldados tiraron de las cuerdas y seis hombres se balancearon de los árboles entre espasmos, que fueron cesando poco a poco.
Según el recuerdo de la jovencita, fue una larga agonía en medio del absoluto silencio de la plaza, como si los vecinos adivinaran que no se trataba de una simple verificación de identidad. Se oyeron más órdenes. Los hombres fueron separados de las mujeres y los niños y conducidos a la granja de Prudhomme, mientras obligaban al resto del pueblo a entrar en la iglesia. Solo quedó en la plaza una docena de soldados, con el fusil colgando de sus hombros, contándose chistes y fumando. Uno de ellos entró en un bar, puso la radio y una música de jazz inundó la explanada, mezclándose con el susurro de las hojas de los árboles en los que el viento mecía seis cadáveres.
—Fue extraño —contó la joven más tarde—, no parecían cadáveres. Era como si se hubieran transformado y formaran parte de los árboles.
Después oyó una explosión, y una nube de humo y polvo envolvió la iglesia. Se hizo el silencio, como si el mundo se hubiera quedado vacío. Acto seguido oyó gritos y ráfagas de ametralladoras. Y cuando al final todo terminó, empezaron a oírse lamentos; pero no procedían de la iglesia, sino de la granja de Prudhomme, a lo lejos.
Cuando por fin la encontraron vecinos de pueblos cercanos, la jovencita estaba acurrucada, cubierta tan solo con un chal que había sacado de un baúl y que había pertenecido a su abuela, fallecida un año antes. Pero no fue la única superviviente. Los soldados del piquete de ejecución de la granja de Prudhomme no dispararon muy alto; los abatidos en la primera fila sufrieron heridas de cintura para abajo y los cadáveres que les cayeron encima les protegieron de los disparos posteriores. Cuando echaron paja sobre el montón de muertos y le prendieron fuego, resistieron cuanto pudieron antes de salir a rastras de aquel siniestro hacinamiento sin otra esperanza que ser acribillados. Pese a todo, cuatro de ellos lograron escabullirse con el cabello y la ropa en llamas. Uno pereció después a consecuencia de las heridas.
Tres hombres y una jovencita: los únicos supervivientes.
Sin embargo, eso no cerró el balance de víctimas porque se ignoraba cuánta gente de otros pueblos estaba aquel día en Villefranche y si había refugiados que añadir a la cuenta. La documentación existente incluía una lista de más de setecientos nombres de supuestas víctimas.
Rebus se sentó ante la mesa y se restregó los ojos con los nudillos. Aquella muchacha aún vivía, ahora una anciana, y los otros tres supervivientes fallecieron antes de 1953, cuando se celebró el juicio de Burdeos. Tenía las actas con sus declaraciones, pero estaban en francés, igual que la mayor parte del material que debía revisar, y él no sabía francés. Por eso había recurrido al Departamento de Lenguas Modernas de la universidad en busca de alguien que conociera el idioma. Le recomendaron a Kirstin Mede, profesora de francés, que también dominaba el alemán, lo cual le venía de perlas, pues el resto de la documentación estaba en ese idioma. Rebus disponía asimismo de un resumen de las actas del proceso en inglés, obsequio de los cazanazis. El proceso se inició en febrero de 1953 y se prolongó un mes. De los setenta y cinco identificados de la unidad alemana responsable de la matanza solo se logró sentar en el banquillo a quince: seis alemanes y nueve franceses alsacianos, pero ninguno con rango de oficial. De estos, un alemán fue condenado a muerte y el resto a simples condenas de prisión de entre cuatro y doce años, pero quedaron en libertad al término del juicio. El proceso suscitó cierta animadversión en Alsacia, y en un intento de unir a la nación el Gobierno francés decretó una amnistía. En cuanto a los alemanes, se dijo que ya habían purgado sus delitos.
Aquel desenlace fue una ignominia para los supervivientes de Villefranche.
Pero, a juicio de Rebus, lo más increíble fue que los ingleses, que habían capturado a dos oficiales alemanes responsables de la matanza, se negaron a entregarlos a las autoridades francesas y los devolvieron a Alemania, donde vivieron durante muchos años e hicieron fortuna. Si Linzstek hubiera sido capturado entonces, ahora no se hubiera producido ningún escándalo.
Política. Todo era política, en el fondo. Rebus alzó la vista y vio a Kirstin Mede ante él. Era alta, esbelta y vestía impecablemente. Su maquillaje era como el de las mujeres que aparecen en los anuncios de moda. Aquel día lucía un traje de chaqueta a cuadros cuya falda apenas le cubría la rodilla, y llevaba unos pendientes dorados y grandes. Estaba abriendo su cartera y sacando de ella un montón de papeles.
—Las últimas traducciones —dijo.
—Gracias.
Rebus miró una nota recordatoria que tenía en la mesa: «¿Imprescindible el viaje a Corrèze?». Bueno, Watson había dicho que lo que hiciera falta. Alzó los ojos hacia Kirstin Mede pensando en si el presupuesto permitiría incluir un guía. Estaba sentada frente a él, poniéndose unas gafas de media luna.
—¿Le apetece un café? —preguntó.
—Hoy tengo cierta prisa y solo he venido para que vea esto —respondió ella tendiéndole dos pliegos: una fotocopia de un informe mecanografiado en alemán y su correspondiente traducción. Rebus miró el original.
«Der Beginn der Vergeltungsmassnahmen hat ein merkbares Aufatmen hervorgerufen und die Stimmung sehr günstig beeinflusst».
—«El inicio de las represalias —leyó en voz alta— ha repercutido en una notable mejora de la moral y la tropa se encuentra sensiblemente más tranquila».
—Presuntamente de Linzstek a su comandante —dijo ella.
—¿No está firmado?
—Solo aparece el apellido subrayado.
—No sirve de prueba contra Linzstek.
—No, pero ¿recuerda lo que hablamos? Sirve como prueba del móvil de la matanza.
—¿Una manera de relajar a los muchachos?
Ella le dirigió una mirada glacial.
—Perdone —dijo él alzando las manos—. Sería el colmo. Tiene razón, más bien es como si el teniente buscase una justificación por escrito.
—¿Para la posteridad?
—Es posible. Al fin y al cabo ya por entonces comenzaban a perder la guerra. —Miró los otros papeles—. ¿Algo más?
—Más informes, pero nada de particular, aparte de unos testimonios de los testigos oculares. —Le miró con sus ojos gris claro—. Acaba uno impresionado, ¿no es cierto?
Rebus la miró y asintió con la cabeza.
La superviviente de la matanza vivía en Juillac y no hacía mucho que había sido interrogada por la policía en relación con el oficial de las tropas nazis. Su testimonio se ajustaba a lo que había manifestado durante el proceso: solo le vio la cara unos segundos desde la buhardilla de una casa de tres pisos. Cuando le mostraron una foto reciente de Joseph Lintz, la mujer se encogió de hombros.
—Puede ser —dijo—. Sí, podría ser.
Rebus sabía que cualquier fiscal consciente impugnaría aquella afirmación sabiendo cuál sería la reacción de un abogado defensor con dos dedos de frente.
—¿Qué tal va el caso? —preguntó Kirstin Mede, que quizás había advertido algo en la actitud de él.
—Lento. El problema es todo esto que ve aquí encima —replicó señalando el abarrotado escritorio—. Por un lado, esto, y, por otro, un ancianito que vive en un barrio de gente acomodada de Edimburgo. Dos asuntos aparentemente contradictorios.
—¿Ha hablado con él?
—Un par de veces.
—¿Cómo es?
¿Cómo era Joseph Lintz? Un hombre culto, un lingüista que, en los setenta, durante un par de años, había sido profesor de alemán en la universidad; según él, para «cubrir una vacante mientras encontraban a otro de más mérito». Residía en Escocia desde 1945 o 1946, no podía precisar la fecha, le fallaba la memoria. Tampoco estaba muy clara su vida anterior; él alegaba que, al haber sido destruida la documentación de los archivos, los Aliados le habían extendido duplicados. Únicamente existía su palabra contra la hipótesis de que aquellos papeles no fuesen más que una sarta de mentiras inventadas por él y aceptadas como ciertas. Lintz afirmaba que era natural de Alsacia y que, sin padres ni familia, se vio obligado a alistarse en las SS. Aquel detalle de las SS rozaba las fibras más sensibles de Rebus, pues era la clase de confesión capaz de inclinar la balanza del veredicto del tribunal militar, porque de la supuesta honradez de no ocultarlo podía colegirse que no mentía en lo demás. Lo cierto era que no existía ningún expediente en que constara un tal Joseph Lintz en ningún regimiento de las SS, pero las SS habían destruido gran parte de sus archivos al ver el derrotero que tomaba la guerra. El expediente de guerra de Lintz era igualmente vago; en él se alegaba neurosis bélica como explicación a sus fallos de memoria, pese a que perjuraba que no se llamaba Linzstek ni había servido en la región francesa de Corrèze.
—Yo serví en el este, donde me encontraron los Aliados.
El problema era que no había una explicación convincente sobre cómo había llegado Lintz al Reino Unido. Él explicaba que había solicitado el traslado allí para comenzar una nueva vida lejos de Alsacia y de los alemanes, con el canal de la Mancha de por medio. Pero tampoco había documentación que lo avalara; después, los investigadores del Holocausto habían aportado «pruebas» sobre la implicación de Lintz en la «Ruta de las Ratas».
—¿Oyó hablar alguna vez de la «Ruta de las Ratas»? —le preguntó Rebus en la primera entrevista.
—Naturalmente —contestó Joseph Lintz—. Pero nunca tuve nada que ver con ello.
Interrogaba a Lintz en el estudio de su casa de Heriot Row, una elegante mansión georgiana de cuatro plantas. Una vivienda enorme para un hombre soltero. Rebus se lo comentó y Lintz se limitó a encogerse de hombros, como si gozara de inmunidad. ¿De dónde había sacado el dinero?
—He trabajado mucho, inspector.
Tal vez, pero aquella casa la había comprado a finales de los cincuenta, cuando vivía de su sueldo de profesor. Un colega de la época le había dicho a Rebus que en el departamento de la universidad todos sospechaban que Lintz tenía una fuente privada de ingresos. Lintz lo negó.
—En aquella época las casas eran más baratas, inspector. Lo que más se vendía eran casas en el campo y chalets.
Joseph Lintz medía un metro sesenta escaso, tenía las manos apergaminadas y con manchas y llevaba gafas y un reloj de pulsera Ingersoll de antes de la guerra. En su estudio, las estanterías acristaladas y llenas de libros cubrían las paredes. Vestía trajes color marengo y había en él un aire elegante, casi femenino, en la manera de llevarse una taza a los labios, de sacudirse una mota de polvo del pantalón.
—Comprendo a los judíos —dijo—. Ellos tratan de implicar al mayor número de personas posible para que todo el mundo tenga mala conciencia. Quizá tengan razón.
—¿En qué sentido, señor?
—¿Acaso no tenemos todos algún secreto, cosas de las que nos avergonzamos? —replicó Lintz sonriente—. Ustedes les siguen el juego sin entenderlo.
Rebus siguió insistiendo.
—La verdad es que son dos apellidos muy parecidos: Lintz, Linzstek.
—Por supuesto; de otro modo, la acusación no se sostendría. Pero reflexione un poco, inspector: ¿no habría cambiado mi nombre de forma más ostensible? ¿No va a concederme un mínimo de inteligencia?
—Más que un mínimo.
En las paredes colgaban diplomas y títulos honoríficos enmarcados, así como fotos con rectores de universidad y políticos. Cuando Watson dispuso de algunos datos más sobre Joseph Lintz, advirtió a Rebus que fuera con cuidado: el anciano era un mecenas de las artes —ópera, museos, galerías— y hacía muchos donativos de caridad. Era un hombre con amistades; pero también era un solitario, alguien cuya mayor satisfacción consistía en cuidar tumbas en el cementerio de Warriston. Sobre sus mejillas prominentes se extendían unas profundas ojeras. ¿Dormía bien?
—Como un corderito, inspector. —Otra sonrisa—. Un cordero para el sacrificio. Mire, yo no le culpo, comprendo perfectamente que usted solo está haciendo su trabajo.
—Su capacidad para el perdón no conoce límites, señor Lintz.
El anciano se encogió de hombros.
—Inspector, ¿conoce la frase de Blake? «Y durante toda la eternidad / yo te perdono, tú me perdonas». Aunque a los periodistas dudo que los pueda perdonar.
Hizo este último comentario con notorio desprecio, a juzgar por la crispación de sus músculos faciales.
—¿Por eso azuza a su abogado contra ellos?
—Con su modo de expresarse me equipara usted a un cazador, inspector. Se trata de un periódico, una entidad que dispone en todo momento de un equipo de caros abogados. ¿Cree que un particular tiene alguna posibilidad en su contra?
—¿Por qué molestarse, entonces?
Lintz golpeó los brazos del sillón con los puños cerrados.
—¡Por principios, naturalmente!
Aquellos estallidos eran raros y breves, pero Rebus había sido testigo de algunos y sabía que Lintz tenía su genio...
—¡Oiga! —decía Kirstin Mede, ladeando la cabeza para atraer su mirada.
—¿Qué?
—Estaba usted a miles de kilómetros —dijo ella sonriendo.
—Solo en el otro extremo de la ciudad —replicó él.
Ella señaló los papeles.
—Se los dejo aquí, ¿de acuerdo? Y si tiene alguna pregunta...
—Estupendo, gracias —dijo Rebus levantándose.
—No se moleste. Conozco el camino.
Pero él se empeñó en acompañarla.
—Lo siento, estoy un poco... —dijo a la vez que agitaba las manos en torno a la cabeza.
—Es lo que le decía, que esto acaba por afectarle a uno —añadió ella.
Mientras cruzaban el departamento, Rebus notó las miradas a su espalda y vio que Bill Pryde se acercaba pavoneándose para que se la presentara. Era un rubio de cabello ondulado y pestañas claras pobladas, nariz grande y pecosa y una boca pequeña rematada por un bigote pelirrojo, del que habría podido prescindir.
—Encantado —dijo estrechando la mano a Kirstin Mede—. Ojalá te hubiera cambiado el caso —añadió dirigiéndose a Rebus.
Pryde tenía asignado el caso del señor Taystee, un vendedor de helados hallado muerto en su furgoneta, con el motor en marcha y dentro de su garaje; aparentemente, un suicidio.
Rebus y Kirstin Mede rebasaron a Pryde y siguieron su camino. Él iba con idea de pedirle una cita —aunque sabía que era soltera, no descartaba que hubiera algún novio de por medio— y en aquel preciso instante trataba de figurarse qué clase de restaurante podría gustarle. ¿Francés o italiano? Ella dominaba los dos idiomas, así quizá fuera más apropiado algo más neutral, indio o chino. Pero quizás era vegetariana. O quizá detestaba los restaurantes. ¿Y si la invitaba a una copa? Pero él ya no bebía.
—Bueno, ¿qué le parece?
Rebus dio un respingo. ¿Qué le habría preguntado?
—¿Cómo dice?
Kirstin se echó a reír al comprender que no le había estado prestando atención. Rebus intentó dar una excusa, pero Kirstin Mede le interrumpió:
—No, claro; si es que está un poco... —dijo agitando las manos alrededor de la cabeza, haciéndole sonreír.
Se detuvieron uno frente al otro. Ella tenía la cartera apretada bajo el brazo. Era el momento ideal para pedirle una cita; que ella eligiera dónde.
—¿Qué ha sido eso? —preguntó Kirstin sobresaltada.
Un grito. Él también lo había oído. Parecía provenir de detrás de una puerta cerca de ellos, la del servicio de señoras. Lo oyeron de nuevo, seguido esta vez de una frase bien clara:
—¡Que alguien me ayude!
Rebus abrió la puerta, entró como una tromba y vio a una agente de uniforme que empujaba con el hombro la puerta de una cabina en la que se oían gemidos sofocados.
—¿Quién hay ahí? —preguntó Rebus.
—Una que detuve hace veinte minutos y que necesitaba ir al lavabo.
Lo decía ruborizada y enfurecida por la situación.
Rebus agarró la puerta por arriba para alzarse a pulso a mirar y vio un cuerpo sentado en la taza. Era una mujer joven excesivamente maquillada que, recostada en la cisterna, miraba hacia arriba con ojos vidriosos sin dejar de desenrollar el papel higiénico al tiempo que se lo introducía en la boca.
—Se va a ahogar —dijo Rebus dejándose caer al suelo—. Apártese —añadió.
Empujó la puerta dos veces con el hombro y, tras alejarse, le pegó una patada.
La puerta se abrió y dio contra las rodillas de la joven. Rebus entró sin remilgos y vio que ya tenía la cara abotargada.
—Sujétele las manos —le dijo a la agente, y comenzó a extraerle papel higiénico de la boca como si fuese un mago de pacotilla.
Se había tragado casi medio rollo. Rebus cruzó una mirada con la agente y ambos se echaron a reír. La joven ya no se resistía. Su cabello era pardusco, lacio y grasiento, y llevaba una chaqueta de esquí negra y una falda ajustada, también negra. En sus piernas se apreciaban unas manchas de color rosa y la magulladura del golpe de la puerta. Rebus se había manchado las manos con el carmín de sus labios. La muchacha no cesaba de llorar y él, sintiendo aún mala conciencia por haber soltado la carcajada, se puso en cuclillas y miró aquellos ojos extremadamente maquillados. Ella parpadeó pero le sostuvo la mirada, y tosió al expulsar el último trozo de papel.
—Es extranjera —comentó la agente—. Creo que no habla inglés.
—¿Cómo le ha dicho, entonces, que quería ir al baño?
—Hay maneras de hacerlo, ¿no?
—¿Dónde la ha encontrado?
—En el Pleasance, descarada como nadie.
—Para mí es territorio desconocido.
—Para mí también.
—¿Iba con alguien?
—No que yo viera.
Rebus le cogió las manos. Seguía agachado y las rodillas de la chica le rozaban el pecho.
—¿Se encuentra bien? —Ella miró sin entender y Rebus adoptó una expresión de interés por su estado—. ¿Bien ahora?
Ella asintió con un leve movimiento de cabeza.
—Bien —añadió con voz ronca.
Rebus, al sentir sus dedos fríos, pensó si no sería heroinómana. Muchas prostitutas lo eran, aunque nunca había visto una que no hablase inglés. Le dio la vuelta a las manos y le miró las muñecas. Tenía unas costras en zigzag recientes. Le subió una manga de la chaqueta sin que ella se resistiera y vio que en el brazo tenía muchas iguales.
—Se autolesiona.
La joven comenzó a balbucir una frase incomprensible, y Kirstin Mede, que estaba junto a la puerta, entró en los servicios; Rebus la miró.
—No lo entiendo... Es una lengua del este de Europa.
—Pruebe a decirle algo.
Mede le dirigió una pregunta en francés y la repitió en tres o cuatro idiomas sin que la joven respondiera, aunque pareció que apreciaba sus esfuerzos.
—Es muy posible que en la universidad haya alguien que nos pueda ayudar —dijo Mede.
Rebus empezó a incorporarse, pero la mujer se agarró a sus rodillas y le atrajo hacia ella hasta casi hacerle perder el equilibrio. Se aferraba a él, con la cara hundida entre sus piernas y balbuciendo algo sin dejar de llorar.
—Creo que le ha gustado usted, señor —dijo la agente.
La obligaron a soltarle y Rebus retrocedió unos pasos, pero ella volvió a lanzarse sobre él repitiendo en voz más alta una especie de súplica. En la puerta había un grupo de seis policías que observaban la escena. Cada vez que Rebus se movía hacia atrás, la joven lo seguía a cuatro patas. Al ver la salida bloqueada, Rebus pensó que de mago de pacotilla había pasado a ser el personaje serio de un dúo cómico. La mujer policía sujetó a la joven y la obligó a incorporarse, retorciéndole un brazo por la espalda.
—Andando —dijo entre dientes—. Al calabozo. Se acabó el espectáculo, señores.
Y se llevó entre aplausos a la detenida, que dirigió una mirada suplicante hacia atrás, a Rebus, que no entendía nada y que optó por volverse hacia Kirstin Mede.
—¿Le apetece que quedemos un día para cenar?
Ella le miró de hito en hito como si estuviera loco. —Hay dos cosas claras: una, que es una bosnia musulmana, y otra, que quiere volver a verle.
Rebus miró al hombre del Departamento de Lenguas Eslavas recomendado por Kirstin Mede. Estaban en el pasillo de la comisaría de St Leonard’s.
—¿De Bosnia?
El doctor Colquhoun asintió con la cabeza. Era bajito, orondo y peinaba su cabello negro y largo en dos mechas hacia atrás por ambos lados de la calva; tenía hoyuelos en la cara regordeta y vestía un traje marrón gastado y sucio con mocasines de ante del mismo color. Rebus pensó que aquel atuendo sería el habitual entre los catedráticos. Aquel Colquhoun era un manojo de tics nerviosos y no le había mirado ni una sola vez a la cara.
—El bosnio no es mi especialidad —prosiguió el hombre—, pero dice que es de Sarajevo.
—¿Le ha explicado cómo llegó a Edimburgo?
—No se lo he preguntado.
—¿Le importaría preguntárselo? —dijo Rebus señalando al fondo del pasillo.
Volvieron sobre sus pasos, Colquhoun con la cabeza gacha.
—Sarajevo sufrió mucho en la guerra —dijo—. Por cierto, lo que sí me ha dicho es su edad. Tiene veintidós años.
A Rebus le había parecido mayor. Quizá lo era y mentía. Pero cuando abrieron la puerta del cuarto de interrogatorios y la vio otra vez le llamaron la atención los rasgos infantiles de su rostro y se dijo que, efectivamente, era más joven. Ella se puso en pie de un salto al verle entrar, como si fuese a echársele de nuevo encima, pero él alzó una mano para disuadirla y le señaló la silla. La joven volvió a sentarse, sujetando entre sus manos el vaso de té y sin dejar de mirar a Rebus.
—Le tiene verdadera adoración —dijo la agente que la vigilaba.
Era la misma del incidente en los lavabos y se llamaba Ellen Sharpe. Como ella también estaba sentada no quedaba mucho sitio en aquel cuarto, que prácticamente llenaban dos sillas y una mesa, sobre la cual había dos grabadoras de vídeo y una pletina doble. En lo alto de una pared destacaba la cámara del vídeo. Rebus hizo una señal a la agente para que cediese el asiento a Colquhoun.
—¿Le ha dicho cómo se llama? —preguntó al profesor.
—Candice, dice —respondió Colquhoun.
—¿Cree que es mentira?
—No es muy propio de su etnia, inspector. —Candice musitó unas palabras—. Dice que usted es su protector.
—¿Y de qué la estoy protegiendo?
Colquhoun y Candice dialogaban en un idioma áspero y gutural.
—Dice que la protegió de ella misma y que ahora tiene que continuar.
—¿Continuar protegiéndola?
—Dice que ahora es suya.
Rebus miró al profesor, que observaba los brazos de la joven. Se había quitado la chaqueta de esquí y su blusa de canalé y manga corta transparentaba sus pechos. Tenía los brazos cruzados, pero los arañazos y cortes eran llamativos.
—Pregúntele si se los ha infligido ella.
A Colquhoun le costó traducírselo.
—Estoy más acostumbrado a traducir literatura y películas que...
—¿Qué le ha contestado?
—Que se los ha hecho ella misma.
Rebus la miró como pidiéndole confirmación y ella asintió despacio con la cabeza, un tanto avergonzada.
—¿Quién la ha puesto a hacer la calle?
—¿Se refiere usted...?
—¿Quién la explota? ¿Quién es su jefe?
Se estableció otro breve diálogo.
—Dice que no lo entiende.
—¿Niega que trabaja de prostituta?
—Dice que no lo entiende.
Rebus se volvió hacia la agente Sharpe.
—¿Qué opina usted?
—Yo la vi parar un par de coches e inclinarse hacia la ventanilla para hablar con los conductores. Aunque, como los dos siguieron su camino, supongo que no les gustó la mercancía.
—Si no habla inglés, ¿cómo iba a «hablar» con ellos?
—Bueno, hay maneras.
Rebus miró a Candice y comenzó a decirle despacio:
—Polvo sencillo, quince; una mamada, veinte. Sin condón, cinco más. —Hizo una pausa—. ¿Cuánto por el culo, Candice?
La joven enrojeció y Rebus sonrió.
—No es un inglés muy universitario, doctor Colquhoun, pero algunas palabras sí que le han enseñado. Las justas para su trabajo. Pregúntele otra vez cómo acabó así.
Colquhoun se enjugó antes la cara y Candice respondió con la cabeza gacha.
—Dice que salió de Sarajevo como refugiada. Primero fue a Amsterdam y después vino a Inglaterra. Su primer recuerdo es una población con muchos puentes.
—¿Puentes?
—Allí estuvo cierto tiempo —dijo Colquhoun conmovido por la historia; tendió un pañuelo a la joven para que se enjugara las lágrimas y ella le sonrió agradecida. Después volvió a mirar a Rebus.
—Hamburguesa... patatas fritas... ¿sí?
—¿Tienes hambre? —dijo Rebus frotándose el estómago. La joven sonrió y asintió con la cabeza. Él se volvió hacia Sharpe—. Mire a ver qué encuentra en la cantina, haga el favor.
La agente le miró contrariada.
—¿Quiere usted alguna cosa, doctor Colquhoun?
El hombre negó con la cabeza. Rebus encargó un café para él y, nada más salir Sharpe, se agachó junto a la mesa y miró a la joven.
—Pregúntele cómo llegó a Edimburgo.
Colquhoun hizo la pregunta y la joven comenzó a explicarle una larga historia de la que él fue anotando datos en una hoja.
—Dice que en la ciudad de los puentes casi no vio nada porque la tenían en una casa desde la cual solían llevarla a las citas... Usted perdonará, inspector, pero, aunque soy lingüista, no domino el lenguaje coloquial.
—Lo hace usted muy bien.
—Bueno, lo que sí entiendo es que la utilizaban como prostituta. Un día la hicieron subir a un automóvil y ella pensó que la llevaban a otro hotel o a alguna oficina.
—¿Oficina?
—Por lo que me cuenta, yo diría que parte de su... trabajo lo hacía en oficinas, además de apartamentos y domicilios particulares, aunque sobre todo, en habitaciones de hotel.
—¿Y dónde la tenían encerrada?
—En una casa, dentro de un dormitorio —dijo Colquhoun pellizcándose el puente de la nariz—. Un buen día la subieron a un coche y la trajeron a Edimburgo.
—¿Cuánto duró el viaje?
—No está segura porque durmió durante casi todo el trayecto.
—Dígale que no tema nada. —Rebus hizo una pausa—. Pregúntele para quién trabaja ahora.
El miedo volvió a ensombrecer el rostro de Candice mientras tartamudeaba algo y meneaba la cabeza. Su voz era aún más gutural y Colquhoun parecía tener dificultades con la traducción.
—No puede decir nada —resumió.
—Dígale que no corre peligro. —Colquhoun lo tradujo—. Repítaselo —añadió Rebus mirándola a los ojos mientras el profesor lo decía.
La observaba con expresión serena para inspirarle confianza. Ella le tendió la mano y Rebus se la apretó.
—Pregúntele otra vez para quién trabaja.
—No se lo puede decir, inspector. La matarían. Ha oído cosas.
Rebus decidió probar con el nombre en el que él pensaba, el dueño de la mitad del negocio de prostitución de Edimburgo.
—Cafferty —dijo, pendiente de una reacción que no se produjo—. Big Ger. Big Ger Cafferty.
Su rostro permanecía inexpresivo. Rebus volvió a apretarle la mano. Había otro nombre..., uno más reciente.
—Telford —dijo—. Tommy Telford.
Candice retiró la mano y rompió a llorar histérica justo en el momento en que entraba la agente Sharpe.
Rebus acompañó al doctor Colquhoun fuera de la comisaría.
—Gracias de nuevo, doctor. ¿Le importa que le llame si le necesito?
—Si es necesario, hágalo —replicó Colquhoun, poco predispuesto.
—No abundan los especialistas en lenguas eslavas —alegó Rebus. Tenía en la mano la tarjeta de visita del profesor con su número de teléfono particular apuntado detrás—. Bien, gracias otra vez —añadió tendiéndole la mano libre y estrechándola mientras se le ocurría una pregunta—. ¿Estaba usted en la universidad cuando Joseph Lintz era profesor de alemán?
A Colquhoun le sorprendió la pregunta.
—Sí —contestó finalmente.
—¿Lo conoció?
—Nuestros departamentos estaban más bien apartados. Lo veía en algún acto social y en conferencias.
—¿Cuál es su opinión sobre él?
Colquhoun parpadeó sin mirarle a la cara.
—Dicen que fue nazi.
—Sí, pero ¿y entonces?
—Como le decía, no nos veíamos mucho. ¿Está usted investigándole?
—Era simple curiosidad. Gracias por su tiempo.
De vuelta en la comisaría, Rebus encontró a Ellen Sharpe ante la puerta de la sala de interrogatorios.
—Bueno, ¿qué hacemos con ella? —preguntó.
—Que se quede aquí.
—¿Detenida, quiere decir?
—Digamos que en detención preventiva.
—¿Pero sabe ella qué es eso?
—¿A quién se va a quejar? En toda la ciudad no hay más que una persona que la entienda y acaba de marcharse.
—¿Y si viene su chulo a buscarla?
—¿Usted cree?
La mujer reflexionó un instante.
—No, no creo.
—Claro, porque en lo que a él respecta, todo lo que tiene que hacer es esperar, ya que acabaremos por soltarla. Y hasta ese momento, como no habla inglés, ¿qué puede cantar? Es una ilegal, no cabe duda, y si lo confiesa, lo más probable es que la expulsemos del país. Telford es listo... No me había dado cuenta, pero es evidente. Utiliza prostitutas extranjeras sin papeles. Una delicia.
—¿Cuánto tiempo la retenemos?
Rebus se encogió de hombros.
—¿Y qué le digo a mi jefe?
—Que le pregunte al inspector Rebus —dijo antes de entrar en la sala de interrogatorios.
—Me ha parecido impecable, señor.
Rebus se detuvo.
—¿Qué?
—Su dominio de las tarifas de prostitución.
—Es mi trabajo —replicó sonriente.
—Una última pregunta, señor...
—Diga, Sharpe.
—¿Por qué hace esto? ¿Qué gana con ello?
Rebus lo pensó y frunció la nariz.
—Es una buena pregunta —respondió finalmente, abriendo la puerta y entrando en la sala de interrogatorios.
Pero sí lo sabía. Lo supo de inmediato. Se parecía a Sammy. Sin maquillaje, sin lágrimas y con ropa normal era su vivo retrato.
Y veía que estaba muerta de miedo. Y quizás él podría ayudarla.
—¿Cómo te llamo? ¿Candice? ¿Cuál es tu verdadero nombre?
Ella le cogió la mano y la apretó contra su cara. Rebus se señaló con el dedo.
—John —dijo.
—Don.
—John.
—Chaun.
—John —repitió él sonriente, igual que ella—. John.
—John.
Asintió con la cabeza.
—Eso es. ¿Y tú? —dijo, apuntándola a ella—. ¿Tú quién eres?
—Candice —respondió ella finalmente con un fulgor mortecino en la mirada.