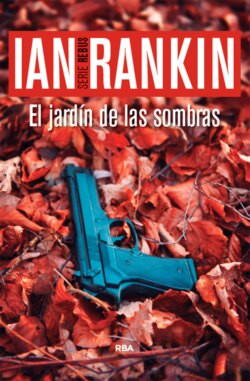Читать книгу El jardín de las sombras - Ian Rankin - Страница 14
5
ОглавлениеEstaban sentados en el salón del Roxburghe y Levy servía café. Al fondo, junto a la ventana, una pareja entrada en años hojeaba el periódico. David Levy también era mayor; llevaba gafas de montura negra y lucía una perilla plateada. Su pelo era un simple halo de plata sobre el cráneo color cuero bronceado y había una acuosidad constante en sus ojos, como si acabase de mordisquear una cebolla. Lucía un traje tipo safari de color pardo con camisa y corbata azules y tenía un bastón apoyado en la butaca. Era profesor jubilado de las universidades de Oxford, del estado de Nueva York, de Tel Aviv y de otras en diversos países.
—A Joseph Lintz no lo conozco personalmente ni hay motivo para ello, dado que los temas que nos interesan a usted y a mí son de distinta naturaleza.
—En ese caso, ¿por qué cree el señor Mayerlink que usted puede serme de ayuda?
Levy dejó la cafetera en la bandeja.
—¿Leche? ¿Azúcar?
Rebus negó con la cabeza y repitió la pregunta.
—Mire, inspector —respondió Levy echándose dos cucharadas de azúcar—, se trata más bien de ayuda moral.
—¿Ayuda moral?
—No es usted el primero que se ve en la tesitura de un profesional neutral que lleva a cabo una investigación objetiva sin animosidad por desenterrar el hacha de guerra.
—Si insinúa que no hago mi trabajo... —replicó Rebus irritado.
Un gesto de desconsuelo cruzó el rostro de Levy.
—Por favor, inspector... Parece que no estoy llevando muy bien la entrevista. Lo que quiero decir es que hay ocasiones en que uno duda de la validez de lo que hace, y es una duda muy comprensible —añadió con un brillo en los ojos—. ¿Le han surgido ya dudas acaso?
Rebus no contestó. Le asaltaban montones de dudas, sobre todo ahora que se le había cruzado un caso real vivo: Candice, alguien que tal vez le llevara a Tommy Telford.
—Pongamos que soy su conciencia, inspector —añadió Levy con otra mueca—. No, vuelvo a expresarme mal. Usted tiene su propia conciencia, qué duda cabe. —Lanzó un suspiro—. Lo que seguramente se habrá preguntado es lo mismo que yo a veces: ¿borra el tiempo las responsabilidades? Para mí la respuesta sería no. Pero el problema, inspector —prosiguió inclinándose hacia delante—, es que usted no investiga los crímenes de un anciano sino los de un joven que ahora es viejo, y debe centrarse en eso. Hay investigaciones anteriores que se hicieron con desidia porque los gobiernos prefieren esperar el fallecimiento de esos hombres en vez de juzgarlos. Sin embargo, cualquier investigación es un acto de memoria, y cuando se recuerda nunca se pierde el tiempo. Recordar es la única manera de aprender.
—¿Del mismo modo que aprendimos en Bosnia?
—Exacto, inspector; del mismo modo que las especies siempre han tardado en aprender la lección. A veces hay que machacar y machacar.
—¿Y cree usted que yo soy su carpintero? ¿Había judíos en Villefranche? —Rebus no recordaba haberlo leído.
—¿Acaso importa?
—Es que no me explico a cuento de qué viene su interés.
—Le seré sincero, inspector. Se trata de una motivación ulterior, en cierto modo. —Levy dio un sorbo de café, pensativo—. La Ruta de las Ratas de la que nos gustaría demostrar su existencia, y a través de la cual muchos nazis pudieron eludir la justicia —hizo una pausa—, fue una entidad que actuó con la aprobación tácita... más que tácita, de varios gobiernos occidentales e incluso del Vaticano. Es un asunto de complicidad generalizada.
—¿Desean que todo el mundo se sienta culpable?
—Queremos que se conozcan los hechos, inspector Rebus. Queremos la verdad. ¿No es lo mismo que usted siempre ha perseguido? Matthew Vanderhyde me aseguró que en usted era un principio rector.
—Él no me conoce muy bien.
—Yo no estaría tan seguro. Por otro lado, están quienes desean que la verdad permanezca oculta.
—¿Y cuál es esa verdad?
—Que hubo criminales de guerra trasladados a Inglaterra y a otros países donde tuvieron la oportunidad de emprender una nueva vida con identidades falsas.
—¿A cambio de qué?
—Inspector Rebus, eran los primeros tiempos de la guerra fría, y ya conoce el refrán: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Los servicios secretos dieron protección a esos asesinos empleándolos en el espionaje militar. Pero hay alguna gente que no desea que eso se sepa.
—¿Por qué?
—Porque en un juicio, en un juicio abierto, quedarían en evidencia.
—¿Me está previniendo contra agentes secretos?
Levy juntó las manos casi en actitud de oración.
—Escuche, no sé si ha sido una entrevista realmente satisfactoria, y le pido disculpas. Me quedaré unos días, quizá más de lo necesario. ¿Quiere que probemos otra vez?
—No lo sé.
—Bien, piénselo, hágame ese favor. —Levy le tendió la mano derecha y Rebus se la estrechó—. Podrá encontrarme en este mismo hotel, inspector. Gracias por venir.
—Que lo pase bien, señor Levy.
—Shalom, inspector.
Sentado a la mesa, Rebus notaba aún el apretón de mano de Levy. Rodeado de archivadores y papeles de Villefranche, se sentía como el conservador de un museo reservado exclusivamente a especialistas y obsesos. En Villefranche se había producido una atrocidad, pero ¿era responsable Joseph Lintz? Y, en caso de serlo, ¿su culpa no estaría más que expiada al cabo de medio siglo? Llamó al despacho del procurador-fiscal para comunicar que la investigación avanzaba poco y le dieron las gracias por llamar. Después fue a ver a Watson.
—Pase, John. ¿Qué se le ofrece?
—Señor, ¿sabe que la Brigada de Investigación Criminal ha montado un servicio de vigilancia en nuestra jurisdicción?
—¿Se refiere a Flint Street?
—Ah, ¿lo sabía?
—Me tienen al corriente.
—¿Quién actúa de enlace?
Watson frunció el ceño.
—Como te acabo de decir, John, me van informando.
—¿No hay nadie vigilando la calle? —Watson guardó silencio—. Debería haberla por principios, señor.
—¿Adónde quiere ir a parar, John?
—A que quiero serlo yo.
—Ahora está ocupado con lo de Villefranche —dijo Watson mirando su escritorio.
—Quiero ese puesto, señor.
—John, un puesto de enlace implica diplomacia. Y eso nunca ha sido su fuerte.
Rebus pasó a explicarle la historia de Candice y cómo se había implicado en el caso.
—Como ya estoy metido en ello, señor, podría hacer de enlace —concluyó.
—¿Y lo de Villefranche?
—Eso es prioritario, señor.
Watson le miró de hito en hito sin que Rebus parpadease.
—Bien, de acuerdo —dijo finalmente.
—¿Lo comunicará a Fettes, señor?
—Lo haré.
—Gracias, señor —contestó Rebus disponiéndose a marcharse.
—John... —Watson se había puesto de pie tras la mesa—. Lo que voy a decirle lo sabe de antemano.
—Que no me meta mucho con los demás, que no emprenda mi pequeña cruzada, que mantenga un contacto regular con usted y que no traicione la confianza que me dispensa. ¿No es eso más o menos, señor?
Watson asintió con una sonrisa.
—Lárguese.
No tuvo que decírselo dos veces.
Al entrar en la habitación, Candice se puso en pie con tanto ímpetu que tiró la silla. Se le acercó y le dio un achuchón mientras Rebus miraba a los otros: Ormiston, Claverhouse, el doctor Colquhoun y una agente uniformada.
Estaban en una de las salas de interrogatorio de Fettes, la jefatura de policía de Lothian y Borders. Colquhoun vestía el mismo traje de la víspera y se mostraba no menos nervioso. Ormiston, recostado en la pared, se agachó para recoger la silla de Candice. A la mesa estaban sentados Claverhouse, con un cuaderno y un bolígrafo encima, y Colquhoun.
—Dice que se alegra de verle —tradujo el lingüista.
—No me diga...
Candice vestía ropa nueva: vaqueros demasiado largos con un doblez de diez centímetros encima del tobillo y un suéter negro de lana con cuello de pico. Del respaldo de la silla colgaba la chaqueta de esquí.
—Haga el favor de decirle que se siente —dijo Claverhouse—. El tiempo apremia.
No había más sillas, por lo que Rebus se situó al lado de Ormiston y de la agente uniformada. Candice volvió a su relato anterior, mirando de vez en cuando a Rebus, que vio junto al bloc de Claverhouse una carpeta marrón y un sobre tamaño folio. Encima del sobre había una foto en blanco y negro de Tommy Telford.
—¿Conoce a este hombre? —preguntó Claverhouse, dando con el dedo en la foto.
Colquhoun hizo la pregunta y escuchó lo que contestaba.
—Dice que no ha tenido... —hizo una pausa para carraspear—. Dice que no ha tenido trato directo con él. —Había reducido a una frase su comentario de dos minutos.
Claverhouse extrajo del sobre diversas fotos y las extendió delante de Candice, quien señaló una.
—El Guapito —dijo Claverhouse cogiendo de nuevo la foto de Telford—. ¿Con este hombre ha tenido trato?
—Dice... —Colquhoun se enjugó la cara—. Dice algo sobre unos japoneses... Hombres de negocios orientales.
Rebus cruzó una mirada con Ormiston, que se encogió de hombros.
—¿Dónde fue eso? —preguntó Claverhouse.
—Fueron en un coche..., en varios. Una especie de convoy.
—¿Iba ella en uno de los coches?
—Sí.
—¿Dónde estuvieron?
—Fuera de Edimburgo, pero hicieron un par de paradas.
—Juniper Green —dijo Candice casi correctamente.
—En Juniper Green —repitió Colquhoun.
—¿Fue allí la primera parada?
—No, antes.
—¿Para qué?
Colquhoun volvió a preguntárselo a Candice.
—No sabe. Cree recordar que uno de los chóferes entró en una tienda para comprar tabaco mientras los demás miraban un edificio como si les interesara, pero sin decir nada.
—¿Qué edificio?
—No lo sabe.
Claverhouse estaba exasperado. La información era mínima y Rebus sabía que si no podía aportar algo, la Brigada de Investigación Criminal volvería inmediatamente a dejarla en libertad. Colquhoun no servía para aquello, no daba la talla.
—¿Adónde fueron después de Juniper Green?
—A dar una vuelta por el campo. Cree que unas dos o tres horas, deteniéndose de vez en cuando para bajar a contemplar el paisaje. Había muchos montículos y... —Colquhoun recapacitó un instante—. Montículos y banderas.
—¿Banderas? ¿En los edificios?
—No, plantadas en el suelo.
El sargento Claverhouse dirigió una mirada de desesperación a Rebus.
—Campos de golf —dijo él—. Doctor Colquhoun, hágale la descripción de un campo de golf.
Colquhoun hizo lo que le decía y ella asintió con la cabeza, dirigiendo una amplia sonrisa a Rebus. Claverhouse también le miró.
—Se me ocurrió —dijo él encogiéndose de hombros—. A los hombres de negocios japoneses es lo que les gusta de Escocia.
Claverhouse se volvió hacia Candice.
—Pregúntele si... complació a alguno de esos hombres.
Colquhoun carraspeó otra vez y se ruborizó al traducir. Candice bajó la vista hacia la mesa, movió la cabeza afirmativamente y comenzó a responder.
—Dice que la llevaron allí para eso. Al principio, ella fue engañada, creyendo que a lo mejor solo querían la compañía de una chica bonita. La buena comida... El precioso paseo en coche... Pero luego volvieron a la ciudad para llevar a los japoneses a un hotel y a ella la metieron en una habitación. A tres… como usted dice, sargento Claverhouse, ella «complació» a tres.
—¿Recuerda el nombre del hotel?
No lo recordaba.
—¿Dónde almorzaron?
—En un restaurante junto a los banderines... Junto al campo de golf —corrigió Colquhoun.
—¿Cuánto tiempo hace de eso?
—Dos o tres semanas.
—¿Cuántos iban con ella?
Colquhoun lo tradujo.
—Los tres japoneses y quizá cuatro hombres más.
—Pregúntele cuánto tiempo lleva en Edimburgo —interrumpió Rebus.
—Dice que un mes más o menos.
—Un mes haciendo la calle... Qué raro que no la detuvieran antes.
—La pusieron a hacer la calle como castigo.
—¿Por qué? —inquirió Claverhouse, pero Rebus lo sabía.
—Por lesionarse —dijo volviéndose hacia la muchacha—. Pregúntele por qué se hace esos cortes.
Candice le miró y se encogió de hombros.
—¿A qué viene eso? —dijo Ormiston.
—Ella cree que con las cicatrices disuade a los clientes. Lo que significa que no le gusta la vida que lleva.
—¿Y pretende salir de ella ayudándonos a nosotros?
—Más o menos.
Colquhoun le preguntó a propósito de los cortes.
—A ellos no les gusta y por eso se los hace.
—Dígale que si nos ayuda no tendrá que volver a autolesionarse.
Colquhoun lo tradujo mirando el reloj.
—¿Le sugiere algo el nombre de Newcastle? —preguntó Claverhouse.
Colquhoun repitió el nombre.
—Le he explicado que es una ciudad de Inglaterra situada junto a un río.
—No olvide los puentes —señaló Rebus.
Colquhoun añadió unas palabras, pero la muchacha se encogió de hombros. Parecía enfadada por no ser de gran utilidad. Rebus le dirigió una sonrisa.
—¿Y el hombre para el que trabajaba antes de venir a Edimburgo? —inquirió Claverhouse.
Por lo visto, Candice tenía mucho que decir al respecto y durante el rato que habló no dejó de tocarse la cara con los dedos. Colquhoun asentía con la cabeza, rogándole de vez en cuando que hiciese una pausa para traducir.
—Un hombre grande... gordo. Era el jefe. No sé qué dice a propósito de su piel... Una marca de nacimiento quizás; algo muy llamativo. Llevaba gafas, parecidas a las de sol pero no iguales.
Rebus vio que Claverhouse y Ormiston cruzaban otra mirada. Era todo demasiado impreciso. Colquhoun volvió a consultar el reloj.
—Y coches, muchos coches. Ese hombre los estrellaba.
—Quizá tenía una cicatriz en la cara —aventuró Ormiston.
—Gafas y cicatrices no nos van a llevar a ninguna parte —comentó Claverhouse.
—Caballeros —dijo Colquhoun mientras Candice miraba a Rebus—, lamento tener que irme.
—¿Le sería posible volver más tarde, señor? —preguntó Claverhouse.
—¿Hoy mismo, quiere usted decir?
—Por la tarde, tal vez...
—Mire, tengo otros compromisos.
—Se lo agradecemos, señor. Ahora el agente Ormiston le llevará a la ciudad.
—Con mucho gusto —añadió Ormiston, todo simpatía.
Al fin y al cabo necesitaban al lingüista y convenía tenerle contento.
—Ah —dijo Colquhoun—, conozco en Fife a una familia de refugiados de Sarajevo que seguramente la acogerían. Puedo preguntarles.
—Gracias, señor —dijo Claverhouse—. Ya veremos más adelante, ¿de acuerdo?
Colquhoun parecía decepcionado cuando salió acompañado por Ormiston.
Rebus se acercó a Claverhouse, que guardaba las fotos.
—Es un bicho raro —comentó este.
—No sabe mucho de la vida.
—Ni nos sirve de gran cosa.
Rebus miró a Candice.
—¿Te importa que me la lleve a dar una vuelta?
—¿Qué?
—Una hora. —Claverhouse lo miró—. Ha estado aquí encerrada, y en el hotel solo ve la calle desde la ventana. La traigo dentro de una hora u hora y media.
—Tráela entera, y sonriente si es posible.
Rebus hizo una señal a la muchacha para que le siguiera.
—Japoneses y campos de golf, ¿qué te parece? —musitó Claverhouse.
—Sabemos que Telford es un hombre de negocios. Y los hombres de negocios se relacionan con hombres de negocios.
—Negocios de matones y máquinas tragaperras. ¿Qué será ese contacto con los japoneses?
Rebus se encogió de hombros.
—Esa incógnita la dejo para vosotros.
Abrió la puerta.
—Oye, John —dijo Claverhouse señalando a Candice con la cabeza—. Es propiedad de la Brigada de Investigación Criminal, ¿de acuerdo? Y recuerda que fuiste tú quien vino a nosotros.
—No te preocupes, Claverhouse. Ah, por cierto: soy vuestro enlace.
—¿Desde cuándo?
—Desde ya mismo. Si no me crees, pregunta a tu jefe. El caso es vuestro, pero Telford actúa en mi territorio.
Cogió a Candice del brazo y salió del cuarto.
Paró el coche en la esquina de Flint Street.
—Tranquila, Candice —dijo al ver que se inquietaba—. No vamos a salir del coche. No tengas miedo.
Ella miraba alrededor, buscando caras que no deseaba ver. Rebus volvió a poner el coche en marcha y arrancó.
—Escucha, nos vamos. —Notaba que no le entendía—. Supongo que es de aquí de donde saliste aquel día. El día que fuiste a Juniper Green —añadió mirándola—. Los japoneses estarían en un hotel céntrico, de lujo. Los recogisteis y seguramente iríais en dirección este. ¿Por Dalry Road, quizás? —Hablaba para él solo—. A saber. Escucha, Candice, cualquier cosa que veas, que te recuerde algo, me lo dices, ¿vale?
—Vale.
¿Lo habría entendido? No; sonreía. Lo único que había oído era la última palabra. Ella únicamente sabía que se alejaban de Flint Street. Primero la llevó a Princes Street.
—¿Estaba aquí el hotel, Candice? ¿Los japoneses? ¿Estaba aquí?
Ella miró por la ventanilla con la cara en blanco.
Se dirigió a Lothian Road.
—Usher Hall —dijo—. Sheraton... ¿Te recuerdan algo?
Nada. Salieron por la Western Approach Road y Slateford Road y continuaron hacia Lanark Road. Cogieron casi todos los semáforos en rojo y tuvieron tiempo de sobra para observar los edificios. Rebus le señalaba todos los quioscos de periódicos que veían por si el convoy se había parado en alguno para comprar cigarrillos. No tardaron en llegar a las afueras y aproximarse a Juniper Green.
—¡Juniper Green! —exclamó ella señalando el indicador, encantada de poderle mostrar algo.
Rebus se esforzó por sonreír. Allí había muchos campos de golf y era imposible que los viera todos; no habría bastado una semana y menos una hora. Se detuvo un instante junto a uno de ellos. Candice bajó del coche y él hizo lo mismo para encender un cigarrillo. Junto a la carretera había dos pilares de piedra sin puerta ni cancela, ni un camino que mereciera ese nombre a partir de allí. Quizá lo hubiese habido tiempo atrás y conduciría a alguna casa. La efigie burda y erosionada de un toro remataba uno de los pilares. Candice señaló en el suelo, detrás del otro pilar, un bulto de piedra labrada casi cubierto de ramas y hierbas.
—Parece una serpiente —dijo Rebus—. O un dragón —añadió mirándola—. A saber lo que significa.
Ella le devolvió la mirada sin comprender. Tenía un gran parecido con Sammy y recordó que pretendía ayudarla, no fuera a olvidarlo obsesionándose con la manera de llegar hasta Telford.
De nuevo en el coche, iba en dirección a Livingston con intención de pasar por Ratho de regreso a la ciudad, cuando advirtió que Candice volvía de pronto la cabeza y miraba por la ventanilla.
—¿Qué es?
Ella emitió un torrente de palabras. Su tono era incierto. Rebus dio la vuelta, volvió a rodar despacio por aquel tramo y se detuvo junto a la acera, enfrente de un murete de piedra tras el cual se extendían las ondulaciones de un campo de golf.
—¿Recuerdas esto? —La muchacha musitó unas palabras—. ¿Aquí? ¿Era aquí?
Se volvió hacia él y dijo algo como disculpándose.
—Vale —dijo Rebus—. Sea lo que sea, vamos a verlo más de cerca.
Se acercaron con el coche hasta un portón abierto donde se podía leer el letrero «Campo de golf y club de campo Poyntinghame», con otro debajo que decía: «Bar, menú y comidas a la carta. Bienvenidos». En cuanto cruzó la puerta, Candice comenzó de nuevo a hacer signos afirmativos con la cabeza, y cuando divisaron una gran mansión georgiana casi dio un salto en el asiento, golpeándose los muslos con la palma de las manos.
—Creo que ya entiendo —dijo Rebus.
Aparcó delante de la entrada, entre una ranchera Volvo y un Toyota deportivo. En el campo de golf, tres hombres concluían la partida. Antes del último tiro echaron mano de la cartera y el dinero cambió de unos a otros.
Rebus sabía dos cosas sobre el golf: que para algunos era una religión y que muchos jugaban apostando dinero en mano sobre los tantos finales, los hoyos e incluso sobre el tiro.
¿No apasionaban las apuestas a los japoneses?
Cogió a Candice del brazo y entraron en el edificio. En el bar se oía música de piano y olía a habano caro; las paredes estaban revestidas de roble y había enormes retratos de personajes desconocidos, unos antiguos palos de golf de madera en una vitrina y un cartel anunciando cena con baile la noche de Halloween. Rebus se dirigió a recepción para explicar quién era y lo que quería, y la encargada llamó por teléfono para, a continuación, conducirles al despacho del gerente.
Hugh Malahide era un cuarentón delgado y calvo con un leve tartamudeo que aumentó cuando Rebus le hizo la primera pregunta, a la que contestó con otra para ganar tiempo.
—¿Que si hemos tenido clientes japoneses últimamente? Bueno, algún jugador de golf.
—Los que yo digo estuvieron almorzando hará dos o tres semanas. Eran tres, acompañados de tres o cuatro escoceses. Llegarían seguramente en Range Rover y puede que la reserva de mesa se hiciera a nombre de Telford.
—¿Telford?
—Thomas Telford.
—Ah, sí...
Resultaba evidente que a Malahide aquello no le parecía divertido en absoluto.
—¿Conoce al señor Telford?
—En cierto modo.
—Explíquese —dijo Rebus inclinándose en la silla.
—Bueno, él es... Escuche, mi actitud reservada obedece a que no queremos que este asunto trascienda.
—Lo comprendo.
—El señor Telford hace de intermediario.
—¿De intermediario?
—En las negociaciones.
Rebus intuyó lo que quería decir Malahide.
—¿Los japoneses quieren comprar Poyntinghame?
—Compréndalo, inspector. Yo soy simplemente el director, es decir, quien lleva la gestión diaria.
—Pero es el director.
—Sin participación en el club. Al principio sus actuales dueños no querían venderlo, pero les han hecho una oferta, y tengo entendido que muy interesante. Además, los compradores... no dejan de presionar.
—¿Con amenazas, señor Malahide?
El hombre puso cara de espanto.
—¿Qué clase de amenazas?
—No he dicho nada.
—No han sido negociaciones hostiles, si se refiere a eso.
—Así pues, esos japoneses que almorzaron aquí...
—Eran representantes del consorcio.
—¿Qué consorcio?
—Lo ignoro. Los japoneses son siempre muy misteriosos. Me imagino que de alguna gran empresa o corporación.
—¿Tiene usted alguna idea idea de por qué se interesan por Poyntinghame?
—Eso mismo me pregunto yo.
—¿Y a qué conclusión llega?
—Es algo sabido que a los japoneses les encanta el golf. Quizá sea por una cuestión de prestigio, aunque también podría estar relacionado con ese proyecto de una fábrica en Livingstone.
—¿Y Poyntinghame sería el club social de la misma?
Malahide temblaba solo de pensarlo. Rebus se levantó.
—Ha sido usted muy amable. ¿Algún otro dato que pueda darme?
—Oiga, inspector, todo lo que le he dicho es estrictamente oficioso.
—Pierda cuidado. Supongo que no tendrá constancia de nombres.
—¿Nombres?
—De los comensales de aquel día.
Malahide negó con la cabeza.
—Lo lamento; ni siquiera tengo los datos de una tarjeta de crédito. El señor Telford pagó al contado, como de costumbre.
—¿Dejó buena propina?
—Inspector, hay secretos inviolables —respondió con una sonrisa.
—Que esta conversación lo sea igualmente, ¿de acuerdo?
Malahide miró a Candice.
—Es prostituta, ¿verdad? Lo pensé aquel día que estuvo aquí —comentó en tono despreciativo—. ¿A que sí, putilla?
Candice se le quedó mirando y volvió la mirada hacia Rebus en busca de ayuda, musitando palabras ininteligibles.
—¿Qué dice? —preguntó Malahide.
—Que en cierta ocasión tuvo un cliente que se parecía a usted, vestía pantalones de golf y le pedía que le pegase con un palo del número cinco.
Malahide les acompañó hasta la puerta.