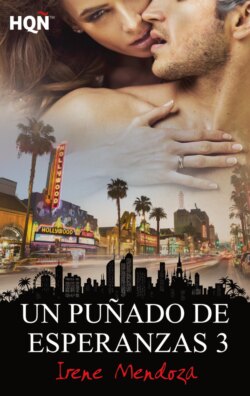Читать книгу Un puñado de esperanzas 3 - Irene Mendoza - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 4 Invincibile
ОглавлениеEl baño era todo de mármol, con una inmensa bañera que invitaba a ser usada, pero no teníamos mucho tiempo, debíamos prepararnos para el evento en otro palazzo cercano, el Cavalli-Franchetti, no muy lejos del Ponte dell’Accademia, también en el Gran Canal. El palacio era la sede del Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti y con frecuencia albergaba eventos culturales.
Nos duchamos deprisa y recurrimos al servicio de plancha del hotel para mi esmoquin y el vestido de noche de Frank, un espectacular Chanel vintage de un color indefinido, entre rosado y crema, que me recordó a su vestido de novia.
Siempre me ha gustado verla cubierta de ese tipo de tejidos vaporosos con los que percibo su cuerpo al moverse. Me encanta adivinar su cuerpo bajo la tela porque su piel es solo para mí, para que solo yo la toque de verdad. Soy un egoísta. Me gusta ver cómo se viste casi tanto como desvestirla yo mismo. También disfruto mirando cómo se baña.
«Eres un voyeur», me decía siempre Frank al pillarme mirándola.
Me quedé quieto y en silencio apoyado en el marco de la puerta del cuarto de baño, observándola. Yo ya estaba vestido, Frank se estaba terminando de arreglar.
—¿Me dejo el pelo suelto, chéri? Creo que el pelo recogido me hace más…
No terminó la frase, no la dejé. Me acerqué a ella y metí mis dedos en su sedosa melena natural castaña muy clara, con reflejos color miel, y la elevé para soltársela después y que cayese sobre sus hombros desnudos.
—Sí, déjatelo suelto —respondí casi en un susurro.
La miré fijamente recorriendo su silueta y sin pensarlo me puse delante para tomar su rostro con una mano, sujetándolo por la barbilla y besarla con apasionada lentitud. Mi boca recorrió sus suaves labios aún sin maquillar y mi lengua saboreó la suya. Acababa de lavarse los dientes y sabía a menta. El beso fue muy intenso y profundo y, al soltarla, Frank continuó con los ojos cerrados y la boca entreabierta y húmeda. Le acaricié las mejillas con mis dos manos y solté sus labios. En ese momento abrió sus ojos suaves, del color del caramelo y emitió un erótico ruidito. La miré maravillado, estaba excitada. Con los años había aprendido a reconocer las señales. Sus pupilas estaban dilatadas, su pulso agitado y su cuerpo se arqueaba sin querer hacia el mío, como si fuésemos dos imanes.
—Quiero más —ronroneó. Tenía aquel brillo salvaje en los ojos.
—Cuando volvamos, amor —respondí a pesar de que la deseaba muchísimo en aquel preciso momento.
—¿Me lo prometes?
—Te lo prometo —le susurré al oído.
Una lancha motora privada nos recogió al atardecer para llevarnos a través de la laguna hasta el palazzo renacentista donde tenía lugar la fiesta que el cónsul de los Estados Unidos daba para dar comienzo a los festejos que precedían a la llamada Mostra di Venecia, que, aunque se celebraba en septiembre, originaba acontecimientos asociados al famoso festival de cine todo el año.
El palacio era espectacular, adornado en el exterior con una rica estructura de ventanas de estilo gótico veneciano y estaba ya iluminado cuando alcanzamos el embarcadero.
—Bueno, vamos allá —dijo Frank inspirando y soltando el aire con fuerza—. Lo lograremos.
—Eso es, nena. No lo dudes, juntos somos invencibles —le dije tomándola de la mano para entrar y acceder a la escalinata que daba paso al gran salón donde se celebraba la gala, que consistía en una cena seguida de un baile y en la que mi madre nos había prometido que encontraríamos un montón de generosos mecenas millonarios.
La cena fue exquisita, consistiendo en unos entrantes de mousse frío de bacalao salado, sardinas marinadas con pasas y piñones y frutos de mar en tempura. De segundos nos deleitaron con cangrejos de mar fritos con arroz y guisantes tiernos al vapor, y una pasta veneciana llamada bigoli. De postre degusté aquel famoso bizcocho tierno impregnado de café con buen queso mascarpone llamado tiramisú; el mejor que había probado en toda mi vida.
El convite nos sirvió para romper el hielo con nuestros compañeros de mesa. A Frank le tocó al lado un señor orondo con gafas de pasta y un apetito voraz que estaba encantado con su presencia y a mí junto a su esposa, una señora que era todo lo contrario a su marido, flaca y que apenas probó bocado. Las conversaciones fueron bastante intrascendentes hasta que alguien se puso a hablar de las nuevas restricciones para entrar a Venecia si no se era residente o se disponía de mucho dinero y del nuevo dique que mantendría la ciudad a salvo de nuevas inundaciones debido al preocupante aumento del nivel del mar. Entonces comenzó una enfebrecida discusión entre los partidarios y detractores de esas medidas que auguraban una nueva caída de la economía.
A los postres la discusión se apagó y al levantarnos de nuestra mesa para acudir al salón de baile habíamos conseguido presentar nuestra academia y el programa de mecenazgo a varias importantes fortunas patrias.
La noche continuó agradable. Frank reía un poco alejada de mí por algo que le estaban comentando un par de caballeros. Tenía una copa en la mano y estaba sonrojada por el calor, el baile y el espumoso prosecco. Sentí una punzada de deseo al verla. De pronto quería que acabase aquella fiesta y llevármela de allí para hacerle el amor con arrebato. Ella miró buscándome, se encontró con mi mirada y me sonrió. Yo levanté mi copa de crodino, una bebida no alcohólica, sin dejar de mirarla de ese modo que solo ella comprendía. Frank se dio cuenta y se ruborizó aún más.
Comencé a fantasear con cómo se lo haría en cuanto pudiese tenerla a solas, tal vez allí mismo, en algún rincón apartado, entre columnas y mármoles travertinos. O tal vez la tomase sobre alguna mesa con urgencia, hasta acabar sin resuello y temblando los dos, o se lo hiciese desde atrás con ciega lujuria.
Quería estar con ella. La deseaba con todas mis fuerzas, pero rechacé la idea de un polvo rápido. Necesitaba a Frank en total intimidad. Quería tomarme mi tiempo, dárselo todo, disfrutar de que podíamos estar solos y completamente desnudos después de meses. Tan solo alguna escapada a la casita de la playa o la compasión de mi madre nos solían permitir tener libertad para hacer el amor como realmente deseábamos, sin prisas o con urgencia, pero dándonos por completo el uno al otro, sin limitaciones, como al conocernos.
Estaba pensando en ello cuando la esposa del cónsul interrumpió mis depravados pensamientos para presentarme a un caballero que estaba interesado en mecenazgos de todo tipo. Aquel tipo pequeño y con cara de erudito quería evadir impuestos de una manera honrosa. Tal vez quisiese entrar en política o tal vez simplemente quería lavar su conciencia, pensé. He de decir que no me parece mal. Hay gente que posee inmensas fortunas que jamás hará nada por nadie.
El tipo, neoyorquino como nosotros, me prometió una generosa contribución anual. A cambio solo teníamos que cambiar el nombre de la academia, que llevaba el nombre de Charmaine Moore en honor a la madre de Pocket, la mujer negra y madre soltera que de adolescente me había dado de comer tantas veces y había evitado que acabase siendo un delincuente.
Me negué en rotundo, me despedí educadamente y fui en busca de Frank. Estaba hablando con otro grupo de caballeros y señoras. Me quedé observándola desde lejos. A ratos sonreía y a ratos callaba escuchando con aquella mirada tan inteligente. Estaba preciosa. «Se lo haré en la cama, lento, hasta agotarnos juntos», pensé regocijándome por anticipado.
De pronto sentí una presencia a mi espalda.
—Hola, Mark —dijo una voz que me era familiar, una voz de mi pasado.
Me giré de inmediato y en un primer momento me quedé boquiabierto.
—Hola, señora Tenembaum.
—Llámame Daisy, por favor, Mark. Ya nos conocemos. Además, me hace sentir mucho más vieja de lo que soy lo de «señora» —sonrió con coquetería.
Asentí. La señora Tenembaum había sido muy generosa conmigo en el pasado. La recordaba como una buena mujer de unos treinta y tantos años aburrida e infravalorada por su marido, un tipo gris que no le llegaba ni a la suela del zapato a aquella elegante dama de Manhattan. Ahora tenía casi treinta años más, pero aún conservaba parte de la espectacular belleza que había tenido en su juventud. Ella me había proporcionado trabajo en varias ocasiones, cuando apenas contaba veinte años y yo le había pagado con lo único que tenía por aquel entonces.
—Me divorcié de Virgil, ¿sabes? Tú tenías razón, era poco para mí. Me volví a casar con John Newman, un amigo de mi exmarido y mío. Él siempre me quiso. Ahora soy la señora Newman y escribo artículos para el New York Times. —Al decirlo su rostro se veía radiante.
—¡Vaya! Me alegro mucho, Daisy. De verdad —asentí con sinceridad.
—Tú me animaste a ello, ¿te acuerdas?
—La verdad es que no.
Ella me sonrió con cierta melancolía en la mirada.
—Bueno, al menos me recuerdas. He visto a tu esposa —dijo con una sonrisa pícara—. Es preciosa. Una Sargent, nada menos. Nos ha comentado a John y a mí el programa de estudios artísticos que lleváis a cabo en esa academia de arte de Queens.
—En realidad, es Frank quien está al mando. Yo estoy muy orgulloso de ella.
Daisy asintió.
—Tú también te merecías más. Me ha parecido encantadora. —Entonces me miró fijamente a los ojos—. Fuiste muy amable y sincero conmigo en una época difícil de mi vida. Eras un buen chico. Me trataste muy bien, Mark, y siempre te he recordado con cariño.
—Yo también, señora…, quiero decir Daisy —sonreí algo azorado—. Frank y yo tenemos tres hijos.
Con orgullo de padre le enseñé algunas fotos que tenía de Charlotte, Korey y Valerie en el móvil y ella me mostró las fotos de su primer nieto.
—Son hermosos, Mark —me dijo mirándome con ternura—. Me alegro mucho de haberte visto y de que tengas una familia tan bonita.
—Yo también me alegro de haberte visto, Daisy —dije estrechándole la mano a modo de despedida.
En ese momento, Daisy se acercó y me susurró al oído: «Sigues igual de apuesto y encantador que siempre», justo antes de besar mi mejilla con ternura.
Después se alejó esparciendo aquel perfume de violetas que reconocí en mi memoria. Me quedé mirando cómo desaparecía entre la gente y busqué a Frank con la mirada para, al encontrarla, ir a su encuentro. La anhelaba.
—¡Oh, Mark! Estás aquí —dijo tomándome del brazo para iniciar las presentaciones.
Estreché manos y dediqué sonrisas, y enseguida reconocí los ojos de las damas, y de algún caballero, fijos en mi persona. Las risitas tontas y el aleteo de pestañas no tardaron en aparecer.
Tuve que bailar con varias condesas y la mujer del cónsul antes de poder hacerlo con Frank. Sonaba una canción en italiano que a ella le gustó mucho, Invincibile, de Marco Mengoni. Yo la añadí a nuestra lista de canciones, la que había aumentado considerablemente a lo largo de los años y me preocupé de traducirla del italiano descubriendo una maravillosa letra que hablaba de alguien que se sentía como yo, invencible al estar al lado de ella, de Frank.
Estaba así, concentrado en mis propios pensamientos cuando escuché su voz:
—¿En qué piensas que estás tan callado, chéri? —preguntó.
Pensaba en la suerte que había tenido al conocer a Frank y en que ella me amase.
—En ti —respondí.