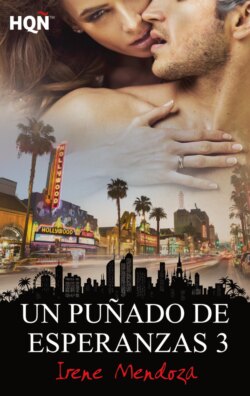Читать книгу Un puñado de esperanzas 3 - Irene Mendoza - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 2 Never Tear Us Apart
Оглавление—Divorcio… —resopló Pocket compungido mientras terminábamos la noche en el pub de Sullivan—. Y para colmo el negocio no va bien. Esta enésima crisis mundial nos está jodiendo a todos y nadie quiere gastar en decorar sus casas.
Su tienda de decoración, que tanto éxito tuvo al principio, llevaba meses casi sin clientela porque en Queens, la clase media, que era la que pagaba los platos rotos de todas las crisis, no levantaba cabeza.
—Sí, lo sé, tío. Estuve hablando ayer con el hijo de Santino y dice que todo anda muy raro. Hasta el alquiler de coches —dije.
—En la academia no nos libramos tampoco. Cada vez tenemos menos donaciones y más gastos. La luz y el gas están por las nubes. Y el agua —dijo Frank.
Asentí y estreché su mano. Sabía de sobra por las dificultades que estábamos pasando. El país había llegado a tener varios colapsos energéticos. El clima era cada vez más extremado y afectaba a las economías de todos los países. Las inundaciones se alternaban con periodos de sequía y olas de calor intenso o frío polar. Los apagones eran numerosos en Nueva York, lo que me había llevado a invertir parte de mis acciones de los estudios Kaufmann, propiedad de mi madre, en la academia para abastecerla mediante paneles solares que evitasen tanto gasto energético.
Nosotros podíamos aguantar los malos tiempos, éramos unos privilegiados. Aunque nuestros fondos hubiesen mermado bastante en la última década no nos faltaba dinero, esa era la verdad, pero si mi amigo de la infancia no recuperaba clientes iba a estar en problemas pronto. Le habíamos ofrecido nuestra ayuda en numerosas ocasiones, pero él se había negado.
—Ya sé que te lo he dicho muchas veces y que no hace falta repetirlo, pero… —comencé.
—Lo sé, lo sé, tío —asintió Pocket sin dejarme terminar.
Conocía a mi viejo amigo lo suficiente como para saber que sería difícil que aceptase ningún auxilio monetario, aunque tanto Frank como yo estábamos dispuestos a ayudarle si llegaba el caso.
Saqué un par de pintas más y mi insípida cerveza sin alcohol y los tres continuamos hablando de cosas menos alarmantes con lo que la velada terminó con algunas risas y unas cuantas canciones irlandesas.
Nos despedimos de Pocket dejándole en su apartamento alquilado de Forest Hills, al que se había mudado al separarse de Jalissa, y nos encaminamos a nuestra casa en Astoria.
Astoria había cambiado mucho en diez años y ahora era un barrio de clase media alta. Del antiguo y sencillo distrito multicultural de Queens con edificios de poca altura y pequeños negocios familiares quedaba poco. La zona seguía albergando a la mayor comunidad griega de Nueva York y aún resistían restaurantes griegos rodeados de iglesias ortodoxas, pero abundaban nuevos locales de moda que atraían turistas ávidos de lo «normal y corriente, sin artificio», decían los tours turísticos, y los precios, antes asequibles, se habían puesto por las nubes.
Frank canturreaba bajito una canción antigua que sonaba en nuestra emisora favorita. Casi todo lo que nos gustaba a ambos ya era considerado antiguo por nuestros hijos, como aquel estupendo éxito de los INXS, Never Tear Us Apart.
—¿Te lo has pasado bien? —pregunté aparcando el Audi en el garaje de nuestra casa.
—Sí. ¿Y tú? —preguntó con una sonrisa somnolienta.
—También. Hacía bastante que no salíamos de noche.
Salimos del coche a la vez, yo canturreando: «Amo tu precioso corazón. Yo estaba de pie. Tú estabas allí. Dos mundos colisionaron…».
La miré y dejé de cantar. Frank estaba espectacular, vestida con una blusa de seda amarilla atada con una lazada en el cuello, a juego con una falda muy vaporosa, que se ondulaba con cada uno de sus movimientos. No llevaba sujetador y sus pechos naturalmente turgentes se le marcaban bajo la etérea tela.
—Estás preciosa —dije de pronto repasándola de arriba abajo con la mirada.
Hacía varios meses que no salíamos solos y que no la veía vestida para cenar fuera de casa y me pareció que estaba radiante.
Frank se quedó de pie, junto al coche, aguardándome en silencio, y yo me acerqué despacio, sin romper el contacto visual. Había algo muy dulce y a la vez muy sensual en su forma de mirarme. Sabía que se sentía deseada en ese preciso momento y a mí siempre me ha encantado demostrárselo mediante aquellos juegos de seducción tan nuestros.
La alcancé agarrando su cintura y la atraje hacia mí despacio.
—Esta tarde nos hemos quedado a medias y por culpa de eso he estado toda la noche pensando en ti, ¿sabes? —susurré colocándole un mechón de pelo tras la oreja.
Al hacerlo le acaricié el borde del lóbulo y descendí por su cuello casi sin rozarla. Noté cómo se estremecía con mi tacto. Posé las yemas de los dedos sobre sus labios y sentí el temblor de su aliento en mis dedos. Inspiré con fuerza sin dejar de mirarla.
—¿Por eso me tocabas por debajo de la mesa? —sonrió.
Respondí con mi sonrisa canalla. Así había transcurrido toda la noche. Nos habíamos buscado con los ojos y con las manos, rozándonos de cuando en cuando. Durante la cena, una de mis manos se había adentrado en su falda deslizándose suavemente por su pantorrilla, subiendo por la cara posterior de la rodilla hasta alcanzar la redondez de su suave muslo donde, al rozarlo con las yemas de mis dedos, podía notar los casi invisibles pelillos rubios.
No fuimos más allá para no incomodar a Pocket, pero mis manos no habían hecho otra cosa que acariciar su muslo bajo la mesa y las suyas posarse en mi brazo, mi pecho o mi espalda con premeditada lentitud.
Me sentía abrumado y ansioso por tenerla.
—Te deseo. Mucho —susurré ronco besando su sien y su frente.
—Yo también a ti —respondió.
La tomé con más fuerza, apretándola contra mi cuerpo. Mis dedos rozaron su boca y Frank los chupó con la punta de su lengua. Su saliva húmeda y caliente tuvo un efecto inmediato en mi bragueta. Mi miembro comenzó a crecer y así se lo hice notar, apretándome contra su vientre.
—No vamos a poder… —jadeó—. Arriba está Charlotte.
—No puedo esperar, amor. ¿Y tú?
—Tampoco —susurró Frank soltándome los botones de la camisa a toda prisa.
Mi polla saltó bajo mis pantalones y sus manos expertas corrieron a liberarla desabrochándome el cinturón. Inmediatamente metió una mano en mis calzoncillos. No tuvo que rebuscar mucho, ya estaba en todo mi esplendor, duro e impaciente. Frank la tomó en su mano acariciándola, haciéndome gemir con fuerza. Ella también emitió un gemido y se chupó los labios. Al verla hacer ese gesto me lancé a besarla como un desesperado a la vez que ella me bajaba los pantalones junto con los calzoncillos y se tumbaba sobre el capó del coche.
—¿Aquí? El coche aún está caliente —jadeó.
—Yo sí que estoy caliente, nena —resoplé subiéndole la falda hasta los muslos.
—Pero quítame los tacones. No quiero rayar la carrocería, chéri.
Lo hice y, así, descalza, encima del Audi, abrió las piernas para mí, apoyándose sobre las palmas de las manos para no perder el equilibrio.
Acaricie su sexo presionando con mi mano, que notó la humedad caliente de la tela empapada.
—Umm… qué mojada estás —siseé.
—Llevo así desde esta tarde.
Le retiré las braguitas con urgencia y contemplé su sexo brillante y sonrosado. Mis dedos no pudieron aguantar las ganas de sentir aquella carne suave y tierna y el suave vello castaño. Acaricié sus labios primero con mis dedos y después con mi glande, haciéndola gemir muy fuerte.
Frank no aguantó ni dos minutos. Solo tuve que presionar un par de veces contra su clítoris y su cuerpo cedió abandonándose por completo. Siempre me ha maravillado su rapidez para alcanzar el orgasmo. Se arqueó elevándose sobre el capó del coche y cerró los ojos mientras gimoteaba entre sacudidas de placer.
No aguardé a que terminara. La penetré completa, notando cada suspiro, cada temblor, cada presión de su carne en la mía. Su cuerpo se agitaba en eróticas sacudidas, sus pechos bailaban bajo la seda mientras yo la penetraba una y otra vez, sin dejar de admirarla. Con una mano me aferré a sus nalgas y rápidamente le levanté la blusa con la otra para acariciarle los pechos. Sus deliciosos y duros pezones acabaron en mi boca. Tampoco pude aguantar mucho. La tomé por debajo de las rodillas pegándola a mí y me dejé llevar por aquel amor apasionado y urgente que sentía. Mi cuerpo se tensó mientras el suyo se relajaba por completo y me derramé copiosamente para dejarme caer sobre ella sin parar de gemir su nombre.
Después de todo aquel estallido de movimiento nos quedamos muy quietos, intentando recuperar el resuello mientras nuestros cuerpos continuaban unidos.
Al abrir los ojos e incorporarme la vi observándome serena y sofocada y sonreí resoplando. Estaba fatigado y el corazón me palpitaba con fuerza.
—Me encanta verte al terminar, chéri —susurró acariciándome el vientre.
—A mí también me encanta verte, amor —suspiré con aquel dulce y familiar dolor en el pecho, el que llevaba sintiendo desde el momento en que la conocí, aquella lejana tarde, cuando la fui a buscar al teatro donde trabajaba, en calidad de chófer.
Me había sabido a poco, pero me puse de pie y ayudé a Frank a levantarse del capó del coche aferrando sus manos. Ella me abrazó temblorosa y cálida y yo tomé su rostro encendido para besarla con toda la ternura del mundo antes de vestirnos de nuevo y coger el ascensor para entrar en casa, intentando parecer dos buenos padres castos y formales.
—Creo que no va a colar —dijo Frank con una risita—. Tienes las orejas rojísimas.
—Y tú estás toda sonrojada y guapísima —susurré volviéndola a besar apretándola con fuerza contra mi pecho.
Nuestra hija no podía entender lo mucho que nos costaba a su madre y a mí mantener una sana vida sexual con tres hijos de más de quince, once y nueve años. Era mucho más complicado que cuando eran pequeños. Se había vuelto una misión imposible tener sexo no silencioso en nuestra casa y solíamos recurrir a escapadas y momentos robados a la jornada para podar dar rienda a nuestros apetitos carnales más ruidosos. Aquello tenía su parte buena porque a ambos nos han gustado siempre los lugares extraños en los que podíamos ser vistos. Creo que nos pone, qué le vamos a hacer. Pero he de reconocer que donde mejor se hace el amor es en la propia cama de uno.
Charlotte estaba en el salón, bailoteando y escuchando música con los auriculares puestos, y aquella pinta de Madonna en los 80 que se había vuelto a poner de moda casi cincuenta años después. Ni nos oyó entrar. Al notar nuestra presencia dejó de moverse, se volvió y nada más vernos hizo un gesto con la cabeza a modo de saludo.
—Charlotte, es tarde. Deberías estar ya en la cama, ma chérie —dijo Frank casi gritando para que nuestra hija nos oyera.
—Mañana es sábado —refunfuñó.
—Ya es sábado, hija. Son más de las doce —apunté haciéndole un gesto para que se quitara los auriculares—. No quiero que te levantes a las tantas. Hemos quedado para comer con tu abuela.
—¡Yo tenía planes! ¡No es justo! Nunca me preguntáis.
—No chilles. Seguro que puedes hacerlos otro día. Y apaga la música, por favor —dijo Frank.
Nuestra hija adolescente obedeció resoplando y se encaminó a su habitación pasando a nuestro lado.
—Anda, cariño, dale un beso a tu madre —le pedí con suavidad y toda la paciencia del mundo.
Lo hizo, pero pasó de largo ante mí. Justo antes de entrar en su dormitorio se volvió hacia nosotros y mirándonos de arriba abajo se dirigió a Frank:
—Mamá, te has puesto mal la falda. Tienes la cremallera delante.
Y ambos nos miramos entre asombrados y avergonzados antes de echarnos a reír.