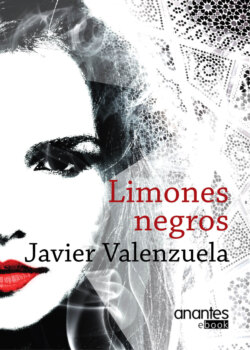Читать книгу Limones negros - Javier Valenzuela - Страница 10
Оглавление5
Gotitas de sudor perlaban el labio superior de Lola Martín, como si estuviera haciendo ejercicio en el gimnasio de su cuartel para mantenerse en forma. Pero su cabello no estaba sujeto por ninguna cinta a la altura de la frente, ni tan siquiera recogido con una goma en una coleta, sino que se movía —liso, castaño y largo hasta la altura del busto— en total libertad, al compás con el que ella interpretaba la música.
No era una mala interpretación: sabía cómo menear su metro y ochenta centímetros de estatura. No se agitaba de modo frenético y descoyuntado como el payaso con gorra de beisbol que giraba a su alrededor cual perro en celo. Ni se ofrecía desvergonzadamente como las chicas con escotes y minifaldas vertiginosos que poblaban la pista. Lola Martín se movía sin desenfreno ni exhibicionismo, con la mirada perdida en un punto muy distante y una especie de sensualidad cautelosa. Era una joven larguirucha a la que le gustaba bailar y punto.
La pista estaba teñida del rojo y el verde de las luces giratorias que centelleaban desde el techo en secuencias epilépticas. Tenía como telón de fondo una pantalla gigante de televisión donde parpadeaba un lema en francés: Peut-être. El lema era una explícita declaración del espíritu de la discoteca 555. Allí todo era posible, siempre y cuando lograras franquear la entrada y tuvieras dinero para derrochar. O, si eras chica, un cuerpo hermoso que ofrecer.
Un tipo flaco y oscuro se arrojó a la pista subido en unos zancos y comenzó a hacer molinetes con los brazos. Vestía bombachos negros y un chaleco rojo sobre el torso desnudo, y estaba tocado con un turbante bulbáceo, dorado y descomunal, como el del personaje de Baltasar en la Cabalgata de los Reyes Magos. No tardó en abrirse un hueco entre los lobos y las lobas que bailaban con ojos enrojecidos y codiciosos. Percatándose de su presencia, Lola le dedicó una sonrisa irónica sin descomponer la figura. El zancudo se la devolvió, alardeando de su dentadura nívea y rotunda. Debía de ser un animador profesional del establecimiento.
Me costaba dar crédito a mis ojos. La discoteca 555 era el último rincón de Tánger donde hubiera imaginado toparme por tercera vez con Lola Martín. A menos, cavilé, que ella estuviera de servicio, camuflada de chica alegre para tenderle una trampa a algún facineroso buscado por tierra, mar y aire por Interpol. Pero no, descarté de inmediato, esa hipótesis era demasiado peliculera.
Era la primera vez que yo ponía los pies en la 555, pero conocía su sulfurosa reputación. La discoteca estaba en el paseo marítimo que, arrancando del viejo puerto y la antigua avenida de España, discurría a lo largo de la playa de Tánger en dirección a Malabata. Allí habían crecido en los últimos años los bares, restaurantes, hoteles, casinos y bloques de apartamentos que devolvían a la ciudad algo de la vida loca del período internacional. En el caso de la 555, una vida muy loca. Nuevos ricos del Tánger del siglo XXI, chicas guapas en busca de diversión, dinero o las dos cosas a la vez y extranjeros con ganas de juerga constituían su clientela.
Yo había ido allí de la mano de Messi. Al despedirnos a la hora del almuerzo en el Villa de France, mi amigo había insistido en que le acompañara esa noche de sábado a tomar una copa en la discoteca de la que todo el mundo hablaba. «Tienes que echar fuera los diablos, Sepúlveda», me había espetado, significara eso lo que significara. Él iba a ir con Malika, su novia, y me invitaba a un par de tragos.
Nos dimos cita a medianoche en la puerta del local. Acudí caminando desde mi casa —el camino era de bajada, ya encontraría un Petit Taxi para el regreso— y Messi lo hizo en su moto Piaggio, con Malika en la grupa. Ella, cabello negro y alisado a base de muchos esfuerzos, ojos de gacela adormilada, cuerpo huesudo sobre el que flotaban una amplia blusa y una falda larga, lucía su sonrisa de asidua al hachís.
En la puerta de la discoteca, un trío de gorilas ahuyentaba sin contemplaciones a los pedigüeños y ladronzuelos del paseo marítimo y filtraba a los clientes. Se les veía estrictos con los aspirantes marroquíes —unas zapatillas viejas implicaban un rechazo inapelable— y receptivos con los europeos. Bastó con que yo les saludara en castellano para que uno apartara el cordón de la entrada de modo ceremonioso y, en la misma lengua, nos diera la bienvenida. Luego tuvimos que superar un arco detector de metales, servido por un cuarto gorila. Como pese a dejar teléfonos, llaves y monedas en una bandeja, Messi y yo despertamos la alarma del arco, el gorila nos pasó a los dos un detector manual por el cuerpo. No llevábamos cuchillos, pistolas o cinturones con explosivos, así que superamos la prueba.
Nos sentamos en una de las pocas mesas que seguían libres. Me alcanzó un agradable olor a canela y manzana procedente de la que teníamos a la derecha y dirigí la mirada hacia allí. La ocupaban un tipo con la cabellera de un rastafari y un par de chicas que se estiraban constantemente el bajo de sus minúsculas faldas. Una de ellas —blanca, fina, de nariz romana y pelo tintado de rubio— me recordó a Monica Vitti, una actriz italiana de mi juventud; la otra —amulatada, pulposa, de labios gruesos y melena coloreada de rojo— a alguna cantante pop afroamericana. El rastafari y sus acompañantes bebían latas de Red Bull y compartían una pipa de narguile.
Había mucha gente de pie, dedicada a exhibir su ropa, su calzado, sus móviles, sus músculos, sus peinados, sus maquillajes, sus escotes y sus piernas. Recordé que mi hija Julia llamaba a eso postureo. Camareros vestidos con pantalones y camisas de color blanco se abrían camino entre la muchedumbre, unos cargando cubiteras con hielo donde yacían botellas de champagne francés, otros transportando calderos con carboncillos al rojo vivo para atender a los fumadores de narguile. Como sus camisas llevaban galones azules en los hombros, los camareros daban la impresión de trabajar en un crucero que surcara el Mediterráneo.
También aquí el rey Mohamed VI velaba por sus súbditos. Su retrato, situado a la derecha de la pista, le presentaba con traje negro, camisa blanca y corbata azul marino bajo una barbita corta. Me pareció una imagen adecuada. Ver en esa discoteca al monarca con babuchas, chilaba y un Corán en la mano hubiera sido inverosímil.
Malika me señaló con una mirada pícara a un treintañero barrigudo que estaba de pie al borde de la pista, pero dándole la espalda, mirando en nuestra dirección. Iba embutido en una camiseta blanca con la palabra Rich escrita en el pecho, llevaba el cabello a lo mohicano y cubría sus ojos con unas enormes gafas de sol. Bailaba extendiendo los brazos en un gesto grandioso, como abrazando el mundo entero con su magnanimidad de paleto enriquecido con Dios sabe qué trapicheos.
El barrigudo se giró hacia la pista —el signo del dólar adornaba la espalda de su camiseta— y se internó en ella, siempre con los brazos extendidos. Fui siguiéndole con la mirada y entonces vi a Lola Martín. En el terreno y la actividad que yo hubiera considerado más improbables para una capitana de la Guardia Civil.
Ya no dejé de mirarla.
Cuando terminó el tema que había estado bailando, Lola Martín permaneció en la pista unos segundos, los suficientes para decidir que el nuevo no le interesaba, y terminó abandonándola y quedándose de pie en el borde. Le molestaba la humareda de los muchos fumadores de cigarrillos y narguiles porque con la mano derecha abanicó el aire a la altura de su nariz. Llevaba zapatos de tacón bajo y unos vaqueros y una cazadora semejantes a los que yo le había visto las dos veces anteriores. De su hombro izquierdo colgaba un pequeño bolsito metálico.
Messi sacó un paquete de Marlboro, ofreció uno a Malika, que lo aceptó, y prendió el suyo y el de su novia mientras me preguntaba:
—¿Conoces a esa chavala?
—En realidad, no —repliqué—. Es una española que me instaló el WhatsApp en el móvil una mañana que coincidimos en el Chellah. Luego la volví a ver en una conferencia en el Severo Ochoa. Pero solo he intercambiado cuatro palabras con ella.
—Pues no le quitas la vista de encima, jai. ¿Te gusta?
—No está mal. Alta, flaca y con estilo. Pero no es mi tipo; ya sabéis que prefiero las morenazas. —El fantasma de Leila se paseó por la mesa, quise ahuyentarlo añadiendo—: Parece que está sola, ¿no?
—Está sola, Sepúlveda —confirmó Malika. Era de Larache, había hecho estudios primarios en un colegio español y hablaba un buen castellano con acento de Cádiz—. No ha buscado a nadie con los ojos al terminar de bailar. Yo me fijo en esas cosas.
Le agradecí la información enviándole un guiño, al que ella respondió con otro. Me levanté de la silla y dije:
—Si aparece algún camarero, pedidme un tequila reposado. En vaso de chupito y sin sal, hielo, limón o cualquier otro exotismo. Voy a saludarla.
No me dio la oportunidad de sorprenderla por la espalda, quizá porque la Guardia Civil está entrenada para desarrollar un sexto sentido en esa materia. Giró la cabeza cuando yo estaba a un metro de su posición, me miró a través de sus gafas de pasta negra, me identificó y sonrió con guasa.
—Vaya, vaya, profesor; está usted en todas partes. Va a ser verdad eso de que es una institución en Tánger.
—Lo mismo digo, capitana. Pero recuerde que habíamos quedado en tutearnos.
—Tienes razón. Y puestos a precisar, prefiero que me llames Lola. —Abrió el bolsito metálico, sacó un pañuelo de papel y se secó el sudor de la frente y el labio superior. Tenía las mejillas arreboladas por el baile y se había pintado de un rosa pálido los labios y las uñas. La miré por primera vez con ojos carnales, pero la punzada de deseo que sentí se desvaneció cuando añadió con cierta severidad—: Y si tienes que usar mi grado, llámame capitán. No me gusta lo de capitana. En las Fuerzas Armadas siempre hemos usado ese tipo de femenino para la esposa de un jefe o un oficial.
—Como ordenes, capitán. Yo lo hacía por ser políticamente correcto.
—Pues ahórratelo, Sepúlveda. —Dulcificó el tono y rescató el acento gallego al preguntar—: ¿Qué haces por aquí?
—He venido con mi amigo Messi y su novia. Solo a tomar una copa, no soy muy bailarín. Pero he visto que tú sí lo eres. Tenías encandilada a toda la pista.
—A toda la pista no; solo a dos o tres babosos. Me divierte bailar. Y me encanta el tema que sonaba antes: «What I did for love», de David Guetta. ¿Lo conoces?
—Ni idea. A mí toda la música de discoteca me suena igual. Soy más del jazz de mediados del pasado siglo, Dave Brubeck, Miles Davis, Art Pepper… —En la miel de sus ojos leí la misma ignorancia ante aquellos nombres que la que ella debió leer en los míos cuando citó al tal David Guetta—. Y tú, ¿has venido con alguien?
—No, he venido sola.
La contemplé con un mohín teatralmente admirativo.
—¿Sola en esta cueva de rufianes y prostitutas en tierra de moros? Veo que Lorenzo Silva no exagera cuando en sus novelas presenta a las mujeres de la Guardia Civil como mucho más intrépidas que sus compañeros varones.
La risa se adueñó de su rostro, una risa limpia que le quitó diez años y todos los galones del escalafón militar.
—¿Lees a Lorenzo Silva?
—Solo he leído una de sus novelas sobre el sargento Bevilacqua y la cabo Chamorro. De él me gustan más sus libros de viajes y de historia ambientados en el norte de Marruecos. Soy poco de novela policíaca.
—Pues a mí me encanta la novela negra. He leído todas las de Silva y, francamente, no están nada mal. Ya era hora de que un escritor presentara con buenos ojos a la Guardia Civil. —Buscó un lugar donde abandonar el pañuelo usado y al no encontrarlo lo devolvió al bolsito metálico—. Pero mi favorito es Jo Nesbo. Sus novelas muestran que, bajo una pulcra apariencia de frigorífico, la sociedad escandinava encierra la misma carne podrida que la nuestra.
El nombre de Nesbo me era tan desconocido como el del músico que había citado antes. Opté por cambiar de tercio. Le pregunté si estaba bebiendo algo y me dijo que aún no había tenido ocasión de encargar nada. Le propuse que lo hiciera en nuestra mesa, señalándole la que ocupaban Messi y Malika.
—¿Le has dicho a tus amigos que soy guardia civil?
—Ni se me ha pasado por la cabeza hacerlo. Vi cómo fulminabas con la mirada al cenutrio que te acompañaba en el Severo Ochoa cuando te presentó como capitán.
—Cenutrio… —Sopesó la palabra—. No sé muy bien lo que significa, pero sí, supongo que define muy bien a Bosco Alonso. Vamos con tus amigos, ¿vale?
El barrigudo de la camiseta blanca que proclamaba su riqueza también había abandonado la pista y tuvimos que sortearlo. Seguía hinchándose segundo a segundo y dejarlo atrás fue una tarea ardua. Aunque no tanto como la de atravesar un trío de jovencitas maquilladísimas y ceñidísimas que apenas podían moverse, que dedicaban todos sus esfuerzos a no caerse de los tacones y plataformas de sus calzados.
Messi nos vio venir con una sonrisa juguetona, la de Malika era inquisitiva.
Hice las presentaciones:
—Amigos, esta es Lola, una española que está pasando unos días en Tánger. Sabe un montón de nuevas tecnologías, pero bailando es aún mejor. Lola, este es Messi. No me preguntes cuál es el nombre que figura en sus papeles porque creo que hasta él mismo lo ha olvidado. Como te puedes imaginar, es un hincha del Barça. En los ratos libres que le deja el fanatismo azulgrana, lleva una tienda de telefonía y electrónica en la calle de México. Cualquier cosa que puedas necesitar en Tánger, él te la consigue. —Lola se agachó y rozó por dos veces sus mejillas con las de Messi—. Y esta es Malika. Malika es la modelo favorita de Salima Abdel-Wahab, la diseñadora de ropa más creativa de Tánger. —Malika, que a diferencia de su novio, había tenido el reflejo de ponerse de pie, intercambió besos con la española.
No encontramos una silla adicional, el local debía de haber superado ampliamente el aforo máximo permitido. Messi terminó sugiriendo que yo tomara mi chupito de tequila —algún camarero había atendido nuestro pedido en mi ausencia— y fuera con Lola al jardín exterior, donde quizá hubiera asientos libres. A ella le pareció buena idea. «La noche», dijo, «no es demasiado fría».
Agarré mi chupito, conseguimos en una barra un agua mineral sin gas para Lola, rechazamos la oferta de comprar una rosa roja que nos hizo una chica y salimos al exterior. La discoteca contaba allí con una piscina rodeada por unas jaimas que hacían el papel de reservados. O al menos eso supuse al vislumbrar a las parejas que se achuchaban en las tinieblas.
La noche, en efecto, no era demasiado fría y estaba aromatizada de salitre. Encontramos una jaima en la que había libres un par de sillones de mimbre con mullidos cojines y allí nos acomodamos. Pensé que un cigarrillo o, mejor aún, un porro haría perfecto el momento. Rechacé esa tentación cual Cristo durante sus cuarenta días y cuarenta noches en el desierto de Palestina, o como se llamara entonces esa desdichada tierra. Me conformé con un tiento de tequila.
—Es increíble la sensación de cercanía y de lejanía de España que se siente al mismo tiempo en Tánger —dijo Lola—. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?
—Ahora empiezo mi decimoquinto año, pero aún tengo esa sensación que acabas de mencionar. España está ahí, al lado, a apenas quince kilómetros en línea recta, pero, vista desde aquí, parece otro mundo. Aquí mucha gente te habla en castellano y puedes comprar leche Puleva o ver La Sexta, pero las querellas de España las vives con un saludable distanciamiento emocional, como si no fueran contigo. Aquí lo que va contigo es conseguir un buen precio para el pescado que compras en la lonja que está frente a las Escuelas Riera. O encontrar a alguien que te suba a casa una bombona de butano por una modesta propina en pleno Ramadán. O convencer a un amigo con coche para que vaya contigo a la playa en una mañana laborable de junio.
Bebió un trago de agua mineral.
—¿Vives solo? —preguntó.
—Vivo solo. O mejor dicho, vivo con un gato. Le llamo Chispas, pero él no se da por aludido. La verdad es que los dos vamos a nuestro aire, nos hacemos el menor caso posible. Aparte de eso, aquí siempre he vivido solo. —Me pareció deshonesto quedarme ahí, así que añadí—: Pero durante todos estos años he tenido una maravillosa relación con una tangerina. Se llama Leila. Estudió Farmacia en Granada y ahora regenta una botica que heredó de un tío. Está cerca de la Legación Americana.
—¿Ya no la tienes? Esa relación, quiero decir.
—No lo sé, Lola; la verdad es que no lo sé. Nuestra relación era difícil, puedes imaginártelo. Un nasrani que sale con una marroquí no es algo que se acepte fácilmente en este país; ni tan siquiera en una ciudad más bien liberal como Tánger. Pero ese no ha sido el problema. Leila es muy valiente, una de esas marroquíes que luchan con uñas y dientes por su libertad. Nunca le acobardó salir con un extranjero mayor que ella, divorciado y con una hija. Hemos sido pareja durante estos casi catorce años. Cada cual viviendo en su casa, pero pareja.
—¿Qué ha pasado, entonces? Bueno, si me permites preguntártelo.
—Tampoco sé muy bien qué ha pasado. O puede que sí lo sepa. Nuestra relación se hizo rutinaria, fui perdiendo atractivo ante sus ojos, ella empezó a sentir que se le escapaba la vida, todo eso que seguramente has oído cientos de veces. Ahora estamos en período de reflexión. —Le di un nuevo tiento al tequila. No estaba frío, pero mi paladar agradeció el picor meloso del agave azul—. ¿Y tú? ¿Cuál es tu historia?
—Yo también estoy divorciada, de un compañero de la Guardia Civil. Y también tengo un hijo, un rapaz estupendo de cinco años que vive con mis padres en La Coruña. Es lo que más echo en falta en estos momentos.
Las estrellas brillaban en el cielo y se escuchaba el ir y venir de las olas en la playa. Ella había dejado su vaso sobre la mesa y su mano derecha yacía sobre el bolsito de metal. La tomé y le di un suave apretón. Los dos, quise decirle, éramos náufragos en tierra extranjera. Me devolvió el apretón, retomó su vaso y lo apuró de un trago.
—Se está haciendo tarde—dije—, creo que lo mejor es que cada cual vuelva a su casa, ¿no te parece?