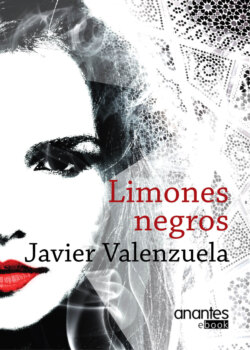Читать книгу Limones negros - Javier Valenzuela - Страница 7
Оглавление2
Contempló el césped como quien se observa las uñas al final de la manicura. Al cabo de unos instantes de concentración, sonrió interiormente: el césped superaba el examen con sobresaliente. Desde la ventana de su despacho se veía perfecto: sin calvas, a la altura precisa, de un verde resplandeciente.
Abandonó el despacho, franqueó la recepción del Royal Country Club y alcanzó su terraza exterior, donde la esperaba el equipo de la cadena televisiva Medi 1. Allí respiró hondo y fuerte. El olor a tierra húmeda y hierba recién podada era tan penetrante que se impuso sobre el perfume de Azzedine Alaïa que Adriana Vázquez llevaba aquella mañana de sábado. Paladeó esa sensación.
Adriana Vázquez respiró de nuevo, esta vez mansamente, y las delicadas notas de rosa, pimienta y fresa de Alaïa lograron abrirse camino entre la fragancia salvaje que exhalaba el Royal Country Club. La combinación resultaba apropiada.
Se encaminó con resolución hacia el equipo de Medi 1. Estaba compuesto por tres marroquíes: un cámara, un técnico de sonido y una redactora. Saludó a los varones con un cálido Bonjour! e intercambió besos con la redactora.
La entrevista, en francés, duró cinco minutos. Adriana recordó que este era el primer campeonato de golf de otoño tras la celebración, el año, anterior, del primer centenario del club. La asistencia era numerosa: ochenta y cuatro jugadores de cuatro nacionalidades. Marroquíes, españoles, franceses y británicos. Entre ellos, el campeón marroquí de golf, el tangerino Yunes El Hassani, y el actor español de moda, el guapísimo Lucas Blanco.
La redactora le preguntó por los proyectos del club en este comienzo de su segundo siglo de existencia. Respondió sin titubeos: «Asociarnos, crear sinergias con los clubs de la Costa del Sol española. El porvenir de Tánger pasa por integrarse en un arco de prosperidad que hermane las dos riberas del Estrecho». Esas frases se las tenía bien aprendidas y las remató con una mirada directa y efervescente a la cámara.
Apagados los instrumentos televisivos, la redactora quiso saber si Adriana podría ayudarle a conseguir unas declaraciones de Lucas Blanco. Adriana le contestó que, por extraño que pareciera, aún no conocía al actor, pero que tenía entendido que no deseaba que los medios le importunaran en este campeonato. Podrían filmarlo, pero de lejos. La redactora lo aceptó con resignación.
«Estaré por aquí para cualquier cosa que necesitéis», dijo alejándose del equipo de Medi 1 y caminando con una amplia sonrisa hacia el caballero que la observaba atentamente desde el borde de la terraza.
—¡Elías! Cuánto me alegra que hayas podido venir. —Adriana le besó en las mejillas y dio un paso atrás para examinarlo. El caballero vestía con el atildamiento de otra época: traje chaqueta con chaleco, todo de color gris perla; corbata morada de nudo grueso sobre una camisa de seda de un lila muy pálido; zapatos puntiagudos de cuero marrón repujado. En el ojal de la chaqueta llevaba una insignia de oro y diamantes, y en los dedos, sellos y anillos de oro o plata. Era octogenario, pero se mantenía erguido en su metro y setenta centímetros de estatura y lucía una cabellera vigorosa y embetunada, como la de Ronald Reagan a su misma edad—. Te encuentro espléndido —añadió ella—, eres la encarnación de la eterna juventud.
—Tú sí que estas espléndida, querida —respondió el caballero en la lengua castellana que había empleado ella, pero coloreada de acento italiano. La tomó de las manos y la examinó a su vez. Adriana vestía un ajustado traje chaqueta con zapatos de tacón mediano, todo ello en negro; del cuello le colgaba una cadena de plata con una gruesa esmeralda en forma de lágrima. Dos piedras semejantes, aunque algo menores, hacían de pendientes—. Deslumbras hasta en uniforme de trabajo.
Elías Vivante liberó las manos de Adriana.
—¿Cuándo has llegado? —preguntó ella.
—Anoche. No quería perderme el campeonato por nada del mundo. Aunque ya no compita, es un buen pretexto para veros a ti y otros amigos. —Se acarició los surcos de la frente con la mano derecha y remató el gesto pinzándose la barbilla—. Estoy un poco cansado, te lo confieso. En Milán no he parado. Desayunos, almuerzos y cenas de trabajo todos los días. Reuniones y más reuniones. Lo peor ha sido ese empeño de los jóvenes ejecutivos por explicarte cosas de lo más simple proyectándote durante media hora un montón de tablas y gráficos. Como si fueras el pupilo de una escuela primaria.
—Te comprendo, no puedes imaginarte cuánto te comprendo. Se ponen pesadísimos con sus PowerPoint Presentations. —Adriana tomó del brazo a Vivante, uno de los más exitosos hombres de negocios de Tánger desde hacía décadas y uno de los pilares de su ahora exigua comunidad sefardita. Había llegado a la ciudad de niño, durante la II Guerra Mundial, de la mano de sus padres, comerciantes judíos que huían del antisemitismo en la Italia de Mussolini—. Pero, bueno, ya estás en casa. —Empezó a dirigirle hacia las escaleras de la terraza—. Esto es la vida real.
—Cierto. Estoy contento de estar aquí. Tánger será una jaula de oro, como me dijiste una vez, pero es la vida más real que gente como tú y yo podemos tener. —Ella se detuvo, se giró y hundió sus ojos verdes, a juego con las esmeraldas, en los ojos grises del caballero. Asintió con un movimiento de cabeza y retomó la marcha—. ¿Adónde me llevas, querida? —preguntó él.
—Tengo que comprobar que todo está en orden y debo saludar a nuestros invitados. ¿Me acompañas?
—Encantado. Todo el mundo se va a morir de envidia al verme contigo.
Dejaron atrás la recepción del club, un edificio anodino de paredes blancas y tejas verdes, y caminaron por un sendero adoquinado que discurría entre amplias extensiones de césped, jalonadas aquí y allá por palmeras, cipreses, pinos, higueras y eucaliptos. Iban a paso lento, saludando de lejos a los grupitos de jugadores que estaban a punto de comenzar el juego. Los jugadores iban uniformados con gorras de béisbol, jerséis de colores chillones, pantalones amplios y zapatos con tacos especiales. Llevaban bolsas con palos y trasegaban botellitas de agua mineral.
Vivante se detuvo, se soltó del brazo de Adriana, se volvió hacia ella, se meció sobre los talones de sus zapatos y le preguntó:
—¿Has tenido noticias de Arturo? —Su voz era fina y crujiente como las hojas secas.
—No de modo directo. Arturo se anda con mucho cuidado con los teléfonos, sabe que la Guardia Civil los tiene bajo escucha. No llama personalmente a nadie, no quiere poner en un compromiso a sus amigos.
—¿Y?
—Está bien, dentro de lo que cabe. Se ha ido a su finca de Cantabria, a esperar a que escampe. Riki García llegó ayer a Tánger y pudimos hablar un rato en mi despacho. Me contó que acababa de visitar a Arturo y que está fuerte, para nada deprimido o rendido. Riki está convencido de que al juez que detuvo a su jefe se le va a caer el pelo y todo terminará en agua de borrajas.
—Es lo más probable. Arturo es otra víctima de la eterna envidia española. Ni siquiera muchos de los suyos le perdonan que haya triunfado, que se haya convertido en un titán internacional de las finanzas.
—Esto es lo que más le duele, según me dijo Riki. Arturo, ya lo conoces, puede entender que los fracasados y amargados de siempre vayan a por él, como ese juez que lo envió a prisión. Pero le duele que el gobierno no le defienda con más contundencia. Con todo lo que ha hecho por ellos y por España.
—Porca miseria! Cuando en Milán me dieron la noticia de su detención, me quedé de piedra. ¿Qué clase de mundo es este que persigue con tanta crueldad a los creadores de riqueza?
—Un mundo de locos, Elías. Pero la buena noticia es que Arturo sigue contando con unos cuantos leales. El consejo de administración del banco se reúne mañana en Madrid, aunque sea domingo. Él no estará presente, por una cuestión de elegancia, pero Riki asegura que el consejo denunciará esta persecución sin pelos en la lengua y mantendrá a Arturo como presidente.
—Es lo menos que pueden hacer, querida.
Reanudaron el paseo. Tuvieron que apartarse para dejar paso a un cochecito cargado de bolsas con palos de golf que conducía un muchacho de mono blanco. A su izquierda, sobre el césped, había una jaima con botellas de agua mineral, ramilletes de plátanos y cuencos con frutos secos. Lo atendían dos muchachas en pantalón y chaqueta negros.
—¿Te importa que vaya a saludarlas? —Adriana soltó el brazo de Vivante—. La asistencia a los jugadores también es de mi competencia.
—Fais ton devoir, chérie! —Vivante extrajo del bolsillo exterior del chaleco un reloj de oro de leontina en el que consultó la hora—. Uf, se está haciendo tarde. Debo regresar a la ciudad, a mediodía tengo una videoconferencia con Praga.
Se besaron en las mejillas. Él le rogó que le transmitiera un gran abrazo a Arturo Biescas. Ella le prometió que así lo haría en cuanto tuviera ocasión.
—¿Te veo esta noche en la cena? Tendremos ostras de Oualidía.
Vivante ya se había alejado unos pasos en dirección a la salida del club. A su derecha, sobre el césped, picoteaban apaciblemente una docena de garzas ganaderas, pájaros de plumaje blanco, pico anaranjado y patas zancudas. Se volvió, la miró con ojos sagaces y dijo:
—Naturalmente.
Lucas Blanco ensayaba su swing. Con las piernas abiertas y bien asentadas en el césped, agarró con fuerza el palo, lo alzó sobre su cabeza y volvió a bajarlo en un movimiento semicircular que debía darle a la bola la dirección y la potencia precisas.
—No está mal —le dijo el embajador español en Rabat.
—¡Qué dices! Es un puto desastre. Así no voy a bajar nunca mi hándicap.
Desde el sendero adoquinado, Adriana Vázquez contemplaba el corrillo formado por los dos jugadores y sus caddies. Con sus zapatos de tacón, ella no tenía derecho a penetrar en aquel sancta sanctórum.
El embajador se percató de su presencia y la saludó agitando la mano con jovialidad. Ella le correspondió del mismo modo.
—¿Quién es? —preguntó Lucas Blanco.
—Adriana Vázquez, la directora de Comunicación y Relaciones Públicas de este club. Es una española que vive en Tánger desde hace bastantes años. Con muy buenas conexiones con las altas esferas de uno y otro lado.
—No me extraña —dijo Lucas. Era un treintañero de buena estatura, pelo corto que se prolongaba en patillas afiladas, cuidada barba de cuatro o cinco días, nariz categórica y ojos oscuros y penetrantes—. Menudas curvas.
—Venga, vamos para allá —decidió el diplomático, palmeándole en el hombro—. Que conste en acta que tenía pensado presentártela.
Lucas le entregó al caddie el palo de golf y siguió al embajador. Recorrió los metros que le separaban de Adriana caminando con un movimiento chulesco que realzaba la musculatura de su torso.
Adriana se había dejado olvidadas las gafas de sol en su despacho. Sus desnudos ojos verdes centellearon de humor al observar el lenguaje corporal con el que se aproximaba el actor. Lo conocía demasiado bien: todos los jóvenes en buena forma física la abordaban pavoneándose de semejante guisa. Pretendían decirle: mira, preciosa, esto es un verdadero hombre, labrado en un gimnasio.
El embajador llegó el primero, tomó la mano derecha de la mujer y se inclinó sobre ella remedando un beso cortesano.
—Te estábamos echando de menos, Adriana.
—Discúlpame, embajador. He tenido que atender a un equipo de televisión. Van a emitir un reportaje sobre el campeonato en el telediario del almuerzo.
—El deber es lo primero —El diplomático se volvió hacia su acompañante y le dijo—: Te presento a Adriana Vázquez, la persona más influyente de la comunidad española en Marruecos. —Ella rechazó el comentario con un mohín de enfado—. Adriana, supongo que has oído hablar de Lucas.
Adriana adelantó la cabeza para que el actor la besara en las mejillas. Él sintió que el perfume de ella acentuaba su abrumadora carnalidad.
—No solo he oído hablar de ti —dijo Adriana cuando sus rostros se separaron—, también te vi en la película Soldado de fortuna. Está bastante bien.
Lucas la miró a los ojos. Adriana se percató de que las luces de seductor que él llevaba encendidas en las pupilas se transformaban en reconocimiento.
—Ahora caigo. Ya sé quién eres: te vi en un reportaje de Telecinco... —Se rascó la barba mientras exploraba en su memoria—. ¿Cómo te llamaban…?
—La Sultana de Tánger —terció el embajador.
—Eso es, la Sultana de Tánger. Se me había olvidado por completo.
—Y yo no quiero acordarme. Tuve que cooperar con el reportaje porque iban a hacerlo de todas maneras, ya sabes cómo son los de ese programa. Pero no me hizo la menor gracia. Ni lo de Sultana ni todo lo demás.
—Adriana prefiere vivir en la sombra, como los verdaderamente poderosos —dijo el embajador.
—Si quitas lo de poderosa, estoy de acuerdo contigo —replicó ella—. Pero hablemos de ti, Lucas. Me han dicho que esta es tu primera visita a Tánger.
—Mi primera visita, sí. Y le tenía muchas ganas. Tengo compañeros que son muy fans de esta ciudad. Imanol Arias y Maribel Verdú hablan maravillas de Tánger.
—A Maribel le encanta. Rodó aquí una película policíaca y ha vuelto varias veces. Una vez me contó que, estando en la piscina de El Minzah, se le acercó una señora española que le dijo: «¿Sabe usted que se parece mucho a Maribel Verdú?».
Lucas Blanco soltó una carcajada. Su dentadura era robusta y nívea como las cimas del Himalaya, pero sin ningún pico, perfectamente alineada.
—El campeonato de golf es solo un pretexto para pasar aquí el fin de semana —dijo al cabo—. Soy un jugador malísimo, de principiante no paso.
—Pues razón de más para que te agradezca el que hayas aceptado participar en este torneo. Tu presencia es muy importante para nosotros. —El actor entrecerró los ojos, apretó los labios, alargó la quijada y cabeceó de modo asertivo. Adriana se dirigió al embajador—: ¿Le has contado a Lucas la historia de nuestro club?
—No lo he hecho, Adriana, te lo reservaba a ti. Estamos en tu territorio.
Ella miró interrogativamente al actor.
—Adelante —dijo él—. Me encantan las historias.
—Pues la nuestra cumplió un siglo el pasado año. Este fue el primer Country Club de Marruecos; lo creó el cónsul del Imperio Británico en 1914 sobre un terreno cedido por el sultán Mulay Abdelaziz. Aquí venían los diplomáticos y los hombres de negocios de Tánger a jugar al golf, al polo y al cricket, o a organizar cacerías de jabalíes en el bosque que desciende hacia Asila.
—El célebre Forêt Diplomatique —precisó el embajador.
—Voilà! —Adriana acarició la esmeralda de su collar; llevaba las uñas largas, puntiagudas y lacadas en rubí—. Este es un terreno de dieciocho hoyos que los expertos consideran muy técnico; ¿no es así, embajador?
—Así es. Aunque parezca fácil, sus últimos nueve hoyos están situados en laderas. Al llegar ahí se requiere bastante destreza.
—No creo que ni tan siquiera llegue a esos hoyos —dijo Lucas—. Embajador, ¿no te enfadarás conmigo si abandono después del almuerzo? Es que tengo ganas de echarle un vistazo a los zocos.
—No te preocupes. Como bien ha dicho nuestra anfitriona, lo importante es el hecho de tu participación en este torneo. Refuerza el peso de la Marca España en el reino de Marruecos.
Lucas recuperó la mueca de dureza satisfecha.
—¿Sabes cuál es el principal problema de este terreno de golf? —le preguntó Adriana.
—Ni idea.
—Pues que el trazado es magnífico, pero el terreno es demasiado arcilloso y eso hace muy costoso el mantenimiento. Todos los años hay que añadirle toneladas de arena para que la tierra no sea tan ácida e impermeable. —Se regocijó con el desconcierto que leyó en el rostro del actor—. Pero, en fin, termino con la historia. ¿Sabías que las primeras mujeres que jugaron aquí al golf fueron Barbara Hutton y Elizabeth Taylor?
—No lo sabía. ¿Y tú? ¿Tú juegas?
—¿Al golf? No. Yo juego a otras cosas.
—¿Qué cosas?
—Las que no tienen reglas ni árbitros, Lucas. Las que ni tan siquiera tienen nombre.