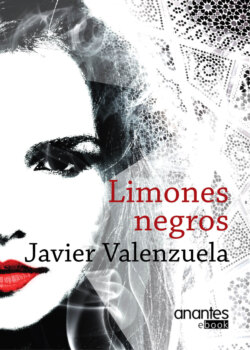Читать книгу Limones negros - Javier Valenzuela - Страница 9
Оглавление4
Adriana Vázquez cabalgaba a Lucas Blanco, bien anclada sobre su pene erecto. Sus manos se apoyaban en las costillas del actor, su pelvis subía y bajaba con el ritmo y la fuerza de una máquina compresora, y en su rostro Lucas creía ver la furia de la Gorgona. Adriana gemía roncamente, a él le escocían los arañazos con los que ella había roturado sus pectorales y, por primera vez en sus aventuras de cama, el seductor de tantas películas y series televisivas sintió algo similar al miedo.
Ese miedo aumentó su excitación. Adriana se arqueó hacia atrás, apoyó sus manos en las espinillas de su partenaire y pasó del galope al trote. Ahora su vagina succionaba de modo persistente la virilidad de Lucas. Él alzó los brazos, pero no logró su propósito de alcanzar los pechos de la mujer. Incorporó el torso unos treinta grados y lo consiguió. Volvió a sentir el placer de acariciar aquellos senos perfectos, de apreciar su volumen y su firmeza. Ella respondió con unos temblores.
Adriana detuvo los movimientos pélvicos y se concentró en la sensación de sus pechos. Abrió los ojos y los hundió en los de Lucas. Este le sostuvo la mirada unos segundos y luego la desvió hacia los pezones de Adriana: su color caramelo oscuro contrastaba con la blancura de la piel. Los pellizcó y los sintió gruesos y prietos. Ella se agachó para besarle con fiereza en la boca, volvió a echarse hacia atrás, le llamó cabronazo y reanudó su cabalgar.
Horas antes, cuando regresó a su casa al término de la primera jornada del campeonato de golf, Adriana Vázquez no barruntaba llevarse a la cama al actor. Era guapo, sin duda, pero no le había causado una impresión cegadora durante la conversación que habían sostenido en presencia del embajador. Su aire canalla parecía más una pose teatral que el fruto de una vida apasionante; su sentido del humor no iba demasiado lejos; su seguridad en su apostura física podía llegar a ser fastidiosa. Adriana conocía a decenas de jóvenes como él.
Y, además, cabía la posibilidad de que Suleimán llegara a la ciudad esa noche de sábado. A mediados de semana, le había telefoneado para advertirle de que, si lograba cerrar a tiempo unos negocios en Casablanca, viajaría en su Learjet hasta el aeropuerto Ibn Batuta para pasar en su chalé de Malabata lo que quedara del fin de semana. Ella le había contestado que, por supuesto, le reservaba todo su tiempo después de la cena oficial del campeonato del Royal Country Club.
Le alegraba la posibilidad de reunirse con Suleimán, al que no veía desde agosto, una de las separaciones más largas en la docena de años que duraba su relación. Adriana le echaba de menos. Lo que sentía por él no era solo agradecimiento por todo lo que había hecho por ella, sino mucho más. Suleimán era elegante, sensual y divertido, jamás se aburría en su compañía. A él podía contarle todo: sus problemas profesionales, sus necesidades económicas, sus estados de ánimo, hasta alguna que otra de sus aventuras amorosas. Hacía ya unos cuantos años que no se acostaban, pero seguían siendo muy buenos amigos. Como Luis XV y Madame de Pompadour en sus últimos tiempos, solía decir él.
Adriana había abandonado el Royal Country Club a las siete de la tarde, para ir a su villa en el Monte Viejo, cambiarse allí para la cena y estar de vuelta a las nueve. La primera jornada del campeonato había transcurrido sin otro incidente que un breve chispeo a la hora del almuerzo que no había llegado a embarrar el terreno. El reportaje emitido por Medi 1 había estado muy bien y ella había salido guapa y profesional, según le había dicho uno de sus colaboradores marroquíes. El reportaje había incluido quince segundos de imágenes del célebre actor español Lucas Blanco caminando por el césped en dirección al lugar donde acababa de enviar una pelota.
Al llegar al aparcamiento del club, Adriana sacó del bolso las llaves de su Mini Cooper Goodwood, un modelo de una edición limitada a mil unidades que le había costado cincuenta mil euros. Lo encontró como lo había dejado por la mañana, aparcado en batería y flanqueado por un Porsche Panamera blanco y un todoterreno BMW de color cereza. Observó los tres vehículos y decidió que prefería el suyo: pequeño pero potente, con pintura exterior negra metalizada y asientos de cuero beige, un Rolls Royce en el cuerpo de un Mini.
Condujo sin poner música, concentrada en evitar un accidente con alguno de los innumerables peatones y vehículos que en Marruecos se saltaban las normas de tráfico con la misma naturalidad con que regateaban el precio de unas babuchas. Dejó atrás el Club Hípico y el cementerio de Bubana, que albergaba las tumbas de casi treinta mil europeos, giró a la izquierda y comenzó a ascender, en dirección al Oeste, por la angosta y serpenteante carretera del Monte Viejo.
Había dejado el bolso en el asiento del copiloto y de su interior le llegó la campanada de alerta de un SMS recibido en el móvil. Ahora no podía prestarle atención, Adriana era muy concienzuda con lo que estaba haciendo en cada momento.
El Mini superó una garita con soldados y pasó por delante del Palacio Real, casi lamiendo sus tapias. Ese punto del recorrido siempre le recordaba a Suleimán, pariente de la familia real alauí. Lo había conocido en 2002 cuando ella, queriendo poner distancia con los líos en que se había metido en España, comenzó a trabajar como azafata en el Royal Country Club de Tánger. El flechazo había sido mutuo y fulgurante. Él la superaba en dos décadas, pero era irresistible, lo más parecido a Omar Sharif que existía en la faz del planeta. Ella se convirtió en la mujer más interesante de su vida.
Llegó a la verja exterior de su villa y tocó tres veces la bocina. Mientras aparecía Abdelhadi, tomó el bolso, lo abrió, sacó el móvil y leyó el SMS. Era de Suleimán: seguía retenido en Casablanca porque los qataríes se estaban poniendo muy pesados. No iba a poder viajar a Tánger esa noche: las negociaciones tendrían que continuar el domingo.
Se vistió con desgana. Se había ilusionado ante la perspectiva de abandonar pronto la cena y recibir en su villa a Suleimán. Para estar juntos hasta el amanecer, cuando la negrura del cielo fuera dando paso al gris y, luego, al rosáceo, como habían hecho tantas veces. Tenían muchas cosas sobre las que ponerse al día: los cotilleos de la casa real alauí, los nuevos negocios de Suleimán con los jeques del Golfo, la enrevesada situación política en España, la escandalosa detención de Arturo Biescas… Por la mañana, Adriana había puesto en el frigorífico dos botellas de champagne Krug Clos d’Ambonnay 1998 que ahora iban a quedarse sin descorchar.
Ella misma había decidido la ubicación de los asistentes a la cena. Se celebraba en el restaurante del club de golf, un espacio con suelo de losetas azulonas, vigas y lámparas tan blancas como el interior de un frigorífico y una gran cristalera que daba al terreno de juego. Adriana Vázquez lo consideraba muy desangelado, pero, un año más, el presidente del club le había dicho que no era cuestión de organizar el encuentro en otro lugar. Había que hacerle caja al restaurante del Royal Country.
Se había reservado la segunda de las ocho mesas —la presidencial la ocuparían directivos del club, diplomáticos extranjeros y autoridades locales—, y había situado a Lucas Blanco a su derecha y Elías Vivante a su izquierda. Adriana era una de las pocas mujeres en aquella reunión de gente satisfecha con sus vidas.
Vestía una blusa de seda ambarina, una falda negra de tubo que le llegaba justo a las rodillas y zapatos negros de tacón de aguja, todo comprado en una tienda de Armani en un fin de semana que había pasado con Suleimán en París, la pasada primavera, para celebrar sus cuarenta y dos años de vida en este planeta. Las medias, de seda negra con liguero, y la ropa interior, rojinegra, eran de La Perla y procedían también de aquel viaje. Las pulseras y los pendientes, gruesos, de plata rústica, con dibujos geométricos bereberes, rendían homenaje a la artesanía del norte de África.
—Semplice e bellissima —Vivante se había levantado de la mesa para darle la bienvenida.
—Casi todo lo que llevo es italiano, querido.
—Mi piace, Adriana. Mi piace molto.
—¿Cómo te fue en la videoconferencia con Praga? —preguntó ella, sentándose en la silla que le estaba destinada y que Vivante le había separado cortésmente de la mesa. La plaza de Lucas Blanco seguía vacía.
—Bien, bien. Parece que vamos a poder cerrar un buen acuerdo. Es una de las ventajas de tratar con parientes lejanos: te puedes ahorrar la fase infantil del PowerPoint e ir directo al grano. ¿Y tú? ¿Qué tal tu jornada?
—Pas mal. Afortunadamente, solo cayeron cuatro gotas y a la hora del almuerzo. No ha habido que interrumpir el torneo ni un minuto.
Vivante tomó de la mesa una botella de agua Sidi Ali y le llenó una copa a Adriana. Esta bebió un sorbo, dejando una tenue huella carmesí en los bordes del cristal.
—¿Alguna novedad en España? —preguntó él.
—Ninguna de nuestro amigo.
—Eso es buena señal, Adriana. Seguro que los leales a Arturo se están moviendo con eficacia y discreción. Yo he estado viendo el telediario en France 24 y sí que han hablado de España, pero de las próximas elecciones. Parece que los partidos tradicionales pueden perder muchos votos y que los radicales de izquierda van a sacar un buen resultado.
—¿Debe preocuparnos?
—No mucho. Aunque los radicales ganaran y llegaran a gobernar, ya se encargarían Berlín y Bruselas de meterlos en cintura. Como a sus camaradas griegos.
Adriana apoyó su mano en el antebrazo de Vivante y le dio un liviano apretón. Apreció la delicadeza de la lana de la chaqueta.
—Tú siempre tan tranquilizador, Elías. Por eso te adoro.
Un pequeño revuelo de murmullos se alzó en el restaurante. Adriana levantó la mirada en dirección a la puerta y vio a Lucas Blanco. Entraba con unas zapatillas deportivas con casi todos los colores del arcoíris, unos vaqueros con desgarrones en las rodillas, una camisa lechosa desabotonada en el pecho y una ceñida chaqueta marrón oscuro. Su aspecto era el de alguien que acaba de ducharse tras una siesta.
Una azafata condujo al actor a la mesa presidencial, donde estrechó la mano, uno por uno, de todos los notables, el embajador de España entre ellos. Luego, la azafata, bamboleándose sobre sus altos tacones, le encaminó a su mesa.
Adriana se levantó, intercambió besos en las mejillas con el actor y le presentó a Elías Vivante y los demás comensales. Lucas terminó por sentarse, dirigió una ojeada al escote de su anfitriona —bien cimentados por el sujetador, asomados en la desnudez permitida por el triángulo superior de la blusa, sus senos evidenciaban contundencia— y dijo con una sonrisa de galán:
—Me gusta esta ciudad. Maribel tiene razón: aquí hay algo mágico.
Adriana sintió que una punzada de deseo endurecía sus pezones. Decidió en una milésima de segundo que no iba a pasar la noche sola, que iba a follarse al actor de moda en España. Lo iba a hacer porque le daba la real gana.
—¿Cómo te fue en el paseo por la Medina? —preguntó. Su voz tenía ahora un sutil poso de complicidad.
—Genial. He firmado un montón de autógrafos; aquí todo dios sigue las series de las teles españolas. —Subiendo un poco las mangas de la camisa y la chaqueta en el brazo izquierdo, añadió, mirando su muñeca—: Y me he comprado esta pulsera.
Era una de tiras de cuero entrelazadas, que se sumaba a tres o cuatro más de metal o plástico.
—Preciosa —dijo ella.
A medianoche, tras la ensalada de verduras hervidas, la dorada a la plancha, el tiramisú, el café y muchas conversaciones con unos y con otros, Adriana Vázquez conducía su Mini en dirección al Monte Viejo. Pero no iba a superar esta zona y llegar hasta el Hotel Le Mirage, donde se albergaba su copiloto. Tanto ella como él sabían lo que iba a ocurrir.
—Tengo en la nevera de casa un par de botellas de Krug. ¿Te apetecería que celebráramos con champagne tu primera visita a la ciudad?
—Me encantaría.
Media hora después, con la oreja pegada al lado exterior de la puerta de madera labrada de la alcoba de Adriana, Abdelhadi escuchaba los gemidos de su patrona. La había visto llegar trayendo al joven y guapo nasrani y había sabido que esa noche le tocaba abstinencia. Otra vez sería, Inshalá.